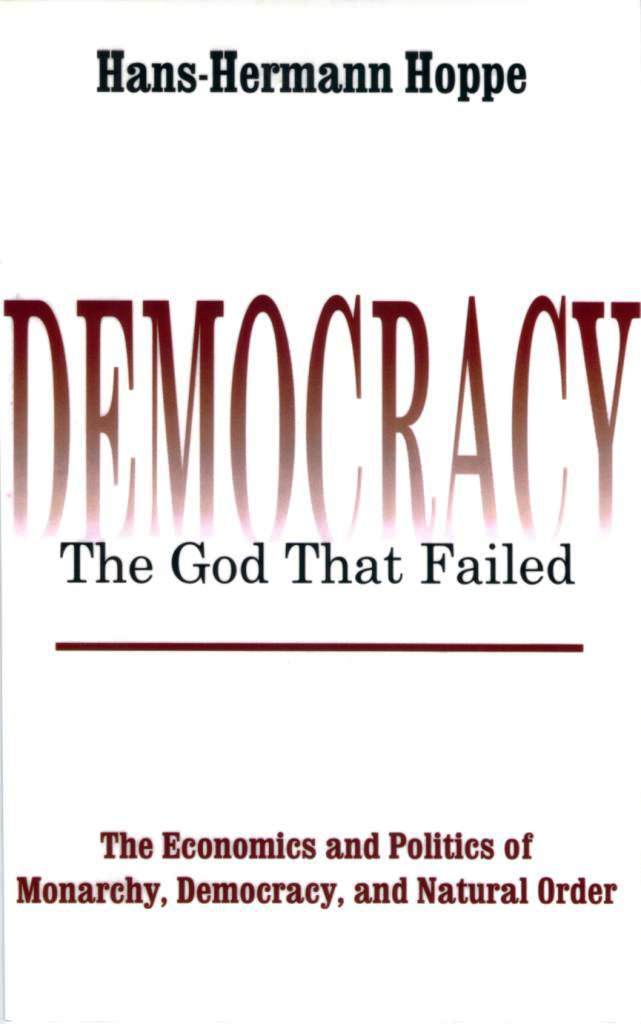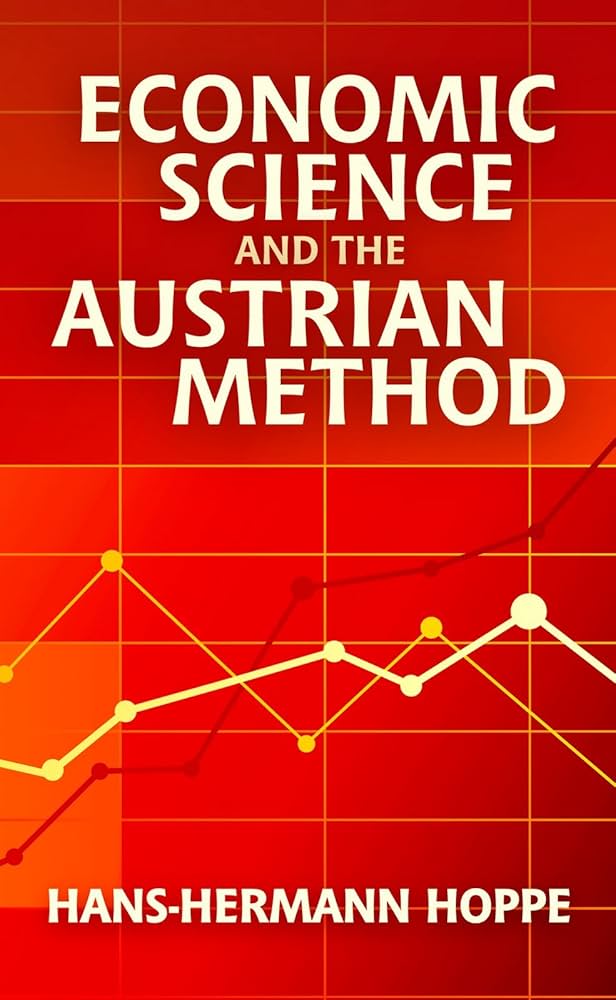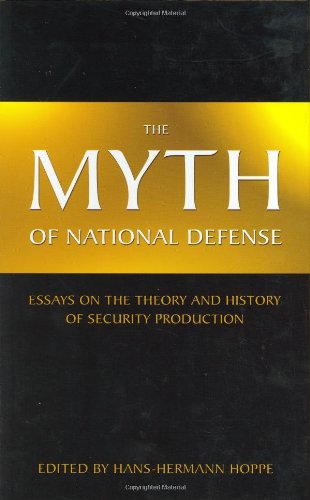Oscar Grau has translated into Spanish Hoppe’s Reviving the West (2002). This article is a review of Patrick Buchanan’s book The Death of the West.
For more Spanish translations, click here.
Reviviendo a Occidente
El nuevo libro de Patrick Buchanan, La muerte de Occidente, identifica un problema social de primer orden, y merece el mayor número posible de lectores.
Identificar un problema, aunque sea grande, no es en sí mismo un logro digno de mención. Lo que hace notable la contribución de Buchanan es que identifica un problema que las élites gobernantes nos dicen que no existe, o que no es un problema sino una bendición. En el clima intelectual actual, decir lo que dice Buchanan requiere independencia de mente e incluso valentía. Y el éxito de ventas del libro indica que aún hay muchas personas que conservan el sentido común.
Buchanan sostiene que Occidente —las tierras de la cristiandad— está condenado. Las tasas de natalidad se han hundido por debajo de los niveles de reemplazo. Al mismo tiempo, masas de inmigrantes del tercer mundo se han infiltrado en Occidente, donde superan rápidamente a las poblaciones autóctonas. En pocas décadas, Occidente y sus tesoros serán tomados, sin lucha, por gentes ajenas u hostiles a la civilización occidental. Nuestros hijos serán minorías en tierras extranjeras.
Este desarrollo suicida es la culminación de una revolución cultural que Buchanan describe como la descristianización de Occidente. Promovida desde dentro por intelectuales de izquierda y asociada a las ideas del humanismo secular, el feminismo, el igualitarismo, el relativismo moral, el multiculturalismo, la discriminación positiva, la liberación sexual y el hedonismo, la revolución ha erosionado la voluntad del hombre de vivir una vida productiva, de multiplicarse y de afirmar y defender su propia cultura.
Las pruebas que Buchanan presenta en apoyo de esta tesis son impresionantes. Por desgracia, su respuesta sobre la causa y la estrategia no lo es. En pocas palabras, la contrarrevolución propuesta consiste en hacerle presidente a él o a alguien como él.
Propone revitalizar el Partido Republicano, adoptando un programa de restricciones muy selectivas a la inmigración, la salida de una serie de organizaciones internacionales y el fin de su financiación, y la retirada de las tropas de la mayoría de los países extranjeros. Todo ello es bueno. Por otro lado, quiere una política familiar del gobierno. Esta política, financiada de forma neutra mediante impuestos sobre el consumo y diversas importaciones, eliminaría el impuesto de sucesiones para los patrimonios menores a cinco millones de dólares, establecería un crédito fiscal de tres mil dólares por hijo e incentivaría fiscalmente a los empresarios a contratar preferentemente padres frente a no padres y familias monoparentales frente a las biparentales. Buchanan también nombraría jueces afines para el Tribunal Supremo, por supuesto, y descentralizaría el sistema de educación pública.
No es necesario examinar los detalles de este programa y sus numerosas incoherencias. Su defecto es fundamental y obvio, apenas se comprende lo que no implica (por tanto, lo que Buchanan debe creer que no es responsable del problema que desea resolver). Cree que la contrarrevolución puede llevarse a cabo dentro del marco institucional de un Estado-nación moderno, centralizado y organizado democráticamente, con sus principales instituciones de «la asistencia social»: seguridad social, Medicare, Medicaid, subsidios de desempleo y educación pública.
Pero esta tesis está en contradicción con el sentido común y la teoría económica y política elemental, que señalan directamente al Estado de bienestar democrático como la causa del problema.
La democracia —el gobierno de la mayoría— implica necesariamente una redistribución forzosa de la renta y la riqueza, es decir, quitar a unos (los que tienen algo) para dárselo a otros (los que no lo tienen). El incentivo para tenerlo se reduce y el de no tenerlo aumenta. Y puesto que lo que tienen es algo «bueno» y lo que sufren los que no lo tienen es algo «malo», el resultado de cualquier redistribución de este tipo es ahogar la producción de «lo bueno» y estimular la producción de «lo malo».
Más concretamente, al liberar a los individuos de la obligación de proveer a sus propios ingresos, salud, seguridad, vejez y educación de los hijos, el «seguro» obligatorio del gobierno es un ataque sistemático a la responsabilidad personal y a las instituciones de la familia, el parentesco, la comunidad y la iglesia. Se reduce el alcance y el horizonte de la provisión privada, y disminuye el valor de la familia, las relaciones de parentesco, los niños, la comunidad y la iglesia. Se castigan la responsabilidad, la visión de futuro, el civismo, la diligencia, la salud y el conservadurismo (lo bueno) y se promueven sus opuestos (lo malo).
Para revivir a Occidente, hay que abolir estas instituciones debilitantes y devolver la seguridad a la provisión privada, las agencias de seguro y la caridad.
Pero la democracia no es la única culpable. Más fundamentalmente, lo que está en la raíz del problema es la institución del Estado, es decir, un monopolio territorial forzoso de la toma de decisiones en última instancia y del arbitraje completo con el poder de legislar y cobrar impuestos.
Por un lado, tan solo cabe preguntarse cómo fue posible que las ideas deploradas por Buchanan de secularismo, feminismo, relativismo, multiculturalismo, etc., pudieran llegar a ser algo más que las opiniones privadas de algunos individuos aislados. La respuesta obvia es únicamente en virtud del poder de legislar, es decir, de imponer normas uniformes a todos los habitantes y a su propiedad privada dentro de un territorio determinado. Si estas ideas no se hubieran incorporado a la legislación, habrían hecho poco o ningún daño. Y es solo el Estado el que puede legislar.
Sin embargo, más fundamentalmente, el Estado no es un mero instrumento, sino un agente en todo esto. La educación pública y la asistencia social, así como las ideas de secularismo, relativismo moral, etc., no tenían que ser «forzadas» por el Estado. Más bien, el Estado tiene su propio interés en promover esa agenda.
Como era de esperar, si a un organismo se le permite legislar e imponer impuestos, sus agentes no solo utilizarán estos poderes, sino que mostrarán una tendencia a aumentar sus ingresos fiscales y el alcance de la interferencia legislativa. Y ya que al hacerlo encuentran resistencia entre sus súbditos, a los agentes del Estado les interesa debilitar esos poderes de resistencia. Tal es la naturaleza del Estado, y esperar otra cosa de él es ingenuo.
Para empezar, esto significa desarmar a la ciudadanía. Pero también significa erosionar y, finalmente, destruir todas las instituciones intermediarias, como la familia, el clan, la tribu, la comunidad, la asociación y la iglesia, con sus capas internas y rangos de autoridad. Aunque solo sea en un área de jurisdicción limitada, estas instituciones y autoridades rivalizan con la pretensión del Estado como responsable último de la toma de decisiones territoriales. El Estado, para hacer valer su pretensión como juez último, debe eliminar todas las jurisdicciones y jueces independientes, y esto requiere la erosión o incluso la destrucción de la autoridad de los jefes de hogares, familias, comunidades e iglesias.
Este es el motivo subyacente de la mayoría de las políticas estatales. La educación pública y la asistencia social sirven a este propósito destructivo, al igual que la promoción del feminismo, la no discriminación, la discriminación positiva, el relativismo y el multiculturalismo. Todos ellos socavan la familia, la comunidad y la iglesia. «Liberan» al individuo de la disciplina de estas instituciones para hacerlo «igual», aislado, desprotegido y débil frente al Estado.
En particular, la extensión de la agenda multicultural al ámbito de la inmigración tan lamentada por Buchanan está motivada de este modo. Tras la erosión de las afiliaciones familiares, comunales, regionales y religiosas, las élites gobernantes neoconservadoras y socialdemócratas calculan que una fuerte dosis de invasión inmigrante extranjera, especialmente si procede de lugares extraños y lejanos, destruirá lo que quede de identidades y vínculos nacionales para promover el objetivo ultra estatista de un Orden Mundial Único multicultural dirigido por Estados Unidos.
De forma aún más radical, revivir a Occidente requiere que el Estado-nación central sea eliminado y que las instituciones restrictivas-protectoras de la familia, la comunidad y la iglesia sean restauradas a su posición original como partes de un orden natural compuesto por una multitud de jurisdicciones y rangos de autoridad que compiten entre sí.
Nada o poco de esto debería ser nuevo para los conservadores, pero Buchanan parece desconocerlo todo. Es cierto que hace algunas críticas a la democracia, pero no presenta ningún argumento de principio. De hecho, afirma que «si Estados Unidos ha dejado de ser un país cristiano, es porque ha dejado de ser un país democrático». Se trata de un pronunciamiento sorprendente a la luz del hecho de que ni la familia ni la iglesia cristiana son instituciones democráticas (y en la medida en que lo son, tienen problemas).
En cualquier caso, Buchanan no lleva su crítica hasta el final. No hay ningún atisbo de antiestatismo en su libro. El statu quo de un Estado-nación democrático central se acepta sin cuestionamientos. La lucha es entre republicanos y demócratas, la solución ha de venir de Washington DC, y Richard Nixon y Ronald Reagan (y en menor medida Robert Bork, John Ashcroft y George W. Bush) son «los buenos». Buchanan no concluye lo que el sentido común y la reflexión teórica sugieren: que ambos partidos, el congreso, el tribunal supremo y el presidente (y todos sus chicos buenos) —el sistema democrático— pueden tener algo que ver con la muerte de Occidente.
El fracaso de Buchanan tampoco es del todo sorprendente. Basta recordar sus ataques a la doctrina clásica del libre comercio y al «economista austriaco muerto» Mises, o sus súplicas proteccionistas para «comprar lo americano». La misma ignorancia de la teoría económica mostrada en estos casos le impide penetrar en la esencia del asunto en cuestión.
A lo largo de sus fracasadas campañas presidenciales, Buchanan se hizo pasar por revolucionario. En realidad, como estatista hasta la médula e instalado de toda la vida en Washington DC, forma parte del establishment (aunque puede que sea su niño terrible). No es probable que ahora aprenda lo que aún no ha aprendido. Por el contrario, seguirá desperdiciando gran parte de su gran talento en campañas y maniobras políticas contraproducentes. Sin embargo, su libro podría convertirse en el catalizador para la creación de un auténtico movimiento contrarrevolucionario que reviva a Occidente, si solo los más brillantes y curiosos entre sus lectores reconocen el papel desempeñado por el Estado y la democracia en la muerte de Occidente.
Traducido del inglés por Oscar Eduardo Grau Rotela. El artículo original se encuentra aquí.