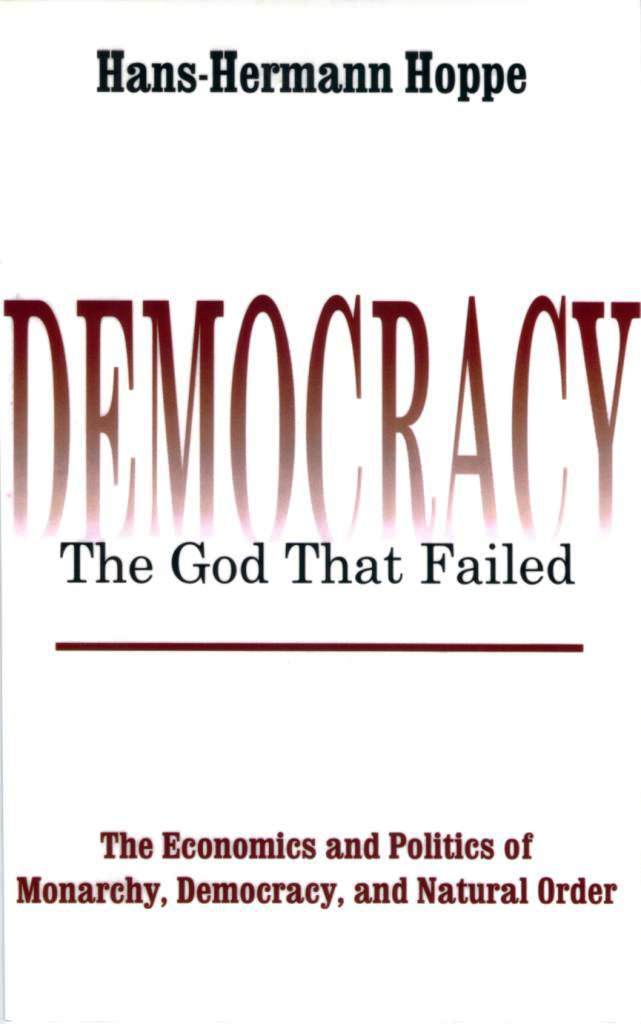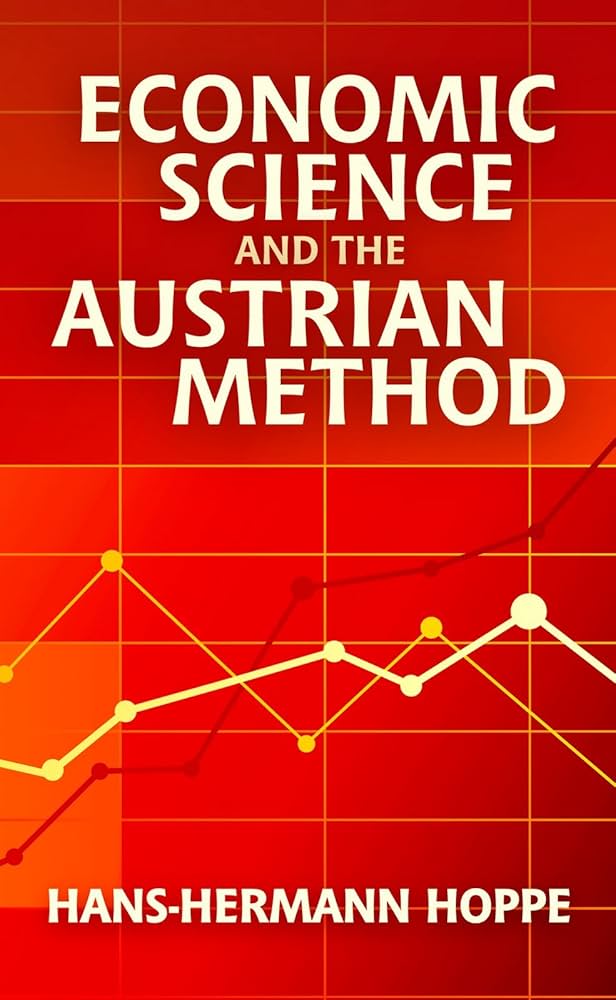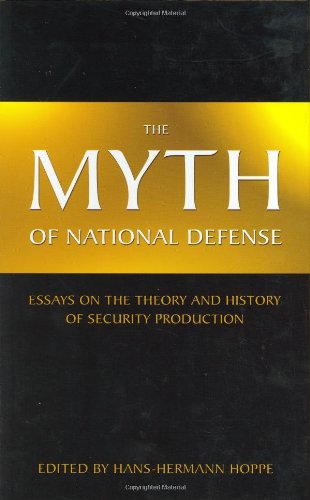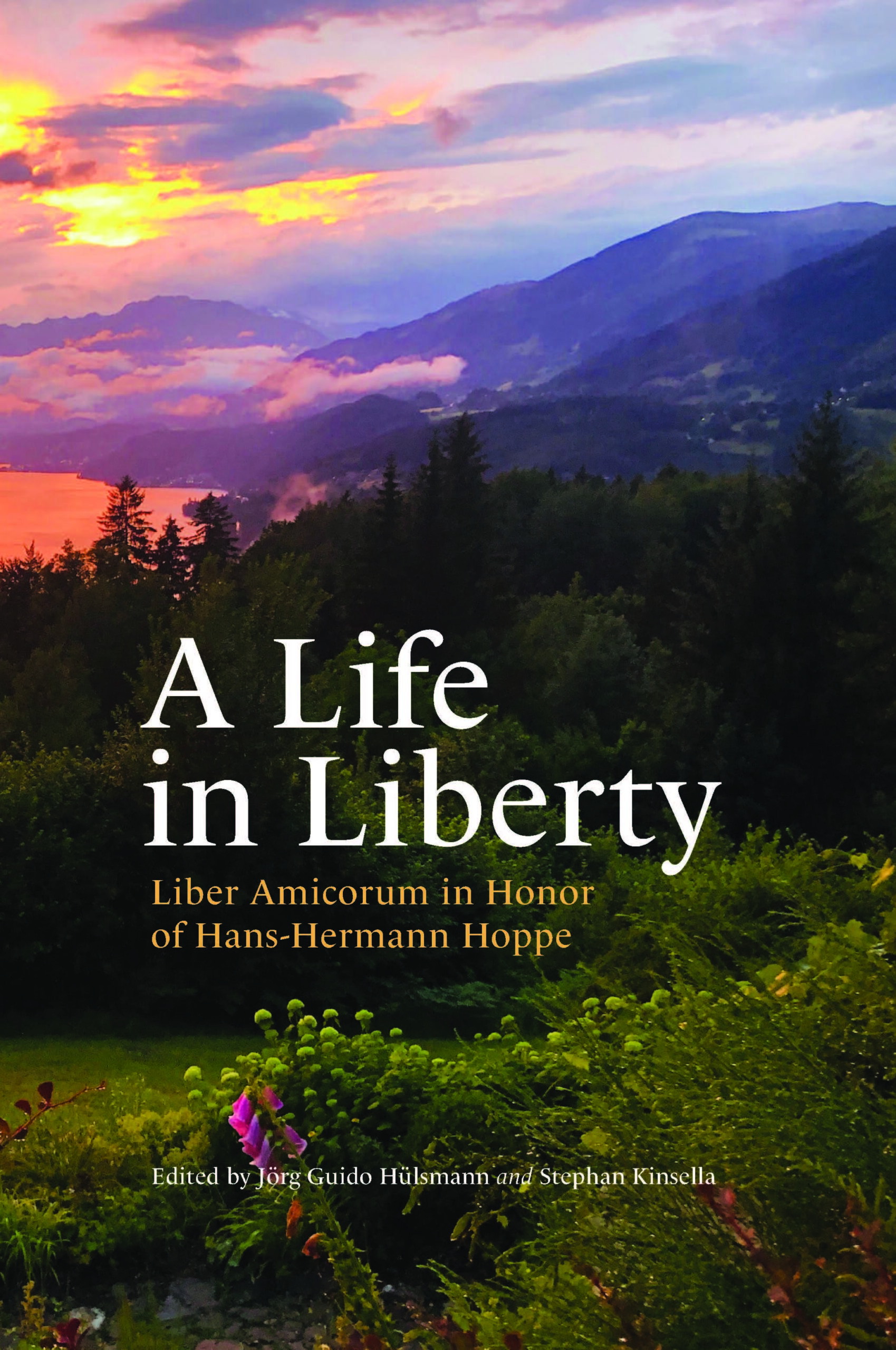This is a Spanish translation of Hans-Hermann Hoppe’s “The Libertarian Quest for a Grand Historical Narrative” (2020). This paper is an adaptation of a lecture delivered at the PFS 2018 that was published in the Journal of Libertarian Studies.
For more Spanish translations, click here.
La búsqueda libertaria de una gran narrativa histórica
Artículo publicado en el Journal of Libertarian Studies, Volumen 24, 2020, pp. 156-187. Presentado originalmente en la reunión del 2018 de la Property and Freedom Society.
No es ningún secreto que no soy hayekiano. Aun así, considero a Hayek un gran economista, no al mismo nivel que Mises, pero pocos o ninguno lo están. Sin embargo, la fama de Hayek en la opinión pública tiene menos que ver con sus escritos económicos y deriva en buena parte de sus escritos sobre teoría política, y es en esta área donde considero a Hayek mayormente deficiente. Aquí, ni siquiera su sistema de definiciones es coherente internamente. Sus incursiones en el campo de la epistemología son bastante ingeniosas, pero también aquí queda lejos de los logros de su maestro Mises. No obstante, debido a su amplísima obra interdisciplinaria, que contiene múltiples tesoros de ideas agudas sobre muchos temas, considero a Hayek uno de los principales intelectuales del siglo XX escribiendo sobre ciencias sociales.
Como reflejo de esta estima, Hayek también fue citada en la declaración programática de la Property and Freedom Society:
Debemos hacer de nuevo de la construcción de una sociedad libre una aventura intelectual, una acción valiente. Lo que nos falta es una utopía liberal, un programa que no parezca ni una mera defensa de cosas que no sean una forma diluida de socialismo, sino un radicalismo verdaderamente liberal que no suscite las sospechas de los poderosos (…), que no sea demasiado severamente práctico y no se limite a lo que hoy parece políticamente posible. Necesitamos líderes intelectuales que estén dispuestos a resistir los halagos del poder y la influencia y que estén dispuestos a trabajar por un ideal, por muy pequeñas que sean las perspectivas de su pronta realización. Deben ser hombres que estén dispuestos a atenerse a los principios y a luchar por su completa realización, aunque sea remota. (…) Si no podemos hacer que las bases filosóficas de una sociedad libre sean de nuevo un asunto intelectual vivo ni que su implementación sea una tarea que desafíe el ingenio y la imaginación de nuestras mentes más activas, las perspectivas de libertad son realmente oscuras. Pero si podemos recuperar esa creencia en el poder de las ideas que fue la característica del mejor de los liberalismos, la batalla no está perdida.
Por supuesto, Hayek no siguió su propio consejo, sino que acabó, en su filosofía política, con una mezcolanza llena de concesiones internamente inconsistentes. Aun así, esto no significa que no merezca la pena o sea incorrecta su llamada a un radicalismo intelectual inflexible, que ha sido el propósito y se ha convertido en la característica principal de la PFS.
Pero este no será mi tema aquí. Más bien, quiero hablar de otra idea importante, si queréis complementaria, de Hayek que puede encontrarse en el prólogo que escribió para la colección de ensayos reunida en el libro El capitalismo y los historiadores. Aquí, Hayek señala que, aunque el radicalismo intelectual inflexible sea necesario como fuente de energía e inspiración para los líderes del movimiento liberal-libertario, no basta para atraer al público. Como el público en general no está habituado o es incapaz del razonamiento abstracto, la alta teoría y la coherencia intelectual, sino que forma sus opiniones y convicciones políticas sobre la base de las explicaciones históricas, es decir, de las interpretaciones que prevalecen de los acontecimientos pasados, corresponde, por tanto, a los que quieren cambiar las cosas en busca de un mejor futuro liberal-libertario, enfrentarse y corregir esas interpretaciones y proponer y promover narrativas históricas alternativas y revisionistas.
Dejadme que cite a Hayek en este sentido:
Mientras que los acontecimientos del pasado son la fuente de la experiencia la raza humana, sus opiniones están determinadas no por los hechos objetivos, sino por las historias e interpretaciones a las que tienen acceso. (…) Tal vez los mitos históricos hayan desempeñado un papel casi tan importante en dar forma a la opinión como los hechos históricos. (…) Así que la influencia que ejercitan los escritores de la historia sobre la opinión pública probablemente sea más inmediata y extensa que la de los teóricos políticos que lanzan nuevas ideas. Parece como si incluso las nuevas ideas llegaran a círculos más amplios normalmente no en su forma abstracta, sino como interpretación de acontecimientos concretos. El historiador está en este sentido al menos un paso más cerca de ejercer poder sobre la opinión pública que el teórico. (…) La mayoría la gente, cuando se le dice que sus convicciones políticas se han visto afectadas por una visión particular sobre la historia económica, responden que nunca les ha interesado ni han leído ningún libro sobre el tema. Sin embargo, esto no significa que no consideren, igual que los demás, como hechos establecidos muchas de las leyendas que en un momento u otro han recibido el crédito de los escritores de la historia económica. (Hayek 1954, 3-8)
El tema central de El capitalismo y los historiadores es la revisión del mito todavía popular de que fue el sistema del capitalismo de libre mercado, en el momento del inicio de la llamada Revolución Industrial, en torno a principios de siglo XIX, el que fue responsable de la miseria económica que hizo que incluso niños pequeños tuvieran que trabajar durante dieciséis horas o más y bajo condiciones atroces en minas o lugares de trabajo igualmente desagradables y que este sistema «inhumano» de «explotación capitalista» fue superado y mejorado gradualmente solo debido a la presión de los sindicatos y la intervención del gobierno en la economía a través de los denominados medios y medidas de política social.
Cuando se escucha por primera vez esta triste historia, y la primera pregunta que vendría la mente debería ser: ¿Por qué cualquier padre sometería a su hijo a un trato como ese y lo entregaría a un malvado capitalista explotador? ¿Tenían antes estos niños una vida feliz, vagando por praderas y campos, sanos y con las mejillas sonrosadas, cogiendo flores, comiendo manzanas de los árboles, pescando y nadando en arroyos, ríos y lagos, jugando con sus juguetes y escuchando atentamente los cuentos de sus abuelos? En ese caso, ¡qué gente tan terrible deben haber sido esos padres! Solo hacerse estas preguntas debería bastar para darse cuenta de que la historia no puede ser verdad. Y, de hecho, como demostraron Hayek y sus colaboradores, es prácticamente lo contrario de la verdad.
Hasta la Revolución Industrial, Inglaterra y el resto del mundo, durante miles de años, habían vivido bajo condiciones maltusianas. Es decir, la oferta de bienes de consumo proporcionada por la naturaleza y la producción humana a través de medios y herramientas intermedias y bienes de producción no era suficiente para asegurar la supervivencia de una población creciente. El crecimiento de la población excedía el crecimiento de la producción y cualquier aumento en la productividad; por tanto, no solo en Inglaterra, sino en todas partes, un «exceso» de población moría regularmente debido a la mala nutrición, la mala salud y en última instancia de hambre. Fue solo con la Revolución Industrial y a partir de ella que esta situación cambió fundamentalmente y la trampa maltusiana fue sucesivamente superada, primero en Inglaterra, luego en Europa continental y en las dependencias ultramarinas europeas, y finalmente también en buena parte del resto del mundo, para que se permitiese no solo una población en crecimiento constante, sino una con un aumento continuo en sus niveles materiales de vida. Y este logro trascendental fue el resultado del capitalismo de libre mercado, o más precisamente de una combinación e interacción de tres factores. Primero, la seguridad general de la propiedad privada; segundo, la baja preferencia temporal, es decir, la capacidad y voluntad de un creciente número de personas de retrasar la gratificación inmediata para ahorrar para el futuro y acumular existencias cada vez mayores de bienes de capital; y tercero, la inteligencia e ingenio de un número suficiente de personas para inventar y construir un flujo constante de nuevas máquinas y herramientas que mejoran la productividad.
Los padres de los niños pobres, que los entregaban a los «malvados capitalistas» en los tiempos de la Revolución Industrial no eran, por tanto, malos padres, sino que, como la mayoría de los padres en todo el mundo que quieren lo mejor para sus hijos, decidían hacerlo porque preferían a sus hijos vivos, aunque fuera con una vida miserable, en lugar de muertos. Contrariamente al mito todavía popular en círculos de la izquierda, el capitalismo, por tanto, no causó miseria, sino que literalmente salvó las vidas de muchos millones de personas frente a la muerte por hambre y gradualmente los sacó de su estado previo de abyecta pobreza, y las llamadas «políticas sociales» de sindicatos y gobiernos no ayudaron a este respecto, sino que obstaculizaron y retrasaron este proceso de mejora económica gradual y fueron y siguen siendo responsables de innumerables muertes innecesarias.
Hay muchos otros mitos relacionados, igual de absurdos o incluso más, propagados por, usando el calificativo de Nicholas Taleb, IPI (intelectuales pero idiotas) y creídos de manera generalizada por el público: Que se puede legislar una mayor prosperidad económica aprobando sencillamente leyes de salario mínimo, o que la miseria económica puede superarse sencillamente aumentando el gasto monetario. (Pero entonces, ¿por qué no legislar tasas salariales de cien o mil dólares por hora y por qué entonces, por ejemplo, la India sigue siendo un país pobre? ¿Son las élites gobernantes de la India demasiado tontas para conocer esta fórmula mágica? Entonces, ¿por qué sigue habiendo personas pobres si hoy en día todos los gobiernos pueden aumentar fácilmente la cantidad de papel moneda en cantidades virtualmente ilimitadas?).
Tampoco esas narrativas históricas defectuosas se limitan a la historia económica. Más bien mucho de lo que hemos aprendido como verdad establecida en nuestros libros estándar de historia acerca de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, acerca de la Revolución americana y la Revolución francesa, acerca de Hitler, Churchill, FDR o Napoleón y más y más cosas, resulta ser historia defectuosa (hechos entremezclados, de manera intencionada o no intencionada, con enormes dosis de ficción y mentira).
Sin embargo, tan importante como la revisión de todos estos mitos, ya sean económicos o de otro tipo, es el gran desafío para los libertarios de desarrollar una gran narrativa histórica que contraponga y corrija la llamada teoría whig de la historia, que todas las élites gobernantes, en todas partes y en todo momento, han tratado de vender al público: es la opinión de que vivimos en el mejor de todos los tiempos (y de que ellos son quienes garantizan que las cosas seguirán así) y que el gran movimiento de la historia, a pesar de algunos altibajos, ha sido de un progreso más o menos constante. Esta teoría whig de la historia, a pesar de algunos reveses motivados particularmente por las experiencias de las dos desastrosas guerras mundiales durante la primera mitad del siglo XX, ha vuelto a recuperar una posición predominante en la opinión pública, como indican los éxitos de libros como El fin de la historia y el último hombre (1992) de Francis Fukuyama o, aún más recientemente, Los ángeles que llevamos dentro (2011) y En defensa de la ilustración (2018) de Steven Pinker.
Según los defensores de esta teoría, lo que hace tan buena la época actual y la califica como la mejor de todos los tiempos es la combinación de dos factores: en primer lugar, nunca antes en la historia humana la tecnología y las ciencias naturales han llegado a un nivel tan alto de desarrollo y han hecho los niveles materiales de vida promedios tan altos como hoy; lo que parece esencialmente correcto y cuya realidad sin duda contribuye enormemente al atractivo público y la aceptación de la teoría whig. En segundo lugar, nunca antes en la historia la gente ha experimentado supuestamente tanta libertad como hoy con el desarrollo de una «democracia liberal» o «capitalismo democrático»; afirmación que, a pesar de su extendida popularidad, considero un mito histórico. De hecho, como el grado de libertad y el desarrollo económico y tecnológico están realmente correlacionados de forma positiva, esto me lleva a la conclusión de que los niveles materiales de vida promedios habrían sido incluso mayores que los actuales si la historia hubiera seguido un rumbo distinto.
Pero antes de ofrecer una gran narración histórica revisionista alternativa e indicar donde descarrilan Pinker y sus iguales con su historia mundial whig, hay que hacer unos pocos comentarios sobre la historia de la ciencia. Hasta hace relativamente poco, la creencia en un crecimiento constante en la ciencia, si solo fuera esto, nunca se ha puesto muy en duda, hasta principios de la década de 1960, con el historiador de la ciencia y Thomas Kuhn y su libro La estructura de las revoluciones científicas (1962). Kuhn, contrariamente a la visión whig ortodoxa del tema, retrataba el desarrollo de la ciencia no tanto como una continua marcha hacia lo alto y hacia la luz, sino más bien como una secuencia de «cambios de paradigma» que se sucedían unos a otros —sin direcciones— tanto como una moda en ropa femenina sigue a otra. El libro se convirtió en un gran éxito y durante algún tiempo la opinión de Kuhn se convirtió en una moda extendida en los círculos filosóficos. No obstante, a pesar de Kuhn, sigo considerando la visión tradicional con respecto al desarrollo de la ciencia como esencialmente correcta. El error central de Kuhn, igual que el de muchos filósofos de la ciencia —que se expresa de manera reveladora una y otra vez, por ejemplo, en Sheldon Cooper, el personaje de físico teórico nerdo y supercientífico de la popular serie de televisión The Big Bang Theory— reside en un error fundamental con respecto a la interrelación entre la ciencia por un lado y la ingeniería o la tecnología por el otro.
Este es el error popular de considerar a la ciencia como algo que viene antes, que tiene prioridad, y suponer un rango y dignidad más altos con respecto a la ingeniería y la tecnología, consideradas solo como empresas secundarias e intelectualmente inferiores, es decir, como simple ciencia «aplicada». Sin embargo, en realidad las cosas son exactamente opuestas. Lo que vienen metodológicamente primero y lo que hace posible la ciencia como la conocemos y al mismo tiempo proporciona su base última es la ingeniería y la construcción humanas. Dicho sin ambages: Sin esos instrumentos diseñados y construidos a propósito como varas de medir, relojes, planos, escuadras, reglas, contadores, lentes, microscopios, telescopios, audímetros, termómetros, espectrómetros, máquinas de rayos X y ultrasonidos, aceleradores de partículas y tantas otras cosas no sería posible ninguna ciencia empírica y experimental tal y como la conocemos. O, dicho en palabras del malogrado gran filósofo alemán de la ciencia Peter Janich: el «trabajo manual» viene antes y proporciona la base y ámbito de trabajo estable del «trabajo mental». Sean cuales sean las polémicas o discusiones que puedan tener los científicos, son siempre polémicas y discusiones dentro de un marco operacional estable y un sistema de referencia definidos por un estado concreto de la tecnología. Y en el campo de la ingeniería humana nadie prescindiría o «falsaría» un instrumento de trabajo salvo que tuviera disponible otro instrumento mejor.
Por tanto, son la ingeniería y los avances en ingeniería los que hacen posible la ciencia y el progreso científico y al mismo tiempo impiden que este se produzca, algo que la filosofía de la ciencia «falsacionista» de Karl Popper, que actualmente domina la opinión pública intelectual, debe admitir como «siempre posible»: no solo la regresión científica sino también la ruptura completa de todo nuestro sistema de conocimiento debido a la supuesta falsación «siempre posible» de incluso sus hipótesis aparentemente más básicas. Lo que impide que se produzca esta pesadilla y que muestra que tanto el relativismo de Kuhn como el relacionado falsacionismo de Popper conllevan un error metodológico elemental es la existencia del «trabajo manual» y su prioridad y primacía metódicas sobre el mero «trabajo mental» de la ciencia.
(Nota: No niego la posibilidad de periodos de regresión en el desarrollo de la ciencia. Pero explicaría esas regresiones como consecuencia de una pérdida previa de conocimiento práctico de ingeniería. «Inofensivamente», en el curso normal del desarrollo económico, ciertas habilidades pueden dejar de emplearse y olvidarse, porque ya no hay demanda de sus productos. Sin embargo, esto no implica necesariamente un paso atrás en el conocimiento de la ingeniería. De hecho, dicha pérdida puede ser más que compensada por el desarrollo de distintas habilidades requeridas para la fabricación de productos distintos y más demandados. La pérdida aquí es el trampolín del progreso tecnológico. Viejas herramientas y máquinas son reemplazadas por otras nuevas y mejores. Pero también es posible otro desarrollo menos «inofensivo» y este se ha producido realmente en ciertas épocas y lugares. Por ejemplo, debido a una epidemia, el tamaño de la población y con este también la división del trabajo pueden disminuir radicalmente y llevar a una pérdida enorme y extendida de conocimientos y habilidades acumulados de ingeniería, hasta el punto de requerir una vuelta a modos de producción anteriores y más primitivos. O también una población podría sencillamente convertirse en menos inteligente, por cualquier razón, que sus antepasados y ser incapaz de mantener un nivel dado (heredado) de avance tecnológico).
Una vez explicado esto, ahora puedo ocuparme de la parte falsa de la teoría whig de la historia, que se refiere a la historia social. Mientras que es comparativamente sencillo diagnosticar el progreso tecnológico, y con este también el progreso científico (el progreso se produce cada vez que aprendemos cómo conseguir con éxito algún resultado adicional, mejor o más rápido en nuestro trato intencionado con el mundo no humano de los objetos materiales, las plantas y los animales), es mucho más difícil definir y diagnosticar el progreso social, es decir, el progreso en el trato interpersonal o las interacciones entre las personas.
Para hacer esto, primero es necesario definir un modelo de perfección social que esté de acuerdo con la naturaleza humana, es decir, con la de los hombres como realmente son, que pueda servir como sistema de referencia para diagnosticar la proximidad o distancia relativa de distintos acontecimientos, periodos y desarrollos históricos respecto a este ideal. Y esta definición de la perfección social y el progreso social debe ser estrictamente distinta, independiente y analíticamente distinguible de la definición del crecimiento y perfección tecnológica y científica (incluso si ambas dimensiones de progreso o crecimiento están empíricamente correlacionadas de manera positiva). Es decir, conceptualmente debe de admitirse que puede haber sociedades que sean (casi) perfectas socialmente pero retrasadas tecnológicamente, como también sociedades que sean tecnológicamente muy avanzadas y aun así socialmente atrasadas.
Para el libertario, este ideal de protección social es la paz, es decir, una interacción normalmente tranquila y sin fricciones entre las personas —y una resolución pacífica de los conflictos ocasionales— dentro de un marco estable de propiedad privada o de varias propiedades (mutuamente exclusivas) y de derechos de propiedad. Sin embargo, no quiero apelar con esto solo a los libertarios, sino a una audiencia potencialmente universal o «católica», porque el mismo ideal de perfección social es esencialmente también el que prescriben los diez mandamientos bíblicos.
Dejando a un lado los primeros cuatro mandamientos, que se refieren a nuestra relación con Dios como la única autoridad moral definitiva y el juez final de nuestra conducta terrenal y la celebración apropiada de las fiestas, el resto, que se refiere a asuntos mundanos, muestra un espíritu profundamente libertario.
- Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor, tu Dios, te lo ha mandado, para que tu vida pueda ser larga y seas feliz en la tierra que el Señor, tu Dios, te da.
- No matarás.
- No cometerás adulterio.
- No robarás.
- No darás falso testimonio contra tu prójimo.
- No codiciarás la mujer de tu prójimo; ni desearás su casa, su campo, su sirviente, su sirvienta, su buey, su asno ni ninguna otra cosa que le pertenezca.
Algunos libertarios pueden argumentar que no todos estos mandamientos tienen la misma categoría o estatus. Pueden señalar, por ejemplo, que los mandamientos quinto y séptimo no están a la par ni tienen la misma dignidad que los mandamientos sexto, octavo y décimo; que este también puede ser el caso del mandamiento noveno, que prohíbe el libelo; o que desear la mujer o el sirviente de otro no está a la par de codiciar su casa o su campo. Sin embargo, los diez mandamientos no dicen nada acerca de la severidad y el castigo apropiado de los incumplimientos de sus diversas órdenes. Proscriben todas las actividades y deseos mencionados, pero dejan abierta la cuestión de cuán severamente merece ser castigado cada uno de ellos.
En esto, los mandamientos bíblicos van mucho más allá de lo que muchos libertarios consideran como suficiente para el establecimiento de un orden social pacífico: el mero cumplimiento estricto de los mandamientos sexto, octavo y décimo. Pero esta diferencia entre un libertarismo rígido y estricto y los diez mandamientos bíblicos no implica ninguna incompatibilidad entre ellos. Ambos están en completa armonía si solo se hace una distinción entre las prohibiciones legales por un lado, expresadas en los mandamientos sexto, octavo y décimo, cuyo incumplimiento puede ser castigado por el ejercicio de violencia física, y las prohibiciones morales o extralegales por el otro, expresadas en los mandamientos quinto, séptimo y noveno, cuyo incumplimiento puede ser castigado solamente por medios debajo del umbral de la violencia física, como desaprobación social, discriminación, exclusión u ostracismo. De hecho, interpretados así, los seis mandamientos mencionados pueden ser reconocidos incluso como una mejora respecto a un libertarismo rígido y estricto, dado el objetivo común y compartido de perfección social: de un orden social estable, justo y pacífico.
Porque indudablemente cualquier sociedad de personas que habitualmente no respeten a sus padres y se burlen rutinariamente de la idea de posiciones y jerarquías naturales de autoridad social que subyace la institución de la familia; que rechacen con desprecio la institución del matrimonio y consideren arrogantemente el adulterio como intrascendente, sin defecto o incluso liberador; o que se mofen habitualmente de la idea del honor personal y la honestidad y se dediquen habitualmente o incluso alegremente a la actividad del libelo, es decir, la práctica de «dar falso testimonio contra tu prójimo»: cualquier sociedad así se desintegrará rápidamente en un grupo de personas perturbadas incesantemente por contiendas y conflictos sociales en lugar de disfrutar de una paz persistente y duradera.
Así que, tomando como referencia este ideal bíblico-libertario de perfección social, el siguiente paso en nuestro argumento debe ser el diagnóstico, es decir, la evaluación y clasificación comparativa de los diversos periodos y desarrollos históricos con respecto a su proximidad o distancia relativa a este objetivo ideal definitivo.
En este sentido, aparece inmediatamente por sí mismo un primer diagnóstico sobre el mundo contemporáneo. Incluso si podemos reconocer que el modelo occidental dominante de «democracia liberal» o «capitalismo democrático» se acerca más al ideal que los modelos de organización social que se siguen actualmente en otros lugares fuera del llamado mundo occidental, sigue quedándose notablemente lejos del ideal. De hecho, contradice e incumple explícita e inequívocamente los mandamientos bíblicos «católicos», y los partidarios y promotores de este modelo, entonces, niegan y se oponen manifiestamente (incluso si no declaradamente) a la voluntad de Dios y se convierten en cambio en defensores del diablo.
En primer lugar, incluso con las mayores contorsiones intelectuales es imposible deducir la institución de un Estado a partir de estos mandamientos. Si nadie puede robar, asesinar o desear la propiedad de otra persona, entonces no se puede permitir que exista ninguna institución que pueda robar, asesinar o desear la propiedad de otra persona. Pero como todas las demás sociedades actuales, todas las sociedades occidentales actuales son sociedades con Estados, que pueden robar (impuestos), asesinar (ir a la guerra) y codiciar la propiedad de otros (legislar) rutinariamente. Además, en las sociedades occidentales de Estados democráticos en particular, el pecado moral de desear la propiedad de otro hombre no solo no está prohibido estricta y universalmente (más bien se practica habitualmente), sino que en realidad se promueve y «cultiva» este pecado hasta su máximo extremo (diabólico). Con las elecciones democráticas instaladas como la pieza central de la vida social, todo el mundo es «liberado» del mandamiento de Dios y es «libre» de desear lo que quiera de la propiedad de otros y de expresar sus deseos inmorales a través de votaciones anónimas periódicas.
Ciertamente, este modelo liberal-democrático de organización social no puede ser el fin de la historia, ni para un libertario ni para cualquiera que se tome en serio los mandamientos bíblicos. De hecho, la afirmación de Fukuyama (1992) por lo contrario bordea lo blasfemo.
Sin embargo, independientemente de lo desastroso que resulta ser el diagnóstico del mundo contemporáneo, todavía puede ser el caso de que la situación actual represente algún tipo de progreso. Podría no ser el fin de la historia, pero podría ser una aproximación más cercana al objetivo de perfección social que cualquier cosa que le preceda históricamente. Para refutar la teoría whig de la historia en su totalidad, entonces, es también necesario identificar alguna sociedad anterior (y, por tanto, naturalmente, menos avanzada tecnológicamente) que se ajustaba mejor a los mandamientos bíblicos y se acercaba más a la perfección social. Y con el fin de que tenga algún peso en el debate público (en la batalla de las narrativas históricas rivales), el contraejemplo en cuestión debería ser uno «grande». Es decir, no debería ser algún lugar diminuto durante un corto periodo, sino un fenómeno histórico a gran escala y duradero. Y por la misma razón del atractivo popular potencial, el ejemplo debería estar conectado, tanto geográfica como genealógicamente, como un predecesor histórico del modelo occidental contemporáneo de sociedades de Estados democráticos y no debería encontrarse demasiado lejos en el pasado oscuro y distante.
En mis propios intentos de ofrecer un relato revisionista de la historia occidental —en particular en mis dos libros Democracy: The God That Failed (2001) y A Short History of Man (2015)— he identificado la Edad Media europea o lo que a veces es referido también y mejor como la cristiandad latina —el periodo de aproximadamente mil años que va desde la caída de Roma hasta finales del siglo XVI o principios del siglo XVII— como tal ejemplo. No perfecto en muchos sentidos, pero más cercano al ideal de perfección social que cualquier cosa que lo siguiera, y en particular más cercano que el actual orden democrático.
No es sorprendente que este sea también el mismo periodo de la historia occidental que nuestros actuales gobernantes democráticos (ateos) y sus historiadores cortesanos han elegido para retratar con los términos más oscuros. En la sociedad griega y romana pueden ver algo «bueno» y valioso, incluso si supuestamente quedan muy por detrás del nivel de avance social alcanzado con el orden social democrático contemporáneo. Pero la Edad Media es normalmente retratada como oscura, cruel y llena de supersticiones, algo que es mejor olvidar e ignorar en toda historia estándar y narrativa histórica.
¿Por qué este trato particularmente desfavorable hacia la Edad Media? Porque, como muchos historiadores, antiguos y contemporáneos, también han advertido, por supuesto, la Edad Media representa un ejemplo histórico a gran escala y duradero de una sociedad sin Estado y como tal representa el polo opuesto al actual orden social estatista. De hecho, la Edad Media, a pesar de sus muchas imperfecciones, puede identificarse como un orden social que agrada a Dios (un gott-gefaellige), mientras que el actual orden estatal democrático, a pesar de sus numerosos logros, permanece en violación constante de los mandamientos de Dios y debe identificarse como un orden satánico. Para responder a la pregunta, entonces, Satán y sus seguidores en la tierra harán evidentemente todo lo posible para hacernos ignorar y olvidar a Dios y menospreciar, mancillar y denigrar todas y cada una de las cosas que muestran Su plan.
Esta es una razón más para cualquier libertario y «católico» que contente a Dios para estudiar y sacar inspiración de este periodo histórico de la Edad Media europea; algo que de paso se ha hecho más fácil hoy en día y probablemente encuentre poca oposición de los poderes fácticos y su código de expresión de «corrección política» cada vez más rigurosamente aplicado, porque estos estudios han sido relegados desde hace tiempo al estatus de un interés de nerdos, pintoresco y exótico, muy distante en el tiempo del presente y sin ninguna relevancia contemporánea.
En la historia estándar (ortodoxa) se nos dice, como una verdad casi axiomática, que la institución del Estado es necesaria e indispensable para el mantenimiento de la paz social. El estudio de la Edad Media y la cristiandad latina demuestra que esto no es verdad, un mito histórico, y cómo, durante un largo periodo histórico, se mantuvo con éxito la paz sin un Estado y de este modo sin una renuncia abierta a los preceptos bíblicos y libertarios.
Aunque muchos libertarios imaginan un orden social anarquista como un orden sobre todo horizontal, sin jerarquías ni distintos niveles de autoridad (como «antiautoritario»), el ejemplo medieval de la sociedad sin Estado enseña otra cosa. La paz no se mantiene con la ausencia de jerarquías ni niveles de autoridad, sino por la ausencia de cualquier cosa que no sea autoridad social y niveles de autoridad social. De hecho, al contrario que en el orden actual, que esencialmente solo reconoce una autoridad, la del Estado, la Edad Media se caracterizaba por una gran multitud de niveles de autoridad social que competían, operaban, se superponían y estaban ordenados jerárquicamente. Estaba la autoridad de los cabezas de familia y de los diversos grupos de parientes. Había amos, señores, nobles y reyes feudales, con sus territorios y sus vasallos y los vasallos de vasallos. Había innumerables comunidades y pueblos distintos e independientes, una enorme variedad de órdenes religiosos, artísticos, profesionales y sociales, consejos, asambleas, gremios, asociaciones y clubes, cada uno con sus propias normas, jerarquías y categorías. Además, y de máxima importancia, estaban las autoridades del sacerdote local, el más distante obispo y el papa en Roma.
Pero ninguna autoridad era absoluta y ninguna persona o grupo tenía un monopolio sobre su puesto o nivel de autoridad. La relación jerárquica feudal de señor-vasallo, por ejemplo, no era indisoluble. Podía romperse si alguna de las partes incumplía las disposiciones de los juramentos de fidelidad que ambos habían prometido mantener. Tampoco la relación entre señor y vasallo era transitiva. Es decir, el señor de un vasallo no contaba en su señorío como señor de todos los vasallos de sus vasallos. De hecho, sus vasallos podían estar ligados como vasallos a un señor distinto o podían en otros lugares y con respecto a otras cosas ser ellos mismos señores que impedían cualquier implicación en los asuntos del mismo señor en cuestión. Así que era casi imposible que alguien ejercitara alguna autoridad directa de arriba abajo y por tanto hacía muy difícil en particular reclutar y mantener un gran ejército permanente y dedicarse a la guerra a gran escala o incluso en todo el continente. Es decir, el fenómeno que hemos llegado a considerar como perfectamente normal hoy, de que se dé una orden desde lo alto que obliga directamente a toda la sociedad, desde los niveles más altos hasta los más bajos, estaba ausente en la Edad Media. La autoridad estaba ampliamente dispersa y cualquier persona o puesto de autoridad estaba limitado y mantenido bajo control por otro. Incluso los reyes feudales, los obispos y de hecho hasta el propio papa podían ser arrestados y llevados ante la justicia por otras autoridades en competencia.
La «ley feudal» reflejaba esta estructura social «jerárquica-anárquica» de la Edad Media. Toda la ley era esencialmente ley privada (es decir, ley que se aplicaba a las personas y a las interacciones entre personas), todo litigio se sucedía entre un acusado personal y un acusador personal, y el castigo normalmente conllevaba el pago de alguna compensación material específica por parte del infractor a su víctima o a su sucesor legal. Sin embargo, esta característica central de la Edad Media como modelo histórico de una sociedad de ley privada no significaba que la ley feudal fuera alguna forma de sistema legal unitario, coherente y consistente. Al contrario, la ley feudal permitía una gran variedad de leyes y costumbres local y regionalmente distintas y la diferencia en el trato de ilegalidades similares en distintos lugares podía ser bastante drástica. Pero, al mismo tiempo, con la Iglesia Católica y las enseñanzas escolásticas de la ley natural, había un marco institucional superpuesto y un sistema de referencia moral en vigor que servían como fuerzas moralmente unificadoras, limitando y moderando el rango de variación entre las leyes de las distintas localidades.
No hace falta decir que había muchas imperfecciones en las que se centrarían y que destacarían los historiadores futuros hasta el día de hoy para desacreditar todo el periodo. Durante la Edad Media, por influencia de la Iglesia Católica, la institución de la esclavitud, que había sido una característica dominante en la sociedad griega y romana, se fue desacreditando cada vez más, llegando casi hasta su extinción, aunque no desapareciera del todo. Igualmente, la institución de la servidumbre, «mejor» que la esclavitud desde un punto de vista moral, pero aun así no sin reproche moral, seguía siendo un fenómeno social extendido. Además, se produjeron muchas guerras y peleas a pequeña escala durante todo el periodo. Y algo que nunca deberíamos olvidar: Los castigos dictados en diversos tribunales por distintos delitos aquí o allá eran a veces (al menos para la sensibilidad moderna) extremos, duros y crueles. Un asesino podía ser ahorcado o decapitado, descuartizado, quemado, hervido o ahogado. Un ladrón podía perder un dedo o una mano y un falso testimonio podía hacerle perder la lengua. Una adúltera podía ser apedreada, un violador castrado y una «bruja» quemada.
Son estas cosas en concreto las que nos cuenta la historia estándar asociada con la Edad Media para generar nuestra indignación moral y sentirnos exaltados sobre nuestro presente ilustrado. Sin embargo, aunque sean verdad, una concentración exclusiva en estas características como distintivas de la Edad Media es errar el tiro o el bosque por los árboles. Es tomar los accidentes de la naturaleza como lo que es natural y normal. Es decir, se ignora, deliberadamente o no, la característica esencial de todo el periodo: el hecho de que hubo un orden social sin Estado y con centros de autoridad ampliamente dispersos, gobernados jerárquicamente y que rivalizaban entre sí. Y este enfoque cierra convenientemente los ojos al hecho de que los «excesos» de la Edad Media palidecen en comparación con aquellos del orden actual del Estado democrático, pues está claro que la esclavitud y la servidumbre no han desaparecido en el mundo democrático. Más bien, una esclavitud y servidumbre «privadas» cada vez más raras han sido reemplazadas por un sistema casi universal de esclavitud y servidumbre fiscal «pública». Igualmente, las guerras no han desaparecido, sino que se han hecho más grandes. Y con respecto a los castigos excesivos y las cazas de brujas, tampoco han desaparecido. Por el contrario, se han multiplicado. Los enemigos del Estado son torturados de las mismas formas horribles o incluso técnicamente «refinadas». Además, multitud de personas que no son asesinos, ladrones, calumniadores, adúlteros o violadores, es decir, personas que viven completamente de acuerdo con los diez mandamientos bíblicos y a quienes se les hubiese dejado en paz alguna vez, son igualmente castigados en la actualidad de manera rutinaria, hasta el nivel de un largo encarcelamiento y la pérdida de todas sus propiedades. Las brujas ya no son llamadas de esa manera, pero con solo una autoridad en vigor, la «identificación» de cualquiera como «sospechoso de hacer el mal» o de «crear problemas» se facilita enormemente, y el número de personas así identificadas se ha multiplicado consecuentemente; y aunque a esos sospechosos ya no son quemados en la hoguera, son castigados habitualmente a toda una vida de privaciones económicas, desempleo, pobreza o incluso hambre. Y mientras que el propósito principal del castigo fue alguna vez la restitución, es decir, el infractor tenía que compensar a la víctima, el propósito principal del castigo hoy es la sumisión, es decir, el infractor debe compensar y satisfacer no a la víctima, sino al Estado (victimizando así a la víctima dos veces).
Con esto podemos llegar a una primera conclusión. El actual orden social democrático puede ser la civilización más avanzada tecnológicamente, pero sin duda no es la más avanzada socialmente. Medida por los patrones bíblico-libertarios de perfección social queda muy por detrás de la Edad Media. De hecho, medido por esos patrones, la transición en la historia europea de un mundo medieval anárquico al estatista moderno es nada menos que la transición de un orden social que trata de agradar a Dios a uno sin Dios.
En diversos lugares, en su forma más condensada en mi ensayo From Aristocracy to Monarchy to Democracy, he analizado y tratado de reconstruir este proceso de descivilización, que hasta ahora lleva produciéndose durante medio milenio, y de explicar las calamitosas y nocivas consecuencias y ramificaciones que ha tenido para el desarrollo del derecho y la economía. No he de repetir ni recapitular nada de esto ahora. En su lugar, solo quiero arrojar algo de luz sobre la estrategia principal que todos los estatistas han seguido, desde finales de la Edad Media hasta hoy, para alcanzar sus fines estatistas, para así conseguir (aunque sea solo indirectamente) alguna idea de posibles contraestrategias que podrían sacarnos del problema actual. No de vuelta a la Edad Media, por supuesto, porque desde entonces se han producido demasiados cambios permanentes e irreversibles, tanto con respecto a nuestras condiciones y capacidades mentales como materiales, sino a una nueva sociedad que se inspire en el estudio de la Edad Media y entienda y sepa la principal razón de su caída.
La estrategia venía dictada por el punto de partida medieval casi libertario y sin Estado y se sugería «naturalmente» por sí misma, primero y ante todo en los niveles superiores de la autoridad social, es decir, en particular en los reyes feudales. En pocas palabras, se reduce a esta norma: en lugar de seguir siendo un mero primus inter pares tienes que convertirte en un solus primus, y para hacer esto, debes socavar, debilitar y finalmente eliminar a todas las autoridades y jerarquías de autoridad social en competencia. Empezando en los niveles más altos de autoridad, a tus competidores más inmediatos y a partir de ahí hacia abajo hasta el nivel más elemental y descentralizado de autoridad social investida en las personas de los cabezas de familia, (todo estatista) debes usar tu propia autoridad inicial para socavar todas y cada una de las autoridades rivales y arrebatarles su derecho a juzgar, discriminar, sentenciar y castigar de manera independiente dentro de su propio ámbito de autoridad territorialmente limitado.
A excepción de ti, ya no se debería permitir a los reyes determinar libremente quién es el otro rey o el siguiente, quién ha de ser incluido o excluido de la categoría de los reyes o quién puede buscar justicia y ayuda ante ellos. Y de la misma manera para todos los demás niveles de autoridad social, tanto para señores nobles como para vasallos, así como para todas las comunidades locales independientes, órdenes, asociaciones y en último término todas las familias. Nadie debe ser libre para determinar autónomamente sus propias normas de admisión y exclusión. Es decir: para determinar quién está supuestamente «dentro» o «fuera», qué conducta esperar de aquellos que están «dentro» y quieren mantenerse en una posición cómoda y qué conducta de los miembros genera por el contrario diversas sanciones, que van desde la desaprobación, la censura y las multas hasta la expulsión y el castigo corporal.
¿Y cómo lograr esto y centralizar y consolidar toda la autoridad en manos de un solo monopolista territorial, primero un monarca absoluto y posteriormente un Estado democrático? Consiguiendo el apoyo de toda la gente resentida por no haber sido incluida o promovida en alguna comunidad, asociación o nivel social, o por haber sido expulsada de entre ellos y castigada «injustamente». Contra esta «discriminación injusta», tú, el Estado o presunto Estado, prometes a las «víctimas» excluidas meterlas «adentro» y ayudarlas a conseguir un trato «justo» y «no discriminatorio» a cambio de su compromiso obligatorio y afiliación. En todos los niveles de autoridad social, siempre y en cualquier sitio en que aparezca la oportunidad, has de animar y promover un «comportamiento desviado» y a los «desviados» y conseguir su apoyo para expandir y reforzar tu propia autoridad a costa de todos los demás.
Consecuentemente, la principal contraestrategia de recivilización debe ser, por tanto, una vuelta a la «normalidad» por medio de la descentralización. Debe invertirse el proceso de expansión territorial que fue de la mano de la centralización de toda la autoridad en una mano monopolística. Así que toda tendencia o movimiento secesionista debería ser apoyado y promovido, porque con toda independencia territorial del Estado central se crea otro centro independiente y rival de autoridad y adjudicación. Y la misma tendencia debería promoverse dentro del marco de cualquier territorio y centro de autoridad recién creado como separado e independiente. Es decir, cualquier organización de miembros voluntarios, asociación, orden, club o incluso hogar dentro del nuevo territorio debería ser libre para determinar independientemente sus propias normas internas, es decir, sus normas de inclusión, de sanción y de exclusión, para remplazar sucesivamente el actual sistema estatista de integración forzosa territorial y legal y de uniformización por un orden natural, casi orgánico, de asociación y disociación territorial y legal-consuetudinaria voluntarias. Además, como añadido importante, para salvaguardar este orden de centros, categorías y jerarquías de autoridad social natural cada vez más descentralizados contra la corrupción interna o el ataque externo (extranjero), a cada autoridad social recientemente (re)emergente debería animársele a construir una red tan amplia como sea posible con autoridades de características y mentalidad similares en otros territorios y jurisdicciones «extranjeras» para el fin de conseguir ayuda mutua en caso de necesidad.
Con esto he llegado a una etapa de análisis conceptual y de información sobre ideas y trasfondo histórico que me permite, como segunda tarea, comentar con algún detalle uno de los intentos más recientes de Steven Pinker, con su libro Los ángeles que llevamos dentro, de dar un nuevo impulso a la teoría whig de la historia, es decir, el mito de que la historia humana ha sido una marcha un tanto rocosa pero aun así constante hacia arriba y hacia la luz, y de que vivimos hoy, en el mundo occidental, si no en el mejor de todos los mundos posibles, al menos en uno mejor que cualquiera que haya habido antes.
No es sorprendente que el libro haya sido alabado con entusiasmo por las élites gobernantes y se haya convertido en un gran éxito comercial, impulsado sin duda aún más por el estatus de Pinker como carismático profesor de Harvard. En 800 páginas de letra pequeña, el libro ensambla una enorme masa de piezas interesantes de información e interpretación con respecto a todo tipo de cosas, pero, en lo que se refiere a la defensa realizada allí de la tesis esencial de Pinker de un progreso social constante que culmina en el presente, mi veredicto es completamente negativo. Pinker puede ser un excelente psicólogo, pero no tiene esa profundidad en las áreas de filosofía, metodología, economía e historia, todo lo cual se necesita para hacer un juicio sólido del grado de perfección social de las distintas etapas y el desarrollo a largo plazo de la historia humana. En particular, sus narrativas históricas impresionan con frecuencia por su sesgo y por ignorar el bosque al hablar de los árboles o viceversa, pero más a menudo, los árboles al hablar del bosque.[1]
Hay mucho de lo que quejarse acerca del libro, no siendo lo menos importante el hecho de que Pinker es poco cuidadoso a la hora de definir sus términos sin ambigüedades para evitar toda inconsistencia o equivocación interna. Sin embargo, aquí concentraré mi crítica solo en dos puntos centrales: primero, la «medición» o criterio de progreso social de Pinker (su explanandum), y luego, su explicación del fenómeno así «medido» (su explanans).
A lo largo de su toda su obra, Pinker muestra una notable hostilidad hacia la religión y por tanto no es sorprendente que no cruce su mente usar los mandamientos bíblicos (que, incidentalmente, presenta groseramente mal) como referencia de la perfección social. Más bien, su referencia es la «violencia» y el progreso social se define como una reducción de la violencia. A primera vista, este criterio no parece demasiado lejano del objetivo bíblico-libertario de la paz. Sin embargo, en realidad resulta ser algo bastante distinto. Sus principales ejemplos de violencia son los homicidios y las bajas bélicas. El libro está lleno de tablas y estadísticas sobre dichos indicadores de violencia. No obstante, increíblemente, Pinker no hace una distinción categórica entre violencia agresiva y defensiva. En los mandamientos bíblicos, con su reconocimiento explícito de la santidad de la propiedad privada, se hace esa distinción. Es diferente si la violencia se usa para tomar la propiedad de otro hombre o si un hombre usa la violencia en defensa de su propiedad frente a un agresor. El asesinato es algo categóricamente diferente a matar alguien en defensa propia. No es así para Pinker. La propiedad y los derechos de propiedad no figuran sistemáticamente en sus análisis. De hecho, los términos ni siquiera aparecen en el índice temático de 30 páginas del libro. Para Pinker, la violencia es violencia y la reducción de la violencia es progreso, independientemente de si esta reducción es el resultado de una represión con éxito de un pueblo por otro pueblo conquistador o el resultado de la propia represión con éxito por parte un pueblo contra sus agresores y conquistadores. En el mundo de Pinker, una relación «estable» de amo a esclavo es una señal de civilización, mientras que una revuelta del esclavo acompañada por violencia es una señal de descivilización. Igualmente, un sistema obligatorio de impuestos —otro término como el de propiedad que está completamente desaparecido en el índice (no por azar)— es un indicador de civilización con independencia del nivel de impuestos, siempre que sea simplemente estable, es decir, siempre que la mera amenaza de castigo por la autoridad fiscal sea suficiente para lograr un cumplimiento generalizado por parte de los gravados. Cualquier revuelta y resistencia fiscal ha de considerarse descivilización. Una cosa es paz y progreso para Pinker, mientras que la otra es violencia y regresión.
Pinker no sigue su propia lógica hasta el amargo final, pero esto debe hacerse para revelar la completa depravación de su pensamiento. De acuerdo con él, por ejemplo, un campo de concentración dirigido adecuadamente, custodiado por hombres armados que no asesinen a los reclusos y realmente impidan que se maten entre sí, pero que les suministre «drogas de la felicidad» para mantenerlos trabajando tranquilos en beneficio de los guardias hasta su muerte natural (no violenta), es el modelo perfecto de paz y progreso social, mientras que la eliminación violenta de los guardias por los reclusos es, bueno, violencia y descivilización.
Basado en esta visión depravada del progreso social que no sabe de violaciones de propiedad y derechos de propiedad, sino que solo cuenta el número de muertes no naturales, daños corporales y huesos rotos, debería esperarse que las evaluaciones de Pinker de diversos episodios históricos tengan que generar algunas conclusiones bastante extrañas o incluso grotescas, como realmente pasa. En particular, eso también explica cómo Pinker pudo representar equivocadamente la actual época democrática como el mejor de todos los tiempos.
¿Pero es así, incluso en los propios términos de Pinker? ¿Vivimos hoy en los tiempos menos violentos?
La respuesta es ambigua. Por un lado, están las guerras, que a lo largo de la historia siempre han sido responsables del mayor número de bajas, superando con mucho las resultantes de la violencia interpersonal «normal» a pequeña escala. En este sentido, como han demostrado Pasquale Cirillo y Nicholas Taleb ([2017]) en respuesta a la tesis de la progresión de Pinker, no se puede establecer una tendencia estadísticamente discernible. Según Taleb, en el periodo de 600 años que va aproximadamente de 1500 hasta hoy, para el cual tenemos datos relativamente fiables, no puede encontrarse ningún cambio importante con respecto a la frecuencia de la guerra o el número de bajas de guerra (siempre establecido en relación con la población total). De hecho, si algo puede encontrarse, ha habido un pequeño repunte en la violencia relacionada con la guerra con la expansión de la democracia (contrariamente a los defensores de la llamada teoría de la paz democrática). Y con respecto al periodo de 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que Pinker identifica como excepcionalmente pacífico y libre de guerras, Taleb señala que las guerras y especialmente las guerras a gran escala son acontecimientos muy irregulares y comparativamente raros y que un periodo de observación de solo 70 años es, por tanto, demasiado corto como para servir de base de cualquier conclusión de largo alcance. Pero, como también ha argumentado John Gray (2015) contra Pinker, incluso esta evaluación de los «tiempos modernos» es probablemente una imagen demasiado idealizada, porque tiende a infravalorar sistemáticamente el número de bajas relacionadas con la guerra entre los no combatientes, es decir, el número de civiles que mueren por diversas enfermedades extendidas a través de la guerra o por efectos colaterales a largo plazo de la guerra como las «muerte lentas» causadas por la privación económica y el hambre. (El mismo peligro de infravaloración no existe, al menos no en el mismo grado, para las guerras de la Edad Media europea, porque eran normalmente acontecimientos a pequeña escala restringidos territorialmente e implicaban una distinción y separación comparativamente clara entre combatientes y no combatientes).
Por otro lado, existe realmente bastante evidencia empírica para hablar de una tendencia suprasecular hacia una reducción en la violencia —no confundir con una reducción en las violaciones de los derechos de propiedad— medida en particular por las tasas de homicidios (un homicidio es un homicidio independientemente de quién mate a quién, por qué o cómo). En este sentido extramoral o amoral, podemos realmente hablar de un «proceso civilizador» como hace y demuestra Pinker con gran detalle. Pinker adopta este término de Norbert Elias y su libro El proceso de civilización (1969), publicado originalmente en alemán en 1939 y traducido al inglés 30 años después. En este libro, Elias describe y trata de explicar los cambios en la etiqueta cotidiana, desde el comportamiento en la mesa a las costumbres sexuales, que se produjeron durante y a partir de la Edad Media europea. Dicho de manera resumida, este proceso puede describirse como la transición gradual de un comportamiento bruto, grosero, crudo, patán, de bajeza, impúdico y desmedido a una conducta humana cada vez más refinada, controlada, considerada, modesta y medida. A partir de Elias, Pinker simplemente generaliza y expande la tesis civilizadora de Elias de la etiqueta humana a toda vida y comportamiento cotidianos; y en esto, a mi juicio, tiene éxito en general.
Sin embargo, la explicación de Pinker de esta forma extramoral o amoral de progreso social desde la brutalidad a un comportamiento cada vez más refinado es fundamentalmente errónea. Lo que identifica como causa principal de este desarrollo, y me ocuparé esta causa en un momento, si ha hecho algo, ha sido retrasar y distorsionar dicho desarrollo. Es decir, en ausencia de la causa de Pinker no habría habido menos, sino más refinamiento (y uno significativamente diferente) en la conducta humana.
De hecho, la gran tendencia histórica a largo plazo hacia un comportamiento cada vez más refinado (o menos brutal) puede explicarse de manera muy sencilla como el subproducto casi natural de la ampliación y profundización de la división del trabajo en el curso del desarrollo económico y tecnológico. El desarrollo de cada vez más y más diferentes herramientas e instrumentos mejoradores de la productividad se dio de la mano del desarrollo y la creciente diferenciación de las habilidades, capacidades y talentos humanos. En pocas palabras, la importancia del poder muscular para el éxito económico disminuyó con respecto a la importancia del poder cerebral, la finura física y la agilidad mental. Además, como he tratado de explicar en mi A Short History of Man, especialmente bajo condiciones maltusianas, que han prevalecido durante la mayor parte de la historia humana, una prima sistemática para el éxito económico y, de hecho, para la supervivencia humana se encuentra en el desarrollo y crecimiento progresivo del inteligencia humana, de la baja preferencia temporal, del control de los impulsos y la paciencia (características personales que son al menos parcialmente hereditarias y así pasadas a través de las siguientes generaciones).
Sin embargo, la explicación de Pinker para esta tendencia hacia un refinamiento de la conducta humana es muy diferente. Su explicación para este desarrollo es la institución de los Estados, es decir, monopolios territoriales de toma definitiva de decisiones. Afirma que el paso más decisivo e importante en el refinamiento progresivo de la conducta humana ha sido la transición de un orden social sin Estado a una sociedad estatista. Y en esto no está del todo equivocado, dado que su definición de refinamiento progresivo es extramoral o amoral. Indudablemente, la institución de los Estados, y más concretamente de Estados democráticos, es la causa principal de muchas características y observaciones esenciales con respecto a nuestra conducta y rutinas humanas actuales, salvo que hay que señalar que muchas o la mayoría de ellas tienen poco o nada que ver con el progreso moral y se encuentran en abierta contradicción con los mandamientos bíblicos. Asimismo, la violencia tal y como la define Pinker puede que realmente haya disminuido, aunque hay que señalar que el ejercicio de la violencia ha sido tan «refinado» y redefinido bajo los auspicios del Estado que ya no cae bajo la estrecha definición de Pinker del término. «Las brujas», por ejemplo, ya no son quemadas violentamente, sino enviadas de una forma aparentemente pacífica a centros psiquiátricos para drogarlas y tranquilizarlas por medio de profesionales médicos. A los vecinos ya no se les roba violentamente su propiedad, sino que muy «refinadamente» y aparentemente sin violencia física se enfrentan a impuestos periódicos que son pagados casi automáticamente por transferencias bancarias a las cuentas del Estado.
Entonces, la causa central identificada por Pinker para el progreso social y el aumento de la perfección social —la institución de un Estado— resulta ser una fuerza central de descivilización, retrasando y distorsionando el proceso civilizatorio subyacente puesto naturalmente en marcha por la profundización y ampliación de la división del trabajo a lo largo del desarrollo económico. La institución del Estado puede explicar el refinamiento de la violencia a lo largo del tiempo, pero es en sí mismo una fuente constante de violencia, aunque sea refinada, y la fuerza motriz para su expansión e intensificación. El subtítulo del libro de Pinker, Por qué la violencia ha disminuido, llevaría a la mayoría de sus lectores potenciales a esperar una respuesta a una cuestión o problema moral, debido a lo típicamente negativo del término violencia. Pero como tal, el título del libro es un ingenioso intento de publicidad falsa y engañosa, porque Pinker no hace nada de eso. En su lugar, responde a la pregunta muy distinta de cómo definir «técnicamente» o «científicamente» la violencia como para hacer que la institución moralmente más depravada y violenta de todas parezca un pacificador, o hacer que Satanás parezca un ángel.
¿Y cómo hace esto? Primero, eliminando la lógica y el sentido común y luego manipulando los datos y las narrativas históricas para ajustarlos a su premisa básica claramente absurda. Pinker presenta esta premisa básica en la forma de un diagrama sencillo (2011, 35). En cualquier escenario de dos personas, ambas partes pueden tener un motivo para la violencia, ya sea como un agresor que ataca al otro o como una víctima que toma represalias. Consecuentemente, de forma similar a Hobbes, Pinker retrata este estado de cosas como uno de conflicto violento interminable, como un bellum omnium contra omnes, una guerra de todos contra todos. Pero, milagrosamente, hay una solución a este problema, un tercero, llamado espectador por Pinker, que actúa como juez y asume el papel de monopolista territorial de la violencia para crear paz duradera. ¿Pero no sería este espectador también un potencial agresor? ¿Y sus motivos de agresión no se verían reforzados si fuera el monopolista de la violencia y no tuviera que temer ninguna represalia de sus víctimas? Pinker no aborda estas preguntas tan obvias, ni hablemos de proporcionar una respuesta sistemática e ellas. Tampoco proporciona una respuesta a la pregunta de por qué alguien se sometería sin resistencia a ese juez monopolista que pasa por ahí. ¿Nadie reconocería el peligro potencial para su propiedad por esa disposición ni se resistiría contra su instauración? Desde luego, Pinker no puede dejar de señalar posteriormente que empíricamente los Estados como monopolistas territoriales de la violencia no aparecieron espontáneamente o casi de manera orgánica, sino de manera similar a la mafia, como algún tipo de protección fraudulenta. Pero esta observación no le lleva a revisar o rechazar su tesis fundamental acerca del papel principal del Estado como pacificador, ni le lleva al reconocimiento de que muchos si no la mayoría de los logros civilizadores que atribuye al funcionamiento del Estado son en realidad los resultados de la resistencia popular contra el poder estatal, ya sea activa y violenta o pasiva y no violenta. De hecho, como se ha mencionado antes, Pinker clasifica cualquier resistencia violenta contra el Estado como descivilización, lo que implica que la violencia anterior ejercida por el Estado contra el resistente debe haber sido una actividad civilizadora y pacificadora, que no tiene que considerarse como violencia en absoluto. Y casi no hace falta decir que esas acrobacias mentales llevan inevitablemente a diversas contradicciones de las cuales Pinker puede salir solo mediante contorsiones más o menos ingeniosas, pero siempre intelectualmente dolorosas.
La identificación del Estado como la fuerza esencial del proceso de civilización por parte de Pinker coincide, por supuesto, perfectamente bien con la evaluación de todos los gobernantes estatales en todas partes y es esencialmente la misma lección que se nos ha enseñado a todos en la escuela y la universidad para aceptar una verdad casi axiomática. En particular, es la misma lección que enseñan todos los «economistas principales» contemporáneos. Y aun así, contradice directamente una de las leyes más elementales de economía: la producción bajo condiciones monopolísticas llevará a precios más altos y menor calidad de cualquier cosa que se produzca en comparación con la producción del mismo producto bajo condiciones competitivas, es decir, bajo condiciones de «libre entrada». La mayoría de los economistas contemporáneos reconocen esta ley, pero fracasan en aplicarla al peculiar monopolio que es el Estado, probablemente porque la mayoría de ellos son empleados por el Estado. Pero en realidad también se aplica al Estado, independientemente de cómo se describa el producto específico que produce. Si describimos el Estado, como hace Pinker, como un monopolio territorial pacificador, entonces la paz conseguida por su voluntad será más cara y de peor calidad. Si lo describimos como un monopolio de la justicia, entonces la justicia tendrá un coste superior y una calidad inferior. Si lo describimos como un monopolio de la violencia, su violencia será más cara y de peor calidad. O si lo describimos, como me parece mejor, como un monopolio territorial de la expropiación encargado de la tarea de la protección de la propiedad, es predecible que consigamos mucha expropiación, lo que beneficia al monopolista, y poca protección, que solo sería costosa para el Estado. En todo caso, el resultado es siempre el mismo y la tesis central de Pinker en cuanto al efecto civilizador de la institución de un Estado debe, por tanto, ser rechazada ya solamente por razones lógicas.
¿Qué pasa entonces con el alegato empírico de Pinker? La lógica no puede ser refutada por los datos empíricos, pero si uno abandona la lógica, uno se condena a interpretar incorrectamente los datos empíricos. Pinker ofrece un número enorme de datos empíricos, tablas y gráficos de gran interés. Discrepo con algunos de ellos, pero aquí acepto todos por el bien del argumento. Mi crítica se refiere solamente a su interpretación de estos datos. De hecho, y como mencioné antes, en general puedo aceptar su tesis generalizada de Elias acerca de un proceso civilizador de la conducta humana desde la brutalidad al refinamiento. Sin embargo, basado en la lógica, lo interpretaría de una manera distinta. Cualquiera que sea el proceso civilizador que hubo, no se produjo debido al Estado, sino a pesar de o en resistencia contra el Estado; y cualquiera que sea el proceso descivilizador que hubo, no se produjo debido a la ausencia de un Estado, sino a pesar de su ausencia, o como el efecto tardío y prolongado de un Estado anterior (ahora disuelto) y sus previas tendencias descivilizadoras. Post hoc no implica propter hoc.
Voy a restringir mi crítica a los datos esenciales que ofrece Pinker en su apoyo empírico a su tesis. Una se refiere a los asuntos globales y otra es una regionalmente más específica que está relacionada más directamente con mis observaciones anteriores sobre la historia europea u occidental.
El respaldo empírico a la tesis del progreso global se resume en dos tablas (Pinker 2011, 49, 53). La primera se supone que muestra el declive de muertes en guerra (en porcentaje de población) desde la prehistoria humana a la actualidad. Para esto, Pinker distingue cuatro etapas históricas: prehistoria, sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades cazadoras-hortícolas y finalmente sociedades estatales. Luego proporciona datos para demostrar que hubo en el mejor de los casos solo una mejora mínima de la etapa prehistórica altamente violenta a la de los cazadores-recolectores; que la violencia aumentó de nuevo con la introducción de la horticultura y la agricultura (ya que hubo entonces más desigualdad económica y más que saquear); y que finalmente disminuyó agudamente hasta un nivel nunca visto antes en la historia humana con la introducción de las sociedades estatales. Para reforzar aún más su tesis, la segunda tabla compara la tasa de muertes en guerras para sociedades no estatales «modernas» (de los siglos XIX y XX) con sociedades estatales igualmente «modernas», demostrando supuestamente una vez más los efectos civilizadores de los Estados.
Como dije antes, no voy a discutir las cifras y estimaciones presentadas en estas tablas, salvo señalar que cualquier estimación con respecto a la prehistoria humana y las muy distantes etapas de cazadores, recolectores y horticultores de la historia humana deben observarse con una buena dosis de escepticismo. Los descubrimientos arqueológicos de cráneos rotos, por ejemplo, pueden proporcionar una base para alguna estimación razonable de la violencia en lugares y momentos concretos, y luego también puedes escalar esas estimaciones a la población mundial total aproximada al momento para calcular la tasa de muertes violentas para cualquier periodo determinado. Pero lo que no puedes hacer, y lo que es al menos hasta hoy casi imposible de hacer por razones técnicas bastante evidentes, es demostrar que tu muestra de datos de violencia sea un ejemplo representativo al azar a partir del cual, por sí solo, sería legítimo generalizar descubrimientos específicos para la población total.
Sin embargo, la razón principal por la que los datos de Pinker no logran demostrar lo que él quiere demostrar es distinta. En su intento de comparar sociedades sin Estado con sociedades estatales, está comparando lo que no puede compararse. Sus ejemplos de sociedades sin Estado, ya sean antiguas o modernas, se refieren casi exclusivamente a algunas tribus oscuras fuera de Europa (o en algunos pocos casos raros europeos a tribus viviendo miles de años antes de la era cristiana) y todas ellas, o bien han muerto literalmente, o bien no han dejado ningún rastro duradero en la historia, por lo que hoy es casi imposible remontar genealógicamente a ellas como predecesoras históricas de ninguna sociedad contemporánea. En claro contraste, todos los ejemplos de sociedades estatales se toman de Europa y el mundo occidental, donde ese antecedente genealógico es fácilmente posible para periodos de cientos o incluso miles de años. Evidentemente una comparación como esa solo puede generar conclusiones sin sesgos bajo el supuesto de que el único factor relevante que distingue a la gente europea u «occidental» de las diversas tribus de Pinker sea la presencia o ausencia de Estado y que además ambos pueblos sean iguales, con la misma constitución y dotes físicas y mentales.
Pinker nunca enuncia explícitamente este supuesto crucial para su propio alegato. Probablemente porque esto plantearía alguna duda inmediata sobre la validez de su conclusión. Y, de hecho, mientras tanto, hay realmente innumerables estudios empíricos en muchas disciplinas que demuestran la completa falsedad de este supuesto. Existen diferencias sustanciales en la constitución física y mental y en los dotes de distintas gentes. Los europeos, o más en general los «occidentales», decididamente no son el mismo tipo de gente que los miembros de las tribus de Pinker; y con eso, su primera «prueba empírica» de su tesis del progreso se viene abajo. Su prueba es un fracaso y no demuestra nada.
Además, Pinker olvida los árboles de los humanos por el bosque global de la humanidad en otro aspecto, ya que de acuerdo con sus propios datos, también hay algunas sociedades sin Estado, aunque solo sean unas pocas, que igualan e incluso superan el nivel de tranquilidad alcanzado en las sociedades estatales.
Un breve paréntesis: Pinker podría no ser ni siquiera consciente del hecho de que es necesario algún tipo de (falso) supuesto de «igualdad» humana para que valga esto, pero lo supone de todas maneras, una y otra vez, aunque sea solo implícita o subrepticiamente. En el fondo, Pinker es un igualitarista, como es particularmente evidente en su declarada simpatía por el «progreso» producido por el denominado movimiento de los derechos civiles y el «noble» Dr. Martin Luther King como también Nelson Mandela, «uno de los más grandes estadistas de la historia» (a pesar de las conocidas conexiones comunistas de ambos hombres). Por supuesto, Pinker no es un igualitarista extremo (ni extremadamente tonto). Hace distinciones entre sexos, razas y clases y es muy consciente de la distribución desigual de diversos rasgos y talentos humanos dentro de la sociedad, de inteligencia, diligencia, control de impulsos, sociabilidad, etc. Pero como «progresista» políticamente correcto, no puede llegar a reconocer que la distribución desigual de estos rasgos y talentos humanos dentro de la sociedad puede ser muy distinta en sociedades diferentes.
Una vez rechazada la primera «prueba» empírica global de Pinker, ¿qué pasa con la segunda, la regional? Aquí todos los datos vienen de Europa y hasta aquí se evita el riesgo de comparar cosas incompatibles. Pinker dedica unas diez páginas (2011, 228-238) a este alegato y la información esencial se condensa en un solo gráfico (Ibíd., 230) que muestra la «tasa de mortalidad en conflictos en Europa en general, 1400-2000». Sin embargo, si este gráfico demuestra algo, es exactamente lo contrario de la tesis del progreso de Pinker. Lo que muestra es que el periodo más largo de (relativa) tranquilidad y bajos niveles de violencia fueron los casi 200 años que van desde 1400 hasta el final del siglo XVI. Pero este periodo cae exactamente dentro del periodo más largo de la Edad Media europea (y señala su final), y la Edad Media, como he argumentado antes, es un ejemplo importante de orden social sin Estado. (Curiosamente, Pinker está de acuerdo con esta consideración de la Europa medieval como sin Estado, pero luego no consigue ver que esto implica, de acuerdo con sus propios datos, una refutación empírica de su tesis).
Y la cosa empeora para el planteamiento de Pinker. De acuerdo con el mismo gráfico, el siguiente periodo histórico, desde el fin del siglo XVI hasta la actualidad, se caracteriza por tres grandes repuntes en el nivel de violencia. El primer repunte, desde finales del siglo XVI hasta la Paz de Westfalia de 1648, está en buena parte asociado con la Guerra de los Treinta Años; el segundo, desde finales del siglo XVIII hasta 1815 y algo menos empinado que el primero, se asocia con la Revolución francesa y las guerras napoleónicas; el tercero, entre 1914 y 1945, se asocia con las dos guerras mundiales del siglo XX. Igualmente, para todos los periodos intermedios, el nivel de violencia se mantuvo muy por encima de los tiempos medievales y este nivel solo se volvió a alcanzar, tres siglos después, durante el periodo 1815-1914 y de nuevo durante la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así que, en total, el registro para la Europa posmedieval en términos de violencia parece bastante depresivo. Y aun así, todo el periodo, desde el siglo XVI hasta hoy, es la época de los Estados, a los que Pinker considera las fuerzas impulsoras de un «proceso civilizador».
Pinker asocia el primer repunte drástico de la violencia con la religión y las «guerras religiosas». Sin embargo, en realidad, eran guerras para crear Estados. Los reyes y príncipes feudales que aspiraban al rango de gobernantes absolutos iban a la guerra para conseguir territorios contiguos cada vez mayores bajo su control supremo. Para ello, aprovecharon la reciente división dentro del cristianismo latino entre católicos y protestantes y fueron ellos los que realmente inventaron la expresión «guerras religiosas», si solo para ocultar y engañar acerca de su verdadero propósito de crear Estados, lo que tiene poco o nada que ver con la religión. El segundo repunte señala el punto de inflexión de los Estados monárquicos a los democráticos y fue el resultado de la Francia napoleónica usando la guerra en un intento de establecer la hegemonía sobre toda Europa continental. Y el tercer y más drástico repunte en el nivel de violencia señala el inicio de la era de la democracia total y es el resultado de que Gran Bretaña y Estados Unidos fueran a la guerra para establecer la hegemonía mundial.
En su interpretación de estos datos, Pinker trata de sacar lo mejor (para él) de un planteamiento más bien bastante desesperado. Por ejemplo, señala, con la ayuda de un segundo gráfico (2011, 229), que a lo largo de todo el periodo el número de conflictos violentos disminuyó al tiempo que caía el número de Estados debido a la consolidación territorial y la centralización. Un número mayor de guerras a pequeña escala con pocas bajas fue remplazado por un número más pequeño de guerras a gran escala con muchas bajas. Sin embargo, esto no parece tanto un progreso, especialmente si se tiene en cuenta que la tasa de mortalidad en los conflictos en realidad aumentó durante toda la época estatista, aunque declinara el número de conflictos violentos. Entonces, para rescatar su tesis del progreso, Pinker recurre a dos argumentos auxiliares. Primero, afirma que el carácter más letal de las (menos frecuentes) guerras modernas no tiene nada que ver con los Estados en sí o con su expansión territorial y consolidación, sino que es en cambio el resultado casi accidental de las mejoras en tecnología militar (una tesis que rechaza en otro lugar cuando dice que el desarrollo tecnológico es esencialmente «neutral» para el nivel de violencia). Y, en segundo lugar, para añadir más peso a su tesis sobre la disminución en la frecuencia de la guerra (¡pero no, para enfatizar otra vez, la disminución de la tasa de mortalidad relacionada con la guerra!), señala que el proceso de centralización política, es decir, el cada vez menor número de Estados con territorios cada vez mayores, no se vio acompañado por un aumento correspondiente en guerras civiles o intraestatales y que, por tanto, representa una ganancia civilizadora real (y no solo un truco contable). Esencialmente, según Pinker, con cada centralización política, y en último término el establecimiento de un Estado mundial, la probabilidad de la guerra disminuye y finalmente desaparece, junto con un declive paralelo y desaparición de la guerra civil. En resumen: los Estados civilizan y un Estado mundial civiliza mejor. O lo contrario: cada secesión desciviliza y una libertad completa de secesión desciviliza lo máximo.
Sin embargo, la lógica económica (la praxeología) dicta una interpretación muy distinta de todo esto. Los Estados no son asociaciones espontáneas y voluntarias. Son el resultado de la guerra. Y la existencia de los Estados aumenta la probabilidad de más guerras, porque bajo las condiciones estatistas el coste de ir a la guerra ya no debe asumirse privadamente, sino que puede externalizarse, al menos parcialmente, sobre terceros inocentes. Que el número de guerras disminuya al caer en número de Estados y que no puede haber guerras entre Estados una vez que el número de estos se haya reducido a un único Estado mundial no es mucho más que una verdad por definición. No obstante, aunque sea menos frecuente, cuanto más avanzado esté el proceso de centralización política y consolidación territorial, es decir, cuando más cerca esté el objetivo estatista final de un Estado mundial, más letales serán dichas guerras.
Tampoco la institución de un Estado mundial produciría lo que promete Pinker. Es verdad que, por definición, no podría haber guerras entre Estados. Por el bien del argumento, podemos incluso conceder que la frecuencia y la tasa de muertes en las guerras civiles internas pueda disminuir también (aunque las evidencias empíricas de esto parecen cada vez más dudosas). No obstante, en todo caso, lo que puede predecirse con seguridad acerca de las consecuencias de un Estado mundial es esto: con la eliminación de toda competencia interestatal, es decir, con el reemplazo de una multitud de jurisdicciones territoriales con distintas leyes, costumbres y estructuras fiscales y regulatorias por una única jurisdicción uniforme mundial, también se elimina cualquier posibilidad de votar con los pies contra un Estado y sus leyes. Por tanto, desaparece una limitación fundamentalmente importante sobre el crecimiento y la expansión del poder estatal y el coste de la producción de justicia (o cualquier cosa que el Estado afirme producir) aumentará consecuentemente hasta niveles sin precedentes, mientras que su calidad llegará a un nuevo mínimo. Puede que haya o no menos violencia de huesos rotos al estilo de Pinker, pero en cualquier caso habrá más violencia «refinada» que nunca antes, es decir, violaciones de derechos de propiedad que no cuentan como violencia para Pinker; así que la sociedad de un Estado mundial se parecerá más al escenario del campo de concentración estable antes mencionado que a cualquier cosa que se parezca a un orden social libre y alegre.
Desnudo hasta los huesos, el argumento central de Pinker equivale a una cadena de absurdos lógicos: según él, las sociedades tribales se «unen» de alguna manera para formar pequeños Estados y los pequeños Estados se «juntan» sucesivamente en Estados cada vez más grandes. Sin embargo, si este «unirse» y «juntarse» fueran, como insinúan los términos, un asunto espontáneo y voluntario, el resultado, por definición, no sería un Estado, sino un orden social anárquico compuesto y gobernado por asociaciones de miembros libres. Por otro lado, si este «unirse» y «juntarse» generara en su lugar un Estado, no puede ser un asunto espontáneo y voluntario, sino que, por necesidad lógica, debe implicar violencia y guerra (ya que toda monopolización territorial necesita la prohibición de la «entrada libre» aplicada violentamente). Pero entonces, ¿cómo puede alguien como Pinker, que quiere reducir la violencia y la guerra a un mínimo y posiblemente eliminarlas por completo, preferir un sistema social, cualquier sistema, que necesita el ejercicio de la violencia y la guerra a un sistema que no lo necesita? Respuesta: solo descartando toda lógica y afirmando que la relación entre el Estado y la violencia y la guerra no es una lógicamente necesaria, sino más bien una relación empírica meramente contingente; que tanto como es en realidad un asunto enteramente empírico que tú o yo cometamos o no actos violentos y vayamos a la guerra, también es un asunto empírico puramente contingente que un Estado cometa o no actos violentos y vaya a la guerra.
Por lo tanto, según Pinker, la Segunda Guerra Mundial con todas sus atrocidades, por ejemplo, no tuvo esencialmente nada que ver con la institución de los Estados, sino que fue una casualidad histórica, a causa de las fechorías de un solo individuo trastornado, Adolf Hitler. De hecho, increíble y aparentemente sin ruborizarse (aunque hay que admitir que esto es difícil de saber mediante un texto escrito), Pinker cita de manera aprobadora al historiador John Keegan diciendo que «solo un europeo quería realmente la guerra: Adolf Hitler» (2011, 208). Pregunta: ¿Pero cuánto mal puede un solo individuo trastornado hacer sin la institución de un Estado centralizado? ¿Cuánto mal podía haber hecho Hitler dentro del marco de una sociedad sin Estado como aquellas de la Edad Media? ¿Se habría convertido en un gran señor, un rey, un obispo o un papa? En realidad, ¿cuánto mal podía haber hecho incluso dentro de un marco de mil miniestados como Liechtenstein, Mónaco o Singapur? Respuesta: No mucho, y ciertamente nada comparable con los males asociados con la Segunda Guerra Mundial. «Ningún Hitler, Churchill, Roosevelt o Stalin, por tanto, ninguna guerra», como habría dicho Pinker, pues no se cumple, sino más bien: «ningún Estado altamente centralizado, por tanto, ningún Hitler, Churchill, Roosevelt o Stalin». Elimina el Estado y podrían haberse convertido en un Jack el Destripador, un Charles Ponzi, o incluso en gente inofensiva, pero no en los monstruos asesinos de masas que sabemos que han sido. Instituye el Estado y creas, atraes y engendras monstruos.
Entonces, en resumen, el intento de Pinker de rescatar la teoría whig de la historia y demostrar que vivimos en el mejor de los mundos resulta ser un completo fracaso. De hecho, uno incluso puede decir que su libro y su gran éxito comercial es en sí mismo una prueba empírica de lo contrario.
Referencias
Blankertz, Stefan. 2018. «Pinker versus Anarchy: Are Tyrants the Lesser Evil?», LewRockwell.com, 10 de mayo, 2018. https://www.lewrockwell.com/2018/05/no_author/pinker-versusanarchy-are-tyrants-the-lesser-evil/.
Cirillo, Pasquale, y Nassim Nicholas Taleb. [2017]. «The Decline of Violent Conflicts: What Do the Data Really Say?». Ensayo presentado en el Simposio de la Fundación Nobel 161, [2017]. http://www.fooledbyrandomness.com/pinker.pdf.
Elias, Norbert. [1939] 1969. The Civilizing Process. Oxford: Blackwell.
Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man. New York: Free Press.
Gray, John. 2015. «John Gray: Steven Pinker Is Wrong about Violence and War». The Guardian, 13 de marzo, 2015. https://www.theguardian.com/books/2015/ mar/13/john-gray-steven-pinker-wrong-violence-war-declining.
Hayek, Friedrich A., ed. 1954. Capitalism and the Historians. Chicago: University of Chicago Press.
Hoppe, Hans-Hermann. 2001. Democracy: The God That Failed. Oxford: Taylor and Francis.
———. 2014. From Aristocracy to Monarchy to Democracy: A Tale of Moral and Economic Folly and Decay. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute.
———. 2015. A Short History of Man: Progress and Decline. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute.
Kuhn, Thomas S. 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Pinker, Steven. 2011. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. New York: Viking Books.
———. 2018. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. New York: Viking.
Traducción original del Instituto Mises revisada y corregida por Oscar Eduardo Grau Rotela. El artículo original se encuentra aquí.
Notas
[1] Véase sobre lo siguiente también Blankertz (2018), Cirillo y Taleb (2017) y Gray (2015).