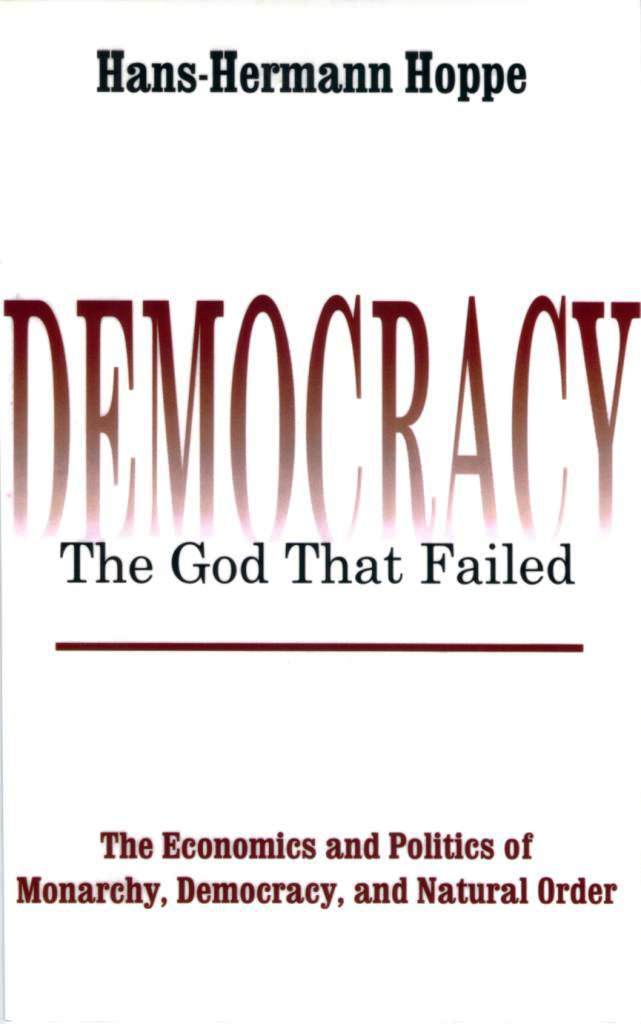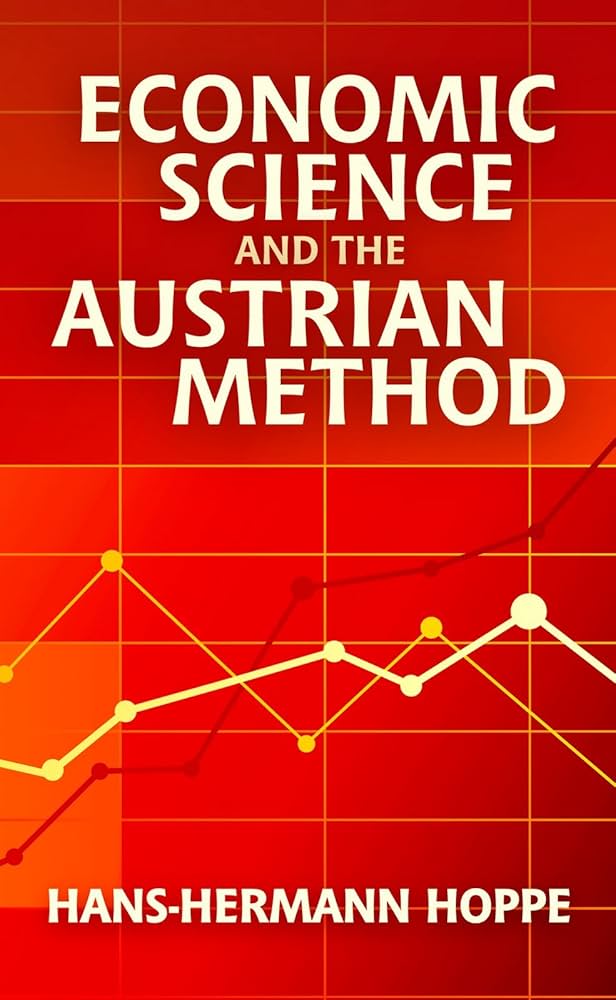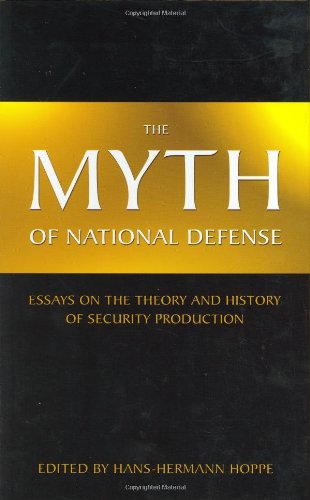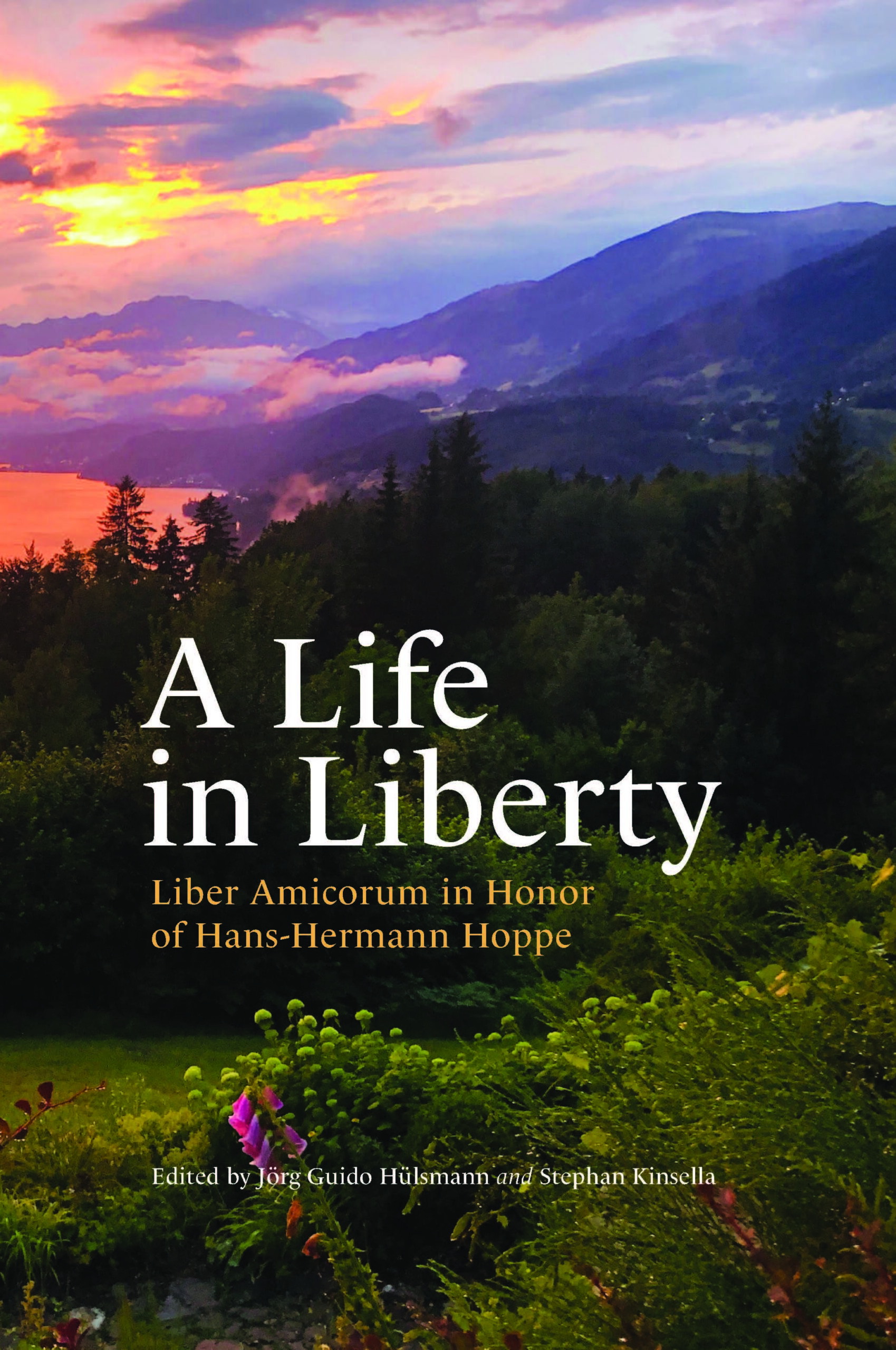Juan Fernando Carpio has translated into Spanish Hans-Hermann Hoppe’s Rothbardian Ethics (2002). This essay is based on a lecture in memory of Murray N. Rothbard at the Austrian Scholars Conference held in 1999 at the Mises Institute. An alternative translation by PoderLimitado.org can be found here.
For more Spanish translations, click here.
Ética rothbardiana
El problema del orden social
Robinson Crusoe, solo en su isla, puede hacer lo que le plazca. Para él, la cuestión acerca de las reglas de la conducta humana ordenada —la cooperación social— sencillamente no se plantea. Naturalmente, esta cuestión solamente surge cuando aparece una segunda persona, Viernes. Sin embargo, incluso entonces, la cuestión sigue siendo en gran medida irrelevante mientras no exista escasez. Supongamos que la isla es el Jardín del Edén. Todos los bienes externos están disponibles en superabundancia. Son «bienes libres», como lo es normalmente el aire que respiramos. Cualquiera sea lo que Crusoe haga con esos bienes, sus acciones no repercuten ni sobre su propio suministro futuro de tales bienes, ni sobre el suministro presente o futuro de los mismos para Viernes (y viceversa). De ahí que sea imposible que pueda surgir un conflicto entre Crusoe y Viernes respecto al uso de tales bienes. El conflicto solo se hace posible si los bienes son escasos, y solo entonces surge el problema de formular reglas que hagan posible una cooperación social ordenada; libre de conflictos.
En el Jardín del Edén solo existen dos bienes escasos: el cuerpo físico de cada persona y el espacio que ocupa. Crusoe y Viernes solo poseen un cuerpo cada uno y solo pueden ocupar un lugar en un momento dado. Por lo tanto, incluso en el Jardín del Edén pueden surgir conflictos: Crusoe y Viernes no pueden querer ocupar simultáneamente el mismo espacio sin entrar en conflicto físico. En consecuencia, incluso en el Jardín del Edén deben existir reglas de conducta social ordenada —reglas sobre la localización y el movimiento adecuados de los cuerpos humanos. Y fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, deben existir reglas que regulen no solo el uso de los cuerpos personales, sino de todos los bienes escasos, de manera que puedan excluirse todos los conflictos posibles. Este es el problema del orden social.
La solución al problema: la idea de la apropiación original y la propiedad privada
A lo largo de la historia del pensamiento social y político, se han propuesto muchas soluciones supuestas al problema del orden social, y esta variedad de propuestas mutuamente inconsistentes ha contribuido al hecho de que hoy la búsqueda de una única solución «correcta» se considere a menudo ilusoria. Sin embargo, como intentaré demostrar, existe una solución correcta; y, por tanto, no hay razón para sucumbir al relativismo moral. Yo no descubrí esta solución, ni tampoco Murray Rothbard, dicho sea de paso. Más bien, la solución ha sido conocida esencialmente durante cientos de años, si no más. El mérito de Rothbard consiste «solamente» en haber redescubierto esta vieja y simple solución y en haberla formulado de manera más clara y convincente que nadie antes que él.
Comencemos formulando la solución —primero para el caso especial representado por el Jardín del Edén y luego para el caso general representado por el «mundo real» de la escasez universal— y avancemos luego a la explicación de por qué esta solución, y ninguna otra, es la correcta.
En el Jardín del Edén, la solución está dada por la simple regla que estipula que cada uno puede colocar o mover su propio cuerpo donde desee, con la única condición de que nadie más esté ya ocupando ese espacio. Y fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez universal, la solución está dada por esta regla: cada persona es el propietario legítimo de su propio cuerpo físico, así como de todos los lugares y bienes dados por la naturaleza que ocupe y ponga en uso por medio de su cuerpo, siempre que nadie más haya ocupado o usado previamente esos lugares y bienes. Esta propiedad de los lugares y bienes «apropiados originalmente» por una persona implica su derecho a usar y transformar esos lugares y bienes en la forma que considere adecuada, con la sola condición de que no altere de manera no invitada la integridad física de los lugares y bienes apropiados originalmente por otra persona. En particular, una vez que un lugar o bien ha sido primero apropiado mediante lo que John Locke describía como «mezclar el propio trabajo» con él, la propiedad de esos lugares y bienes solo puede ser adquirida mediante una transferencia voluntaria —contractual— del título de propiedad de un propietario anterior a uno posterior.
A la luz del extendido relativismo moral, conviene subrayar que esta idea de apropiación original y propiedad privada como solución al problema del orden social está en completa conformidad con nuestra «intuición» moral. ¿No es simplemente absurdo sostener que una persona no debería ser la legítima propietaria de su propio cuerpo y de los lugares y bienes que originalmente —es decir, antes que nadie más— apropia, utiliza y/o produce mediante su cuerpo? Pues, ¿quién más, si no él, debería ser su propietario? ¿Y no es acaso obvio que la abrumadora mayoría de las personas —incluidos niños y pueblos primitivos— actúan de hecho conforme a estas reglas, sin cuestionarlas y como algo natural?
Una intuición moral, por importante que sea, no constituye una prueba. Sin embargo, también existe prueba de que nuestra intuición moral es correcta.
La prueba puede darse de un modo doble. Por un lado, explicitando las consecuencias que se siguen si se negara la validez de la institución de la apropiación original y de la propiedad privada: si una persona A no fuese la propietaria de su propio cuerpo y de los lugares y bienes apropiados originalmente y/o producidos con este cuerpo, así como de los bienes adquiridos voluntaria (contractualmente) de otro propietario anterior, entonces solo existen dos alternativas. O bien otra persona B debe ser reconocida como propietaria del cuerpo de A, así como de los lugares y bienes apropiados, producidos o adquiridos por A. O bien todas las personas, A y B, deben ser consideradas copropietarias iguales de todos los cuerpos, lugares y bienes.
En el primer caso, A quedaría reducido a la condición de esclavo de B y objeto de explotación. B es propietario del cuerpo de A y de todos los lugares y bienes apropiados, producidos y adquiridos por A, pero A, a su vez, no es propietario del cuerpo de B ni de los lugares y bienes apropiados, producidos y adquiridos por B. Así, bajo tal regla se constituyen dos clases categóricamente distintas de personas: los Untermenschen, como A, y los Übermenschen, como B, a quienes se aplican «leyes» diferentes. En consecuencia, tal regla debe descartarse como ética humana igualmente aplicable a todos en cuanto a seres humanos (animales racionales). Desde el principio puede reconocerse que tal regla no es universalmente aceptable y, por tanto, no puede reclamar para sí la condición de ley. Pues, para que una regla pueda aspirar a la categoría de ley —es decir, de regla justa— es necesario que se aplique de manera igual y universal a todos.
En la segunda alternativa, la de copropiedad universal e igualitaria, el requisito de una ley igual para todos queda satisfecho. Sin embargo, esta alternativa adolece de una deficiencia aún más grave, porque si se aplicara, toda la humanidad perecería instantáneamente. (Y dado que toda ética humana debe permitir la supervivencia de la humanidad, esta alternativa también debe ser rechazada). En efecto, toda acción humana requiere del uso de algún medio escaso (al menos el cuerpo de la persona y el espacio que ocupa). Pero si todos los bienes fuesen copropiedad de todos, nadie, en ningún momento ni lugar, podría hacer nada sin haber obtenido previamente el consentimiento de todos los demás copropietarios; y, sin embargo, ¿cómo podría alguien otorgar tal consentimiento si no fuese propietario exclusivo de su propio cuerpo —incluidas sus cuerdas vocales— mediante el cual debe expresarlo? En efecto, necesitaría antes el consentimiento de los demás para poder expresar el suyo propio, pero esos otros no podrían dar su consentimiento sin tener antes el de él, y así sucesivamente.
Este reconocimiento de la imposibilidad praxeológica del «comunismo universal», como lo denominaba Rothbard, nos conduce de inmediato a un segundo modo alternativo de demostrar que la idea de apropiación original y propiedad privada es la única solución correcta al problema del orden social. Sea o no que las personas tengan derechos, y en caso de tenerlos cuáles, solo puede decidirse en el curso de la argumentación (intercambio proposicional). Justificación —prueba, conjetura, refutación— es justificación argumentativa. Quien niegue esta proposición incurre en una contradicción performativa, porque su negación constituye ya de por sí un argumento. Incluso un relativista ético debe, entonces, aceptar esta primera proposición, que ha sido llamada con razón el a priori de la argumentación.
De la aceptación innegable —del estatus axiomático— de este a priori de la argumentación se siguen a su vez dos conclusiones igualmente necesarias. La primera se deriva del a priori de la argumentación en el caso de que no exista solución racional al problema de los conflictos derivados de la existencia de la escasez. Supongamos, en el escenario anterior de Crusoe y Viernes, que Viernes no fuese un hombre, sino un gorila. Evidentemente, así como Crusoe puede entrar en conflicto respecto a su cuerpo y al espacio que ocupa con Viernes el hombre, también puede hacerlo con Viernes el gorila. El gorila puede querer ocupar el mismo espacio que Crusoe ya ocupa. En este caso, al menos si el gorila es del tipo de entidad que conocemos, no existe en verdad ninguna solución racional a su conflicto. O bien gana el gorila y devora, aplasta o expulsa a Crusoe —esa es la «solución» del gorila—, o bien gana Crusoe y mata, golpea, expulsa o domestica al gorila —esa es la «solución» de Crusoe. En tal situación, puede hablarse en efecto de relativismo moral. Con Alasdair MacIntyre, destacado filósofo relativista, uno podría coincidir preguntando, como en el título de uno de sus libros: Whose Justice? Which Rationality? —¿la de Crusoe o la del gorila? Dependiendo del lado que se escoja, la respuesta será distinta. Sin embargo, lo más adecuado es referirse a tal situación como una en la que la cuestión de la justicia y la racionalidad simplemente no se plantea: es decir, como una situación extra-moral. La existencia de Viernes el gorila plantea a Crusoe un problema meramente técnico, no moral. Crusoe no tiene otra opción que aprender a manejar y controlar con éxito los movimientos del gorila, del mismo modo en que debe aprender a manejar y controlar los objetos inanimados de su entorno.
Por implicación, solo si ambas partes en un conflicto son capaces de entablar argumentación entre sí, puede hablarse de un problema moral, y la cuestión de si existe o no una solución correcta tiene sentido. Solo si Viernes, independientemente de su apariencia física (es decir, tanto si parece un hombre como si parece un gorila), es capaz de argumentar (aunque lo haya demostrado solo una vez), puede ser considerado racional y tiene sentido la cuestión de si existe una solución correcta al problema del orden social. Nadie puede ser esperado a dar una respuesta —cualquier respuesta— a quien nunca ha planteado una pregunta o, más precisamente, a quien nunca ha formulado su punto de vista relativista en forma de argumento. En tal caso, ese «otro» no puede sino ser considerado y tratado como un animal o planta, es decir, como una entidad extra-moral. Solo si esa otra entidad puede, en principio, interrumpir su actividad —cualquiera que sea—, dar un paso atrás, por así decirlo, y decir «sí» o «no» a algo que se le haya dicho, le debemos una respuesta y, en consecuencia, podemos sostener que nuestra respuesta es la correcta para ambas partes en conflicto.
Además, en segundo lugar y de manera positiva, se sigue del a priori de la argumentación que todo aquello que deba ser presupuestado en el curso de una argumentación —como condición lógica y praxeológica de la misma— no puede, a su vez, ser cuestionado argumentativamente en cuanto a su validez sin incurrir con ello en una contradicción interna (performativa). Ahora bien, los intercambios proposicionales no están compuestos de proposiciones flotantes, sino que constituyen una actividad humana específica. La argumentación entre Crusoe y Viernes requiere que ambos posean, y que mutuamente se reconozcan como poseyendo, control exclusivo sobre sus respectivos cuerpos (su cerebro, sus cuerdas vocales, etc.) así como sobre el espacio que sus cuerpos ocupan. Nadie podría proponer nada y esperar que la otra parte se convenza de la validez de esa proposición, o bien que la niegue y proponga otra cosa, a menos que el derecho de cada uno y de su oponente al control exclusivo sobre sus respectivos cuerpos y espacios estuviera ya presupuestado y asumido como válido. De hecho, es precisamente este reconocimiento mutuo de la propiedad del proponente y del oponente sobre su propio cuerpo y su espacio lo que constituye el characteristicum specificum de toda disputa proposicional: que, aunque no se esté de acuerdo sobre la validez de una proposición específica, se está de acuerdo, sin embargo, en el hecho de que se discrepa.
Es más: este derecho de propiedad sobre el propio cuerpo y el espacio que ocupa debe considerarse a priori (o indisputablemente) justificado tanto por el proponente como por el oponente. Pues cualquiera que pretendiera reclamar la validez de alguna proposición frente a un oponente ya tendría que haber presupuestado el control exclusivo de ambos sobre sus respectivos cuerpos y espacios simplemente para poder decir: «afirmo que tal cosa es cierta, y te reto a probar que me equivoco».
(Tanto por esto respecto de la célebre afirmación de John Rawls, en su Theory of Justice, de que no podemos sino «reconocer como primer principio de justicia aquel que requiere una distribución igual de todos los recursos», y su comentario de que «este principio es tan obvio que cabría esperar que se le ocurriera a cualquiera de inmediato». Lo que he demostrado aquí es que cualquier ética igualitarista, como la propuesta por Rawls, no solo no es obvia, sino que debe ser considerada absurda, es decir, como un disparate autocontradictorio. Porque si Rawls tuviese razón y todos los recursos estuviesen efectivamente distribuidos en partes iguales, entonces literalmente no tendría dónde apoyarse al enunciar el mismo sinsentido que pronuncia).
Asimismo, sería igualmente imposible entablar argumentación y confiar en la fuerza proposicional de los propios argumentos si no se nos permitiese poseer (controlar de manera exclusiva) otros medios escasos distintos de nuestro cuerpo y el espacio que ocupa. Porque si no tuviésemos tal derecho, todos pereceríamos de inmediato y el problema de justificar reglas —así como cualquier otro problema humano— simplemente no existiría. Por lo tanto, en virtud del hecho de estar vivos, los derechos de propiedad sobre otras cosas deben ser también presupuestos como válidos. Nadie que esté vivo podría sostener lo contrario.
Y si a una persona no se le permitiese adquirir propiedad sobre esos bienes y espacios mediante un acto de apropiación original —es decir, estableciendo un vínculo objetivo (intersubjetivamente comprobable) entre sí mismo y un bien o espacio particular antes que cualquier otro—, sino que, en lugar de ello, la propiedad sobre tales bienes o espacios se otorgara a los recién llegados, entonces nadie estaría autorizado a comenzar jamás a usar ningún bien sin haber asegurado antes el consentimiento de tales recién llegados. Pero, ¿cómo podría un recién llegado consentir en las acciones de un pionero anterior? Más aún, cada recién llegado necesitaría a su vez el consentimiento de otros llegados todavía más tarde, y así sucesivamente. Es decir, ni nosotros, ni nuestros antepasados, ni nuestra descendencia habríamos podido —o podrán— sobrevivir si se siguiera esta regla. Sin embargo, para que cualquier persona —pasada, presente o futura— pueda argumentar cualquier cosa, debe ser obviamente posible sobrevivir entonces y ahora; y para ello, los derechos de propiedad no pueden concebirse como intemporales e inespecíficos respecto al número de personas concernidas.
Por el contrario, los derechos de propiedad deben necesariamente concebirse como originados mediante la acción en puntos definidos de tiempo y espacio para individuos determinados. De otro modo, sería imposible que nadie pudiera decir nada en un punto concreto de tiempo y espacio y que alguien más pudiese replicar. En pocas palabras, sostener que la regla del primero en usar es el primero en ser propietario, propia de la ética de la propiedad privada, puede ser ignorada o carece de justificación, implica ya una contradicción performativa: pues la mera posibilidad de decir tal cosa presupone la existencia de uno mismo como unidad independiente de toma de decisiones en un tiempo y un espacio dados.
Solución simple, conclusiones radicales: anarquía y Estado
Por simple que sea la solución al problema del orden social, y por mucho que las personas en su vida cotidiana reconozcan intuitivamente y actúen conforme a la ética de la propiedad privada recién explicada, esta solución sencilla y no demandante implica conclusiones sorprendentemente radicales. Porque, además de descartar como injustificadas todas las actividades tales como el asesinato, el homicidio, la violación, la invasión de cuerpo o propiedad ajenos, el robo, el allanamiento, el hurto y el fraude, la ética de la propiedad privada es también incompatible con la existencia de un Estado, definido como una agencia que posee un monopolio territorial compulsivo de la toma de decisiones última (jurisdicción) y/o el derecho a gravar con impuestos.
La teoría política clásica, al menos desde Hobbes en adelante, había considerado al Estado como la institución responsable de hacer cumplir la ética de la propiedad privada. Al considerar al Estado como injusto —de hecho, como «una vasta organización criminal»— y llegar en su lugar a conclusiones anarquistas, Rothbard no negaba, por supuesto, la necesidad de hacer cumplir la ética de la propiedad privada. No compartía la visión de aquellos anarquistas, ridiculizados por su maestro y mentor Mises, que creían que todos los hombres, si tan solo se les dejase en paz, serían criaturas buenas y amantes de la paz.
Al contrario, Rothbard coincidía plenamente con Mises en que siempre existirán asesinos, ladrones, maleantes, estafadores, etc., y que la vida en sociedad sería imposible si no fuesen castigados mediante la fuerza física. Lo que Rothbard negaba categóricamente era la pretensión de que se siguiera del derecho y de la necesidad de proteger a la persona y a la propiedad que tal protección deba, legítimamente o de hecho, ser provista por un monopolista de jurisdicción y de tributación. La teoría política clásica, al sostener esta afirmación, tenía que presentar al Estado como resultado de un acuerdo contractual entre propietarios privados. Sin embargo, esto, argumentaba Rothbard, era falso y un imposible. Ningún Estado puede surgir contractualmente, y en consecuencia puede demostrarse que ningún Estado es compatible con la protección legítima y efectiva de la propiedad privada.
La propiedad privada, como resultado de actos de apropiación original, producción o intercambio de un propietario anterior a otro posterior, implica el derecho del propietario a la jurisdicción exclusiva sobre su propiedad; y ningún propietario privado puede ceder su derecho a la jurisdicción última sobre, y a la defensa física de, su propiedad a otra persona —salvo que venda o transfiera de algún modo su propiedad (en cuyo caso otro sería el propietario exclusivo de ella). Por supuesto, todo propietario privado puede participar de las ventajas de la división del trabajo y procurar más y mejor protección de su propiedad mediante la cooperación con otros propietarios y sus propiedades. Es decir, todo propietario puede comprar a, vender a, o contratar con otros en relación con más o mejor protección de su propiedad. Pero también puede en cualquier momento discontinuar unilateralmente esa cooperación con otros o cambiar de afiliaciones respectivas. Así, para satisfacer la demanda de protección, sería legítimamente posible y además económicamente probable que surjan individuos y agencias especializados que provean servicios de protección, seguro y arbitraje a cambio de una tarifa pagada voluntariamente por sus clientes.
Sin embargo, mientras que es fácil concebir el origen contractual de un sistema de proveedores competitivos de seguridad, resulta inconcebible que los propietarios privados pudieran jamás entrar en un contrato que confiriese irrevocablemente (de una vez y para siempre) a otro agente el poder de tomar decisiones últimas respecto a su propia persona y propiedad y/o el poder de gravar impuestos. Es decir, resulta inconcebible que alguien pudiera acordar un contrato que permitiera a otra persona determinar permanentemente qué puede o no hacer con su propiedad; pues, al hacerlo, esa persona se habría vuelto indefensa frente a ese decisor final. Y del mismo modo, es inconcebible que alguien pudiera acordar un contrato que facultara a su protector a determinar unilateralmente, sin el consentimiento del protegido, la suma que este debe pagar por su protección.
Los teóricos políticos ortodoxos, es decir, estatistas, desde John Locke hasta James Buchanan y John Rawls, han intentado resolver esta dificultad mediante el recurso de «acuerdos tácitos», «implícitos» o «conceptuales», contratos o constituciones estatales. Todos estos intentos característicamente tortuosos y confusos no han hecho más que reforzar la conclusión ineludible que Rothbard extrajo: que es imposible derivar una justificación para el gobierno a partir de contratos explícitos entre propietarios privados y, por tanto, que la institución del Estado debe considerarse injusta, es decir, el resultado de un error moral.
La consecuencia del error moral: estatismo y destrucción de la libertad y la propiedad
Todo error es costoso. Esto es más obvio en el caso de los errores respecto a las leyes de la naturaleza. Si una persona yerra respecto a las leyes de la naturaleza, no logrará alcanzar sus objetivos. Sin embargo, dado que el costo de tal fracaso debe ser soportado por cada individuo que incurre en el error, prevalece en este ámbito un deseo universal de aprender y corregir los propios errores. Los errores morales también son costosos. A diferencia del caso anterior, sin embargo, su costo no debe necesariamente ser pagado por cada persona que incurra en ellos. En realidad, esto ocurriría solo si el error consistiera en creer que todos tienen derecho a gravar impuestos y a tomar decisiones últimas sobre la persona y la propiedad de todos los demás. Una sociedad cuyos miembros creyesen esto estaría condenada. El precio de tal error sería la muerte universal y la extinción. Sin embargo, la situación es muy distinta si el error consiste en creer que una sola agencia —el Estado— tiene derecho a gravar impuestos y a tomar decisiones últimas (en lugar de todos, o en lugar de nadie, como sería lo correcto). Una sociedad cuyos miembros creyesen esto —es decir, que existan diferentes leyes aplicables de manera desigual a amos y siervos, recaudadores y contribuyentes, legisladores y legislados— puede, de hecho, existir y perdurar. Este error también debe pagarse. Pero no todos los que sostienen este error tienen que pagarlo por igual. Más bien, algunas personas tienen que cargar con el costo, mientras que otras —los agentes del Estado— se benefician de ese error. Así, en este caso sería erróneo suponer un deseo universal de aprender y corregir los propios errores. Por el contrario, en este caso debe asumirse que algunas personas, en lugar de aprender y promover la verdad, tienen un motivo constante para mentir, es decir, para mantener y promover falsedades, incluso si las reconocen como tales.
En cualquier caso, ¿cuáles son entonces las consecuencias «mixtas» y cuál es el precio desigual que debe pagarse por el error y/o la mentira de creer en la justicia de la institución del Estado?
Una vez que se admite incorrectamente como justo el principio de gobierno —monopolio judicial y poder de gravar—, cualquier noción de restringir el poder gubernamental y salvaguardar la libertad y la propiedad individuales resulta ilusoria. Más bien, bajo auspicios monopolísticos, el precio de la justicia y de la protección tenderá continuamente a aumentar, mientras que la calidad de la justicia y de la protección tenderá a caer. Una agencia de protección financiada mediante impuestos es una contradicción en los términos —un «protector de la propiedad» que expropia— e inevitablemente llevará a más impuestos y a menos protección. Incluso si, como han propuesto algunos estatistas de corte liberal clásico, un gobierno limitara sus actividades exclusivamente a la protección de los derechos de propiedad privada preexistentes, surgiría inevitablemente la cuestión de cuánta seguridad producir. Motivado (como todos los demás) por el interés propio y la desutilidad del trabajo, pero dotado del poder único de gravar, la respuesta de un agente gubernamental será invariablemente la misma: maximizar los gastos en protección —y casi toda la riqueza de una nación puede ser consumida concebidamente en el costo de la protección— y, al mismo tiempo, minimizar la producción de protección. Cuanto más dinero pueda gastar y menos tenga que trabajar para producir, mejor estará.
Más aún, un monopolio judicial llevará inevitablemente a un deterioro constante en la calidad de la justicia y de la protección. Si nadie puede apelar a la justicia, excepto al gobierno, la justicia será pervertida en favor del propio gobierno, constituciones y cortes supremas incluidas. Constituciones y cortes supremas son constituciones y agencias estatales, y cualquier limitación a la acción estatal que puedan contener o encontrar es decidida invariablemente por agentes de la misma institución en cuestión. Previsiblemente, la definición de propiedad y de protección se alterará continuamente y el ámbito de jurisdicción se expandirá en beneficio del gobierno hasta que, en última instancia, la noción de derechos humanos universales e inmutables —y en particular los derechos de propiedad— desaparezca y sea reemplazada por la de ley como legislación gubernamental y derechos como concesiones otorgadas por el gobierno.
La restauración de la moral: sobre la liberación
¿Qué hacer entonces? Rothbard no solo reconstruyó la ética de la libertad y explicó el actual pantano como resultado del estatismo, sino que también nos mostró el camino hacia una restauración moral.
Antes que nada, explicó que los Estados, por poderosos e invencibles que puedan parecer, deben en última instancia su existencia a las ideas y que, dado que las ideas pueden cambiar en principio de manera instantánea, los Estados pueden ser derribados y desmoronarse prácticamente de la noche a la mañana.
Los representantes del Estado son siempre y en todas partes apenas una pequeña minoría de la población sobre la que gobiernan. La razón de esto es tan simple como fundamental: cien parásitos pueden vivir vidas cómodas si succionan la sangre vital de miles de anfitriones productivos, pero miles de parásitos no pueden vivir cómodamente de una población anfitriona de apenas un centenar. Sin embargo, si los agentes del gobierno son solo una pequeña minoría de la población, ¿cómo pueden imponer su voluntad sobre esta población y salirse con la suya? La respuesta, dada por Rothbard, así como por La Boétie, Hume y Mises antes que él, es: únicamente en virtud de la cooperación voluntaria de la mayoría de la población sometida con el Estado. ¿Y cómo puede el Estado asegurar tal cooperación? La respuesta es: solo porque, y en la medida en que, la mayoría de la población cree en la legitimidad del dominio estatal. Esto no significa que la mayoría de la población deba estar de acuerdo con cada medida estatal individual. De hecho, bien puede creer que muchas políticas estatales son equivocadas o incluso despreciables. Sin embargo, la mayoría de la población debe creer en la justicia de la institución del Estado como tal, y, por lo tanto, que incluso si un gobierno particular se equivoca, esos errores no son más que accidentes que deben aceptarse y tolerarse en vista de algún bien mayor proporcionado por la institución del gobierno.
¿Y cómo puede lograrse que la mayoría de la población crea esto? La respuesta es: con la ayuda de los intelectuales. En los tiempos antiguos, eso significaba intentar forjar una alianza entre el Estado y la Iglesia. En tiempos modernos, y de manera mucho más eficaz, esto significa mediante la nacionalización (socialización) de la educación: a través de escuelas y universidades dirigidas o subsidiadas por el Estado. La demanda de mercado por servicios intelectuales, en particular en el área de las humanidades y las ciencias sociales, no es especialmente alta ni demasiado estable y segura. Los intelectuales estarían a merced de los valores y elecciones de las masas, y las masas generalmente no se interesan por las preocupaciones filosóficas e intelectuales. El Estado, en cambio, observa Rothbard, acomoda sus típicamente inflados egos y «está dispuesto a ofrecer a los intelectuales un cómodo, seguro y permanente puesto en su aparato, un ingreso seguro y todo el boato del prestigio». Y en efecto, el Estado democrático moderno en particular ha creado una enorme sobreoferta de intelectuales.
Este acomodo no garantiza, por supuesto, un pensamiento «correcto» —estatista—; y, aunque en general bien pagados, los intelectuales seguirán quejándose de lo poco que los poderes establecidos valoran su «tan importante» labor. Pero ciertamente ayuda a llegar a las «conclusiones correctas» el darse cuenta de que, sin el Estado —la institución de la tributación y la legislación—, podrían quedarse sin trabajo y verse obligados a probar suerte en mecánica de bombas de gasolina, en lugar de dedicarse a cuestiones tan acuciantes como la alienación, la equidad, la explotación, la deconstrucción de los roles de sexo y género, o la cultura de los esquimales, los hopi y los zulúes. Y aun cuando uno se sienta poco apreciado por este o aquel gobierno de turno, sigue siendo consciente de que la ayuda solo puede venir de otro gobierno, y ciertamente no de un ataque intelectual contra la legitimidad de la institución del gobierno como tal. Así, no sorprende que, como hecho empírico, la abrumadora mayoría de los intelectuales contemporáneos sean izquierdistas radicales y que incluso la mayoría de intelectuales «conservadores» o «pro-mercado», como Friedman o Hayek, sean en lo fundamental y filosóficamente estatistas.
De este reconocimiento de la importancia de las ideas y del papel de los intelectuales como guardaespaldas del Estado y del estatismo, se sigue que el papel más decisivo en el proceso de liberación —la restauración de la justicia y de la moralidad— debe recaer en los hombros de lo que podría llamarse intelectuales anti-intelectuales. Pero, ¿cómo pueden tales intelectuales anti-intelectuales tener éxito en deslegitimar al Estado en la opinión pública, especialmente si la abrumadora mayoría de sus colegas son estatistas y harán todo lo posible por aislarlos y desacreditarlos como extremistas o chiflados? El tiempo solo me permite hacer algunos breves comentarios sobre esta cuestión fundamental.
Primero: dado que hay que contar con la oposición encarnizada de los colegas, y a fin de resistirla y sobreponerse a ella, resulta de suma importancia fundamentar el propio caso no en la economía y el utilitarismo, sino en la ética y en argumentos morales. Pues solo las convicciones morales proveen el coraje y la fuerza necesarios en la batalla ideológica. Son pocos los que se inspiran y están dispuestos a aceptar sacrificios si lo que combaten es solo un error o un despilfarro. Mucha más inspiración y coraje puede obtenerse al saber que uno está empeñado en luchar contra el mal y la mentira. (Volveré sobre esto en breve).
Segundo: es importante reconocer que no es necesario convertir a los colegas, es decir, persuadir a los intelectuales establecidos. Como mostró Thomas Kuhn, esto es raro incluso en las ciencias naturales. En las ciencias sociales, las conversiones de intelectuales establecidos desde puntos de vista previos son prácticamente inexistentes. En su lugar, uno debe concentrar sus esfuerzos en los jóvenes aún no comprometidos intelectualmente, cuyo idealismo los hace particularmente receptivos a argumentos morales y al rigor moral. Y de igual modo, debe rodearse a la academia y dirigirse al público en general (es decir, a los legos educados), que alberga algunos prejuicios anti-intelectuales sanos a los que puede recurrirse fácilmente.
Tercero (volviendo a la importancia del ataque moral contra el Estado): es esencial reconocer que no puede haber compromiso en el plano teórico. Por supuesto, no debe uno negarse a cooperar con personas cuyas ideas sean en última instancia erróneas y confusas, siempre que sus objetivos puedan clasificarse clara e inequívocamente como un paso en la dirección correcta de la desestatización de la sociedad. Por ejemplo, no querríamos negarnos a cooperar con quienes buscan introducir un impuesto plano del 10% sobre la renta (aunque no deberíamos cooperar con aquellos que quieren combinar esta medida con un aumento del IVA para lograr neutralidad recaudatoria, por ejemplo). Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, esa cooperación debe implicar comprometer los propios principios. O la tributación es justa, o no lo es. Y una vez admitida como justa, ¿cómo se podría oponer uno a cualquier aumento en ella? La respuesta es, por supuesto, que no se puede.
En otras palabras: el compromiso teórico o el gradualismo solo conducirán a la perpetuación de las falsedades, los males y las mentiras del estatismo, y únicamente el purismo teórico, el radicalismo y la intransigencia pueden —y lo harán— llevar primero a reformas prácticas graduales y a mejoras, y posiblemente a la victoria final. En consecuencia, como intelectual anti-intelectual en el sentido rothbardiano, uno nunca puede contentarse con criticar las diversas locuras del gobierno, aunque uno deba comenzar por ahí; siempre se debe proceder de esa crítica particular a un ataque fundamental contra la institución misma del Estado, como un ultraje moral, y contra sus representantes, como fraudes morales y económicos, mentirosos e impostores: emperadores sin ropas.
En particular, nunca se debe vacilar en atacar el corazón mismo de la legitimidad del Estado: su supuesto e indispensable papel como productor de protección y seguridad privadas. Ya he mostrado lo ridículo de esta pretensión en el plano teórico: ¿cómo puede una agencia, que tiene permiso para expropiar propiedad privada, pretender ser un protector de la propiedad privada? Pero no es menos importante atacar la legitimidad del Estado en este aspecto en el plano empírico. Es decir, señalar y machacar una y otra vez el hecho de que, después de todo, los Estados, que supuestamente deben protegernos, son precisamente la institución responsable de unos 170 millones de muertes solo en el siglo XX —más que las víctimas de la delincuencia privada en toda la historia de la humanidad (y esta cifra de víctimas de delitos privados, frente a los cuales el gobierno no nos protegió, habría sido incluso mucho más baja si los gobiernos, en todo tiempo y lugar, no se hubiesen empeñado sistemáticamente en desarmar a sus propios ciudadanos, de manera que los gobiernos se convirtiesen cada vez más en eficaces máquinas de matar).
En lugar de tratar a los políticos con respeto, entonces, la crítica hacia ellos debería elevarse de manera significativa: casi sin excepción, no son solo ladrones, sino asesinos en masa. ¿Con qué derecho exige nuestro respeto y nuestra lealtad?
¿Traerá consigo una radicalización ideológica clara y distinta de los resultados buscados? No tengo la menor duda. De hecho, únicamente ideas radicales —y en verdad radicalmente simples— pueden despertar las emociones de las masas apáticas e indolentes y deslegitimar al gobierno en sus ojos.
Citaré a Hayek en este sentido (y al hacerlo espero indicar también que mi dura crítica previa a él no debe malinterpretarse, como si implicara que no se pueda aprender nada de autores que son en lo fundamental erróneos y confusos):
Debemos hacer que la construcción de una sociedad libre vuelva a ser una aventura intelectual, una hazaña de coraje. Lo que nos falta es una utopía liberal, un programa que no parezca ni una mera defensa de las cosas tal como son ni un socialismo diluido, sino un verdadero radicalismo liberal que no escatime las susceptibilidades de los poderosos… que no sea demasiado severamente práctico y que no se limite a lo que hoy aparece como políticamente posible. Necesitamos líderes intelectuales que estén preparados para resistir los halagos del poder y la influencia y que estén dispuestos a trabajar por un ideal, por remotas que sean las perspectivas de su pronta realización. Deben ser hombres dispuestos a aferrarse a los principios y a luchar por su plena realización, por lejana que esté. El libre comercio y la libertad de oportunidad son ideas que aún pueden despertar la imaginación de grandes números, pero una mera ‘libertad razonable de comercio’ o una mera ‘relajación de los controles’ no son ni intelectualmente respetables ni capaces de inspirar entusiasmo…
A menos que logremos que los fundamentos filosóficos de una sociedad libre vuelvan a ser un tema intelectual vivo, y que su implementación se convierta en una tarea que desafíe la inventiva y la imaginación de nuestras mentes más vivas, las perspectivas de la libertad son realmente oscuras. Pero si logramos recuperar esa creencia en el poder de las ideas que fue la marca del liberalismo en su mejor momento, la batalla no está perdida.
Hayek, por supuesto, no siguió su propio consejo ni nos proporcionó una teoría consistente e inspiradora. Su utopía, tal como la desarrolló en The Constitution of Liberty, no es más que la visión poco inspiradora del Estado de bienestar sueco. Fue Rothbard, en cambio, quien hizo lo que Hayek reconoció como necesario para una renovación del liberalismo clásico; y si hay algo que puede revertir la aparentemente imparable marea del estatismo y restaurar la justicia y la libertad, es el ejemplo personal dado por Murray Rothbard y la difusión del rothbardianismo.
Traducido del inglés por Juan Fernando Carpio. El artículo original se encuentra aquí.