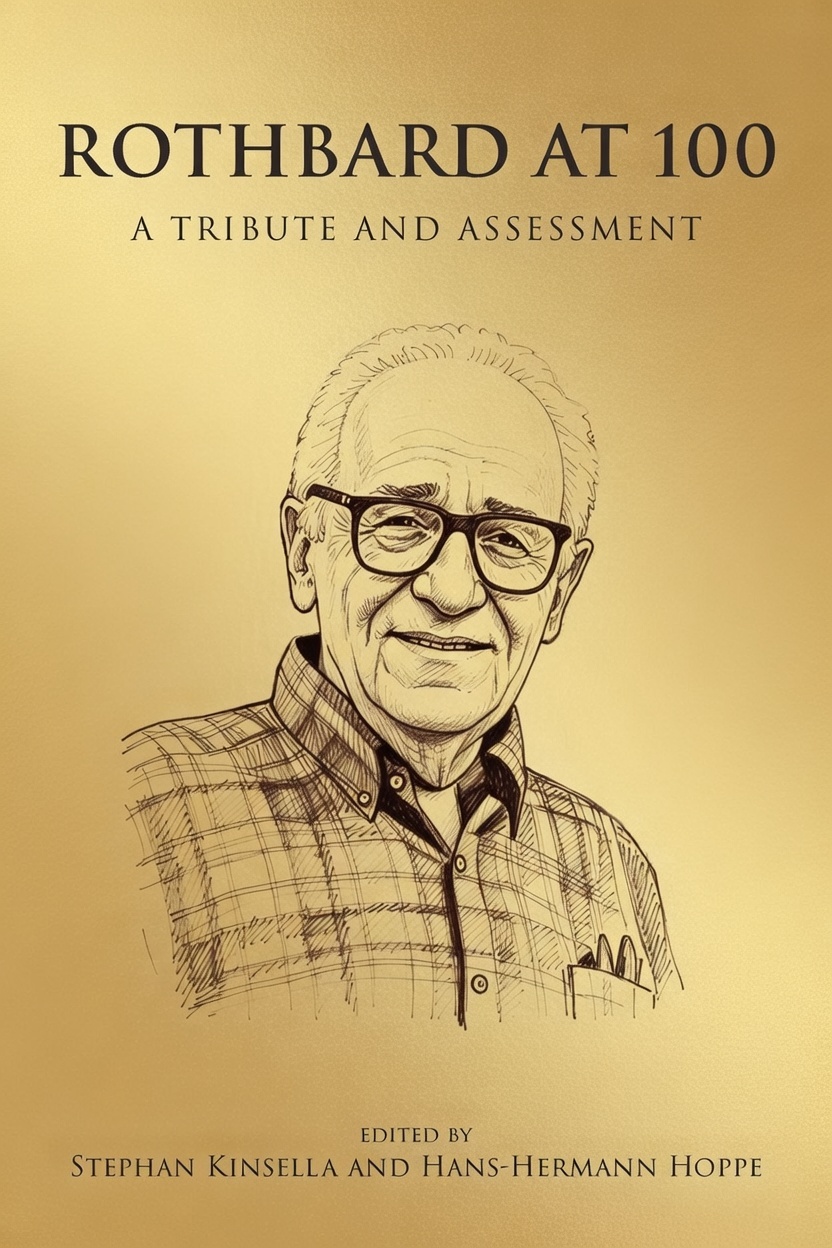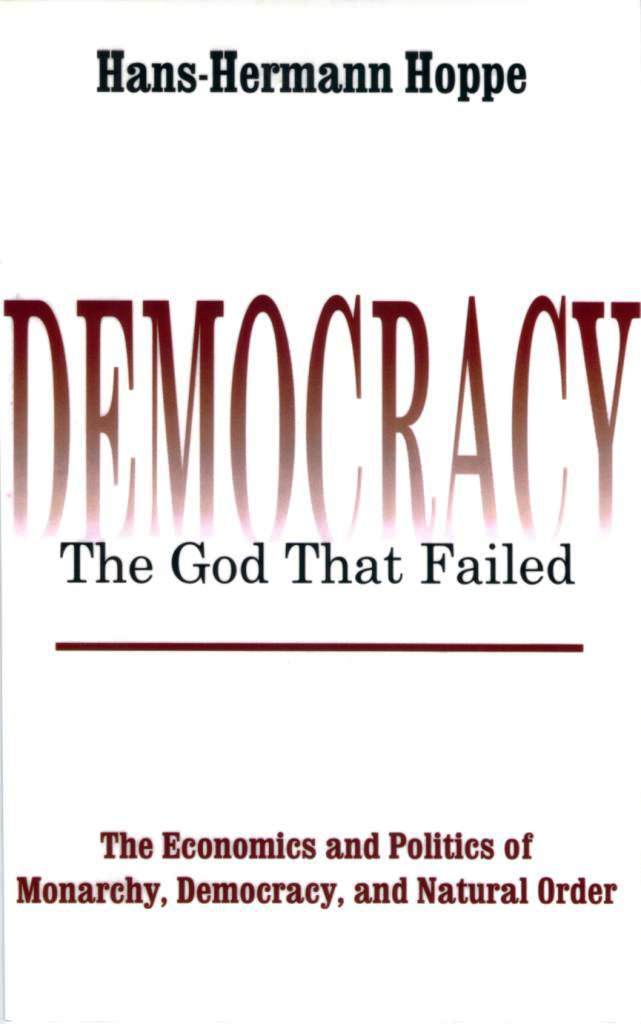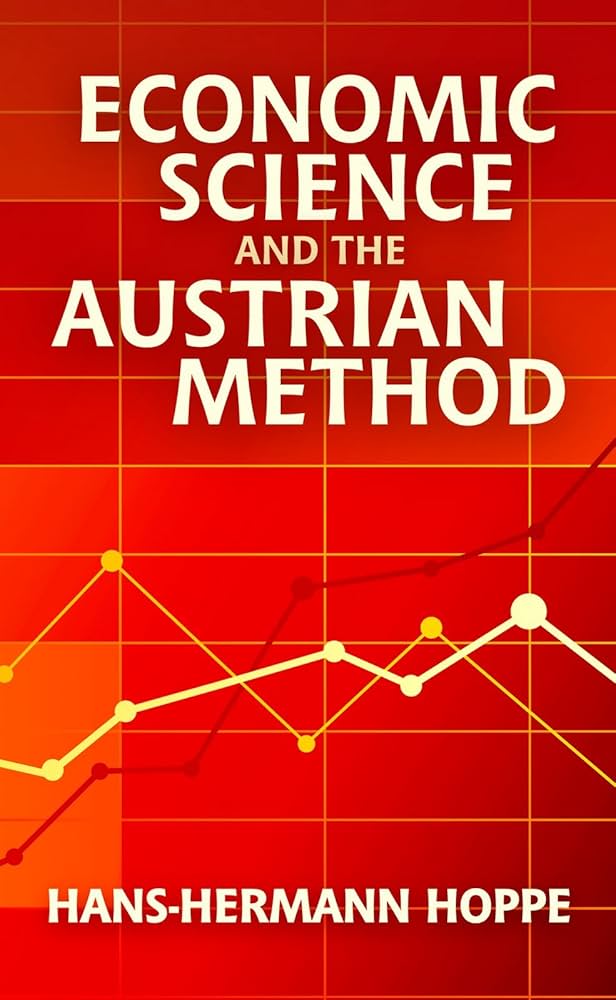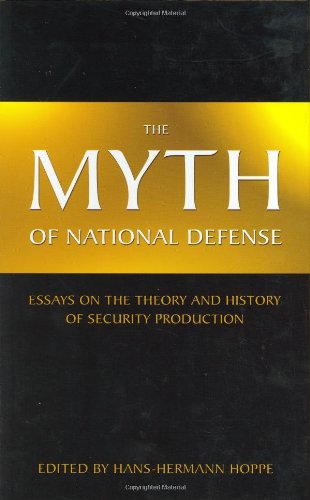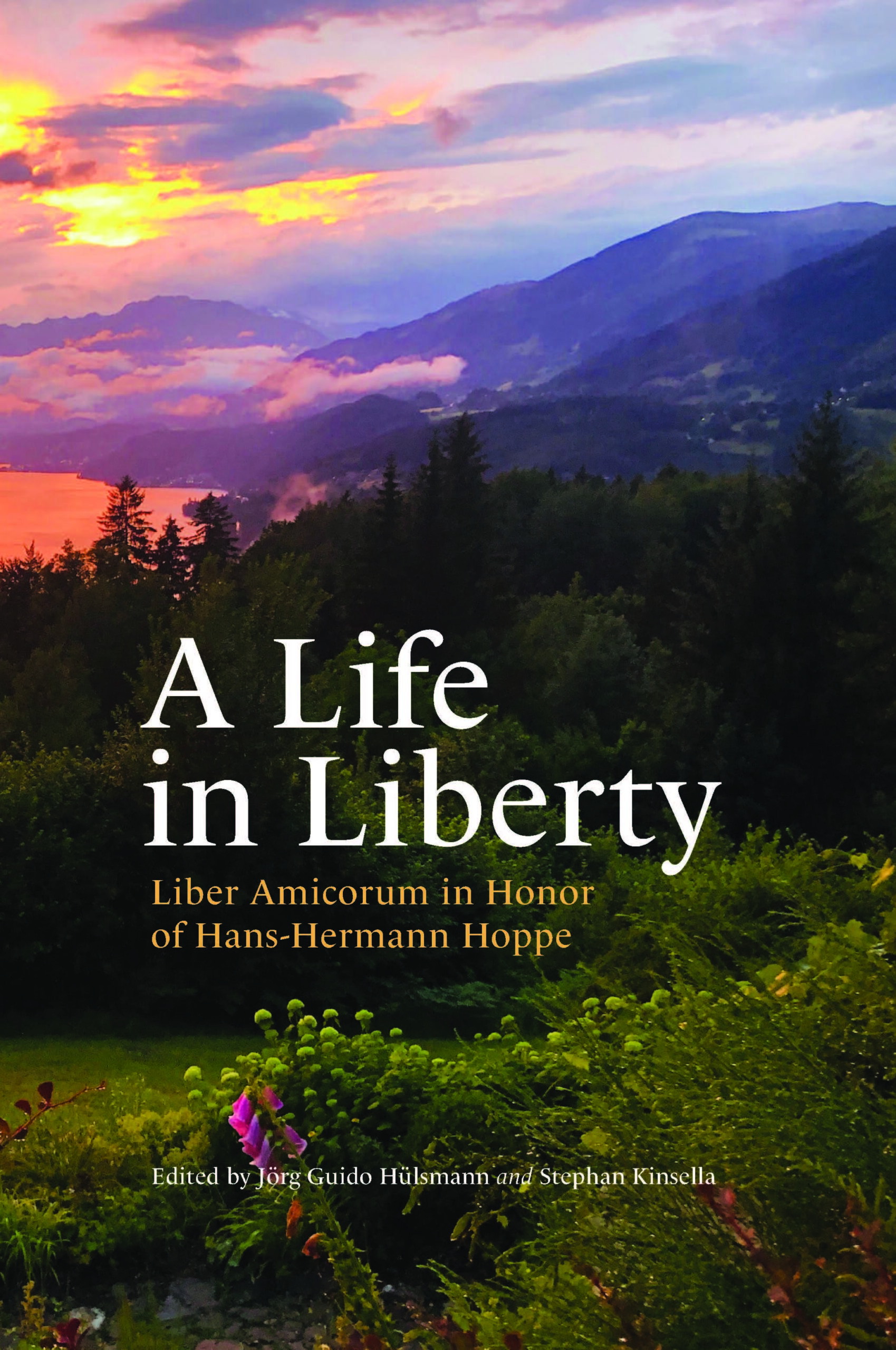This is a Spanish translation of Hans-Hermann Hoppe’s acceptance speech to the Schlarbaum Award for Lifetime Achievement in the Study of Liberty. An altenative translation by Rodrigo Betancur can be found here.
For more Spanish translations, click here.
La paradoja del imperialismo
Este artículo es un extracto del discurso de Hoppe de aceptación del Premio Schlarbaum a la Trayectoria en el Estudio de la Libertad.
El Estado
Convencionalmente se define al Estado como una agencia con dos características únicas. Primero, es un monopolista territorial forzoso en la toma de decisiones (jurisdicción). Es decir, es el árbitro definitivo en todo caso de conflicto, incluyendo conflictos que le involucren. Segundo, el Estado es el monopolista territorial de los impuestos. Es decir, es una agencia que fija unilateralmente el precio que deben pagar los ciudadanos por su provisión de ley y orden.
Como es previsible, si uno solamente puede apelar al Estado para conseguir justicia, la justicia se pervertirá a favor del Estado. En lugar de resolver conflictos, un monopolista de toma definitiva de decisiones actuará en su propio beneficio. Peor aún, cuando la calidad de la justicia caiga bajo auspicios monopolistas, su precio aumentará. Motivados como todos por su propio interés, pero equipados con el poder de establecer impuestos, el objetivo de los agentes del Estado es siempre el mismo: maximizar rentas y minimizar esfuerzos productivos.
Estado, guerra e imperialismo
En lugar de concentrarme en las consecuencias internas de la institución de un Estado, me centraré en sus consecuencias externas, es decir, en la política exterior en lugar de la interior.
Para empezar, como agencia que pervierte la justicia e impone impuestos, todo Estado se ve amenazado por la «salida». Especialmente su ciudadano más productivo puede irse para escapar de los impuestos y las perversiones del derecho. A ningún Estado le gusta esto. Por el contrario, en lugar de ver disminuir el rango de control y la base fiscal, los agentes del Estado prefieren que se expandan. Pero esto les pone en conflicto con otros Estados. Al contrario de la competencia entre personas «naturales» e instituciones, la competencia entre Estados es, sin embargo, eliminativa. Es decir, solo puede haber un monopolista de toma definitiva de decisiones e impuestos en un área concreta. Consecuentemente, la competencia entre distintos Estados promueve una tendencia hacia la centralización política y en último término hacia un único Estado mundial.
Además, como monopolistas de toma definitiva de decisiones financiados con impuestos, los Estados son inherentemente instituciones agresivas. Mientras que las personas «naturales» e instituciones deben soportar el coste de un comportamiento agresivo (lo que puede inducirles a evitar dicha conducta), los Estados pueden externalizar estos costes sobre sus contribuyentes. Así que los agentes del Estado son propensos a convertirse en provocadores y agresores y puede esperarse que el proceso de centralización se produzca por medio de luchas violentas, es decir, guerras entre Estados.
Por otra parte, dado que los Estados deben empezar siendo pequeños y asumiendo como punto de partida un mundo compuesto por una multitud de unidades territoriales independientes, puede decirse algo bastante concreto acerca del requisito del éxito. La victoria o derrota en una guerra entre Estados depende de muchos factores, por supuesto, pero siendo lo mismo cosas como el tamaño de la población, a largo plazo el factor decisivo es la cantidad relativa de recursos económicos a disposición del Estado. Al cobrar impuestos y regular, los Estados no contribuyen a la creación de riqueza económica. Por el contrario, viven parasitariamente de la riqueza existente. Sin embargo, los gobiernos estatales pueden influir negativamente en la riqueza existente. En igualdad de condiciones, cuanto menor sea la carga fiscal y regulatoria impuesta en la economía interior, más tenderá a crecer la población y mayor será la riqueza producida interiormente sobre la que el Estado pueda apoyarse en sus conflictos con competidores vecinos. Es decir, los Estados que gravan y regulan comparativamente poco sus economías (Estados liberales) tienden a derrotar y expandir sus territorios o su rango de control hegemónico a costa de los menos liberales.
Esto explica, por ejemplo, por qué Europa Occidental llegó a dominar al resto del mundo en lugar de lo contrario. Más en concreto, explica por qué fueron primero los holandeses, luego los británicos y finalmente, en el siglo XX, los estadounidenses los que se convirtieron en la potencia imperial dominante y por qué Estados Unidos, internamente uno de los Estados más liberales, ha llevado a cabo la política exterior más agresiva, mientras que, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, con sus políticas interiores completamente iliberales (represivas) ha llevado a cabo un política exterior comparativamente pacífica y cautelosa. Estados Unidos sabía que podía derrotar militarmente a cualquier otro Estado; por tanto, ha sido agresivo. Por el contrario, la Unión Soviética sabía que estaba condenada a perder en una confrontación militar con cualquier Estado de tamaño sustancial salvo que pudiera ganar en pocos días o semanas.
De la monarquía y las guerras de ejércitos a la democracia y las guerras totales
Históricamente, la mayoría de los Estados han sido monarquías, encabezadas por reyes o príncipes absolutos o constitucionales. Es interesante preguntarse por qué es así, pero ahora dejaré de lado esta cuestión. Basta decir que los Estados democráticos (incluyendo las llamadas monarquías parlamentarias), encabezados por presidentes o primeros ministros, fueron raros antes de la Revolución francesa y han asumido importancia histórica mundial solo después de la Primera Guerra Mundial.
Aunque puede esperarse que todos los Estados tengan inclinaciones agresivas, la estructura de incentivos que tenían los reyes tradicionales por un lado y los presidentes modernos por otro es lo suficientemente diferente como para tener diferentes tipos de guerras. Mientras los reyes se veían a sí mismos como propietarios privados del territorio bajo su control, los presidentes se consideran a sí mismos como encargados temporales. Al propietario de un recurso le preocupa la renta actual a obtener del recurso y el valor de capital que encarna (como reflejo de una renta futura esperada). Sus intereses son a largo plazo, con una preocupación por la conservación y mejora de los valores de capital encarnados en «su» país. Por el contrario, el encargado de un recurso (visto como propiedad pública en lugar de privada) se preocupa principalmente por su renta actual y presta poca o ninguna atención a los valores del capital.
El resultado empírico de esta distinta estructura de incentivos es que las guerras monárquicas tenderían a ser «moderadas» y «conservadoras» comparadas con las guerras democráticas.
Las guerras monárquicas derivaban típicamente de disputas hereditarias producidas por una compleja red de matrimonios interdinásticos. Se caracterizaban por objetivos territoriales tangibles. No eran disputas por motivos ideológicos. La gente consideraba a la guerra un asunto privado del rey, financiado y ejecutado con su propio dinero y fuerzas militares. Además, como conflictos entre distintas familias gobernantes, los reyes se sentían obligados a reconocer una clara distinción entre combatientes y no combatientes y dirigían sus esfuerzos bélicos exclusivamente entre sí y sus bienes familiares. Así, el historiador militar Michael Howard señalaba, acerca de la guerra monárquica del siglo XVIII:
En el continente [europeo], el intercambio comercial, viajero, cultural y erudito en tiempo de guerra no tenía casi obstáculos. Las guerras eran las guerras del rey. El papel del buen ciudadano era pagar sus impuestos y la economía política sensata dictaba que debería dejársele ganar el dinero con el que pagar esos impuestos. No se le obligaba a participar ni en la decisión de hacer la guerra ni a tomar parte en ella una vez estallaba, salvo que le impulsara un espíritu de aventurerismo juvenil. Esas cosas eran arcane regni, afectaban solo al soberano. [War in European History, p. 73]
Igualmente, Ludwig von Mises observaba sobre las guerras de ejércitos:
En las guerras de ejércitos, el ejército pelea mientras los ciudadanos que no son miembros del ejército siguen sus vidas normales. Los ciudadanos pagan los costes de la guerra, pagan por el mantenimiento y equipamiento del ejército, pero en lo demás permanecen fuera de los acontecimientos bélicos. Puede que las acciones de guerra arrasen sus hogares, devasten su tierra y destruyan el resto de su propiedad, pero esto también es parte de los costes de la guerra que tienen que soportar. Puede pasar también que se vean saqueados y matados casualmente por los guerreros, incluso por los de su «propio» ejército. Pero son acontecimientos que no son propios de la guerra como tal: dificultan más que ayudan a las operaciones de los jefes del ejército y no son toleradas si los que están al mando tienen un control completo de sus tropas. El Estado guerrero que ha formado, equipado y mantenido el ejército considera ofensivo el saqueo por los soldados: fueron contratados para luchar no para saquear. El Estado quiere mantener la vida civil como es habitual porque quiere conservar la capacidad de pagar impuestos de sus ciudadanos; los territorios conquistados se consideran como su propio dominio. El sistema de economía de mercado ha de mantenerse durante la guerra para atender los requisitos bélicos. [Nationalökonomie, pp. 725-726]
En contraste con la guerra limitada del ancien regime, la época de la guerra democrática (que empezó con la Revolución francesa y las Guerras Napoleónicas, continuó durante el siglo XIX con la Guerra Americana de la Independencia del Sur y llegó a su culminación durante el siglo XX con la Primera y Segunda Guerra Mundial) ha sido la época de la guerra total.
Al difuminar la distinción entre gobernantes y gobernados («todos nos gobernamos»), la democracia fortaleció la identificación del público con un Estado concreto. En lugar de disputas dinásticas de propiedad que podían resolverse mediante conquista y ocupación, las guerras democráticas se convirtieron en batallas ideológicas: choques de civilizaciones que solo podían resolverse mediante la dominación cultural, lingüística o religiosa, el sometimiento y, si era necesario, el exterminio. Se hizo cada vez más difícil a los miembros del público evitar implicarse personalmente en la guerra. La resistencia contra altos impuestos para financiar una guerra se consideró traición. Como el Estado democrático, al contrario de una monarquía, es «poseído» por todos, el servicio militar obligatorio se convirtió en norma en lugar de excepción. Y con ejércitos masivos de reclutas baratos y por tanto fácilmente desechables luchando por objetivos e ideales nacionales, respaldados por los recursos económicos de toda la nación, se abandonaron todas las distinciones entre combatientes y no combatientes. El daño colateral ya no era un efecto no deseado, sino que se convirtió en parte integrante de la guerra. «Una vez que el Estado dejó de considerarse como ‘propiedad’ de príncipes dinásticos», apuntaba Michael Howard,
y se convirtió en su lugar en el instrumento de fuerzas poderosas dedicadas a conceptos tan abstractos como Libertad o Nacionalidad o Revolución, que permitían a gran cantidad de la población ver en ese Estado la encarnación de algún Bien absoluto para el que ningún precio era demasiado alto, ningún sacrificio demasiado grande a pagar; entonces las ‘disputas tibias y no decisivas’ de la época rococó parecían un absurdo anacronismo. [Ibíd., pp. 75-76]
Observaciones similares ha hecho el historiador militar y teniente general J. F. C. Fuller:
La influencia del espíritu de la nacionalidad, es decir, de la democracia, fue profunda en la guerra, (…) emocionalizó la guerra y, por consiguiente, la brutalizó (…) Los ejércitos nacionales luchan contra naciones, los ejércitos reales a sus iguales, los primeros obedecen a una turba siempre enloquecida, los segundos a un rey, generalmente cuerdo. (…) Todo esto derivó de la Revolución francesa, que también dio al mundo el servicio militar obligatorio: la guerra del rebaño y el rebaño uniéndose a las finanzas y el comercio han engendrado nuevos reinos de guerra. Pues cuando lucha la nación entera, todo el crédito nacional está disponible para el objetivo de la guerra. [War and Western Civilization, pp. 26-27]
Y William A. Orton lo resume así:
Las guerras del siglo XIX se mantenían dentro de los límites de la tradición, reconocida en el derecho internacional, de que la propiedad y los negocios civiles estaban fuera del ámbito del combate. Los activos civiles no estaban expuestos a secuestro arbitrario o apropiación permanente, y aparte de dichas estipulaciones territoriales y financieras que un Estado pudiera imponer a otro, la vida económica y cultural de los beligerantes se dejaba en general que continuara en buena medida como hasta entonces. La práctica del siglo XX ha cambiado todo eso. Durante las listas ilimitadas de contrabando de ambas guerras mundiales unidas a declaraciones unilaterales de derecho marítimo pusieron en duda todo tipo de comercio e hicieron que todos los precedentes fueran papel mojado. El final de la primera guerra estuvo marcado por un esfuerzo decidido y con éxito de dificultar la recuperación económica de los perdedores principales y mantener ciertas propiedades civiles. La segunda guerra ha visto la expansión de esa política hasta un punto en el que el derecho internacional de guerra ha dejado de existir. Durante años, el gobierno de Alemania, hasta donde llegaba el alcance de sus armas, había basado una política de confiscación en una teoría racial que no tenía ninguna base en el derecho civil, el derecho internacional, ni en la ética cristiana y cuando empezó la guerra esa violación de la cortesía entre naciones resultó contagiosa. El liderazgo angloamericano, tanto de palabra como de obra, inició una cruzada que no admitía límites legales ni territoriales al ejercicio de la coerción. El concepto de neutralidad fue denunciado tanto en la teoría como en la práctica. No solo los activos e intereses de los enemigos, sino los activos e intereses de cualquier parte, incluso en países neutrales, estaban expuestos a toda restricción que pudieran hacer efectiva las potencias beligerantes y los activos e intereses de los Estados neutrales y sus civiles, alojados en territorios beligerantes o bajo control beligerante, estaban sometidos prácticamente al mismo tipo de coerción que los enemigos nacionales. Así que la «guerra total» se convirtió en un tipo de guerra de la que ninguna comunidad civil podría esperar escapar y las «naciones amantes de la paz» sacarían la obvia inferencia. [The Liberal Tradition: A Study of the Social and Spiritual Conditions of Freedom, pp. 251-252]
Digresión: La doctrina de la paz democrática
He explicado cómo la institución de un Estado lleva a la guerra; por qué, paradójicamente, los Estados internamente liberales tienden a ser potencias imperialistas y cómo el espíritu de la democracia ha contribuido a la descivilización en la conducción de la guerra.
Más en concreto, he explicado el ascenso de Estados Unidos al rango de principal potencia imperial mundial y, como consecuencia de sus sucesivas transformaciones desde el mismo principio como república aristocrática a una democracia de masas sin restricciones que empezó con la Guerra de la Independencia del Sur, el papel de Estados Unidos como belicista arrogante, mojigato y fervoroso.
Entonces, lo que parece interponerse en el camino de la paz y la civilización es sobre todo el Estado y la democracia y, especialmente, la democracia modelo del mundo: Estados Unidos. Curiosamente, aunque no sorprendentemente, es precisamente Estados Unidos el que afirma que es la solución a la búsqueda de la paz.
La razón para esta afirmación es la doctrina de la paz democrática, que se remonta a los tiempos de Woodrow Wilson y la Primera Guerra Mundial, ha sido reavivada en años recientes por George W. Bush y sus consejeros neoconservadores y ahora se ha convertido en folclore intelectual incluso en círculos liberal-libertarios. La teoría afirma:
- Las democracias nunca entran en guerra entre sí.
- Por tanto, para crear una paz duradera, todo el mundo debe ser democrático.
Y como corolario (casi nunca expresado):
- Hoy, muchos Estados no son democráticos y se resisten a la reforma (democrática) interna.
- Por tanto, debe hacerse la guerra a esos Estados para convertirlos a la democracia y así crear una paz duradera.
No tengo paciencia para hacer una crítica completa de esta teoría. Simplemente proporcionaré una breve crítica a la premisa inicial de la teoría y a su conclusión definitiva.
Primero: ¿Las democracias no guerrean entre ellas? Como no existía casi ninguna democracia antes del siglo XX, la respuesta debe encontrarse dentro de los últimos cien años aproximadamente. De hecho, la mayoría de las evidencias ofrecidas a favor de la tesis es la observación de que los países del Europa Occidental no han ido a la guerra entre ellos en la era tras la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, en la región del Pacífico, Japón y Corea del Sur no han guerreado entre ellos en el mismo periodo. ¿Prueban las evidencias este alegato? Los teóricos de la paz democrática así lo piensan. Como «científicos» que se interesan por pruebas «estadísticas» y tal y como lo ven, hay suficientes «casos» sobre los que construir esa prueba: Alemania no ha guerreado contra Francia, Italia, Inglaterra, etc.; Francia no ha guerreado contra España, Italia, Bélgica, etc. Además, hay permutaciones: Alemania no atacó a Francia, ni Francia atacó a Alemania, etc. Así que aparentemente tenemos docenas de confirmaciones (durante unos 60 años) y ni un solo contraejemplo. ¿Pero realmente tenemos tantos casos confirmados?
La respuesta es que no: en realidad no tenemos a mano nada más que un caso. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente toda la Europa Occidental por entonces democrática (y los democráticos Japón Y Corea del Sur en la región del Pacífico) se ha convertido en parte del Imperio de EEUU, como indica la presencia de tropas de EEUU en prácticamente todos estos países. Lo que «demuestra» el periodo de paz tras la Segunda Guerra Mundial no es que las democracias no guerrean entre sí, sino que un poder hegemónico imperialista como Estados Unidos no deja a sus partes coloniales guerrear entre sí (y, por supuesto, que el propio hegemón no ve ninguna necesidad de guerrear contra sus satélites —porque obedecen— y ellos no ven la necesidad o no se atreven a desobedecer a su amo).
Además, si las cosas se entienden así (basándose en una comprensión de la historia en lugar de en la ingenua creencia de que como una entidad tiene un nombre diferente que otras su comportamiento debe ser independiente de las demás) queda claro que las evidencias presentadas no tienen nada que ver con la democracia y todo con la hegemonía. Por ejemplo, no estalló ninguna guerra entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la década de 1980, es decir durante el reinado hegemónico de la Unión Soviética, entre Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Estonia, Hungría, etc. ¿Fue porque eran dictaduras comunistas y las dictaduras comunistas no guerrean entre sí? ¡Esa sería la conclusión de los «científicos» del calibre de los teóricos de la paz democrática! Pero sin duda esta conclusión es errónea. No estalló ninguna guerra porque la Unión Soviética no permitió que esto ocurriera, igual que no estalló ninguna guerra entre democracias occidentales porque Estados Unidos no permitió que esto ocurriera en sus dominios. Es verdad que la Unión Soviética intervino en Hungría y Checoslovaquia, pero lo mismo hizo Estados Unidos en varias ocasiones en Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala. (Por cierto: ¿Qué hay de las guerras entre Israel y Palestina y Líbano? ¿No son todas estas democracias? ¿O los países árabes por definición se consideran no democráticos?)
Segundo: ¿Qué pasa con la democracia como solución para cualquier cosa, dejando aparte la paz? Aquí el alegato de los teóricos de la paz democrática resulta aún peor. De hecho, la falta de comprensión histórica mostrada es verdaderamente aterradora. He aquí algunos defectos fundamentales:
En primer lugar, la teoría implica una confusión conceptual de democracia y libertad que solo puede calificarse como escandalosa, especialmente proviniendo de quienes se autocalifican como libertarios. La base y piedra angular de la libertad es la institución de la propiedad privada y la propiedad privada (exclusiva) es lógicamente incompatible con la democracia (el gobierno de la mayoría). La democracia no tiene nada que ver con la libertad. La democracia es una variante suave del comunismo y raramente se ha tomado por otra cosa en la historia de las ideas. Por cierto, que antes que llegara la era democrática, es decir, hasta el inicio del siglo XX, los gastos fiscales (combinando todos los niveles) del gobierno (Estado) en los países de Europa Occidental constituían entre un 7% y un 15% del producto nacional y en los aún jóvenes Estados Unidos incluso menos. Menos de cien años de completo gobierno mayoritario han aumentado este porcentaje a alrededor del 50% en Europa y el 40% en Estados Unidos.
En segundo lugar, la teoría de la paz democrática distingue esencialmente solo entre democracia y no democracia, calificada sumariamente como dictadura. Así no solo desaparecen de la vista todos los regímenes aristocrático-republicanos, sino lo que es más importante para mis propósitos actuales, también las monarquías tradicionales. Se igualan con dictadura al estilo de Lenin, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao. Sin embargo, de hecho, las monarquías tradicionales tienen poco en común con las dictaduras (mientras que democracia y dictadura están íntimamente relacionadas).
Las monarquías son el resultado semiorgánico de órdenes sociales naturales —sin Estado— estructurados jerárquicamente. Los reyes son las cabezas de familias amplias, clanes, tribus y naciones. Poseen mucha autoridad natural reconocida voluntariamente, heredada y acumulada a lo largo de muchas generaciones. Es dentro de este marco de órdenes (y de repúblicas aristocráticas) donde se desarrolló y floreció inicialmente el liberalismo. Por el contrario, las democracias son igualitarias y redistribucionistas en perspectiva; de ahí el crecimiento antes mencionado del poder del Estado en el siglo XX. De rasgo, la transición de la época monárquica a la democrática, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ha sido un continuo declinar en la fortaleza de los partidos liberales y un correspondiente fortalecimiento de los socialistas de todo tipo.
En tercer lugar, de esto se sigue que la opinión que tienen los teóricos de la paz democrática sobre conflagraciones como la Primera Guerra Mundial debe considerarse grotesca, al menos desde el punto de vista de quien supuestamente valora la libertad. Para ellos, esta guerra fue esencialmente una guerra de la democracia contra la dictadura; por tanto, al aumentar el número de democracias, fue una guerra progresista, proveedora de una mayor paz y en última instancia estuvo justificada.
De hecho, las cosas son muy diferentes. Es verdad que la Alemania y Austria previas a la guerra pueden no calificar como democráticas como Inglaterra, Francia o Estados Unidos en ese momento. Pero definitivamente Alemania y Austria no eran dictaduras. Eran monarquías (cada vez más recortadas) y puede decirse que eran tan liberales (si no más) como sus contrapartes. Por ejemplo, en Estados Unidos se encarcelaba a los antibelicistas, se prohibió esencialmente el idioma alemán y los ciudadanos de descendencia alemana fueron acosados abiertamente y a menudo forzados a cambiar sus nombres. No ocurrió nada comparable en Austria ni en Alemania.
Sin embargo, de cualquier manera, el resultado de la cruzada para hacer al mundo seguro para la democracia fue menos liberal que lo que había existido antes (y el dictado de paz de Versalles precipitó la Segunda Guerra Mundial). No solamente el poder del Estado creció más rápidamente después de la guerra que antes. En concreto, el tratamiento de las minorías se deterioró en el democratizado periodo tras la Primera Guerra Mundial. En la recién fundada Checoslovaquia, por ejemplo, los alemanes fueron maltratados sistemáticamente (hasta que fueron expulsados por millones y masacrados por decenas de miles tras la Segunda Guerra Mundial) por los checos mayoritarios. Nada remotamente comparable les había ocurrido a los checos durante el anterior reino de los Habsburgo. La situación respecto a los alemanes y a los eslavos del sur en la Austria prebélica frente a la Yugoslavia posbélica fue respectivamente similar.
Tampoco esto fue casualidad. Igual que bajo la monarquía de los Habsburgo en Austria, por ejemplo, las minorías también habían sido tratadas de manera bastante justa bajo los otomanos. Sin embargo, cuando se desintegró el multicultural Imperio Otomano a lo largo del siglo XIX y fue reemplazado por Estados-nación como Grecia, Bulgaria, etc., los musulmanes otomanos existentes fueron expulsados o exterminados. Igualmente, después de que la democracia triunfara en Estados Unidos con la conquista militar de la Confederación del Sur, el gobierno de la Unión, procedió rápidamente a exterminar a los indios de las llanuras. Como ha reconocido Mises, la democracia no funciona en sociedades multiétnicas. No crea paz, sino que promueve el conflicto y tiene potencialmente tendencias genocidas.
En cuarto lugar y relacionado muy de cerca, los teóricos de la paz democrática afirman que la democracia representa un «equilibrio» estable. Esto ha sido expresado muy claramente por Francis Fukuyama, que calificó a nuevo orden democrático mundial como el «fin de la historia». Sin embargo, hay evidencias abrumadoras de que esta afirmación está claramente equivocada.
Con fundamento teórico: ¿Cómo puede una democracia ser un equilibrio estable si es posible que se transforme democráticamente en una dictadura, es decir, un sistema que se considera no estable? Respuesta: ¡No tiene sentido!
Además, las democracias empíricamente son cualquier cosa menos estables. Como se ha indicado, en sociedades multiculturales la democracia habitualmente lleva a la discriminación, opresión o incluso expulsión y exterminio de minorías, difícilmente un equilibrio pacífico. Y en sociedades étnicamente homogéneas, la democracia lleva habitualmente a la lucha de clases, que lleva a la crisis económica, que lleva a la dictadura. Pensemos, por ejemplo, en la Rusia post-zarista, la Italia post Primera Guerra Mundial, la Alemania de Weimar, España, Portugal y en tiempos más recientes Grecia, Turquía, Guatemala, Argentina, Chile y Pakistán.
No solo esta correlación cercana entre democracia y dictadura resulta problemática para los teóricos de la paz democrática; peor aún es que deben afrontar el hecho de que las dictaduras que aparecen en las crisis de la democracia no son en modo alguno siempre peores, desde un punto de vista liberal clásico o libertario, de las que habrían resultado en otro caso. Pueden citarse fácilmente casos en que las dictaduras fueron preferibles y una mejora. Piense en Italia y Mussolini o en España y Franco. Además, ¿cómo puede conciliar uno la defensa idealista de la democracia con el hecho de que los dictadores, muy al contrario que los reyes que deben su rango a un nacimiento accidental, sean a menudo los favoritos de las masas y en este sentido altamente democráticos? Piense sólo en Lenin o Stalin, que eran indudablemente más democráticos que el zar Nicolás II o piense en Hitler, que fue definitivamente más democrático y un «hombre del pueblo» que el káiser Guillermo II o el káiser Francisco José.
Así que según los teóricos de la paz democrática parecería que se supone que hemos de guerrear contra dictadores extranjeros, ya sean reyes o demagogos, para instaurar democracias, que luego se conviertan en dictaduras (modernas), hasta que finalmente, supongo, el propio Estados Unidos se haya convertido en una dictadura, debido al crecimiento del poder estatal interno que resulta de las interminables «emergencias» engendradas por las guerras en el extranjero.
Me atrevo a decir que mejor sería seguir el consejo de Erik von Kuehnelt-Leddihn y, en lugar de buscar hacer al mundo seguro para la democracia, tratemos de hacerlo seguro frente a la democracia. En todas partes, pero principalmente en Estados Unidos.
Traducción original del Instituto Mises revisada y corregida por Oscar Eduardo Grau Rotela. El material original se encuentra aquí.