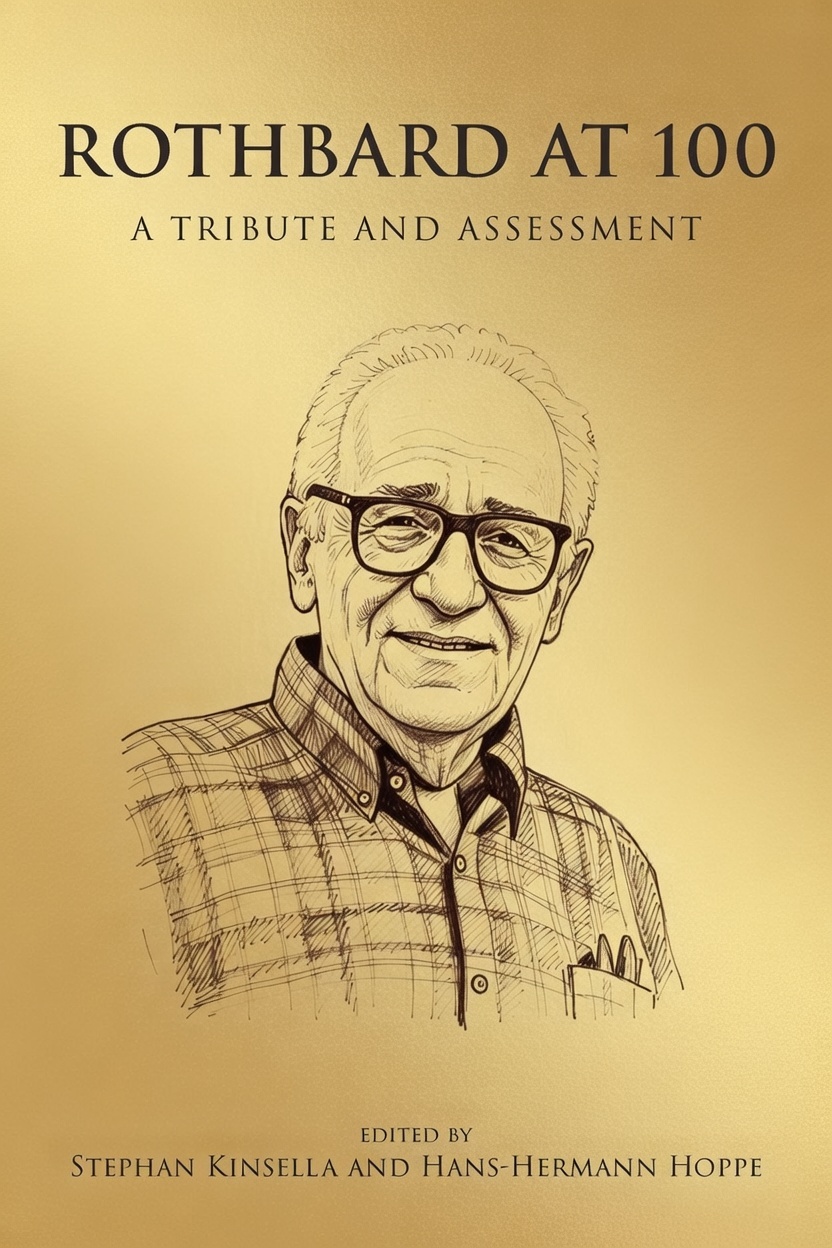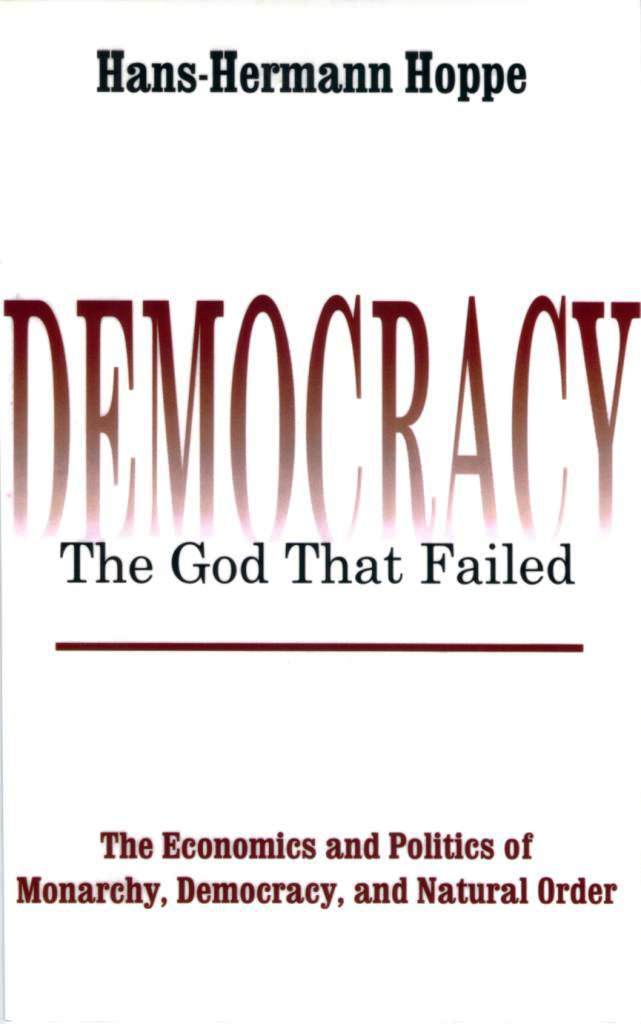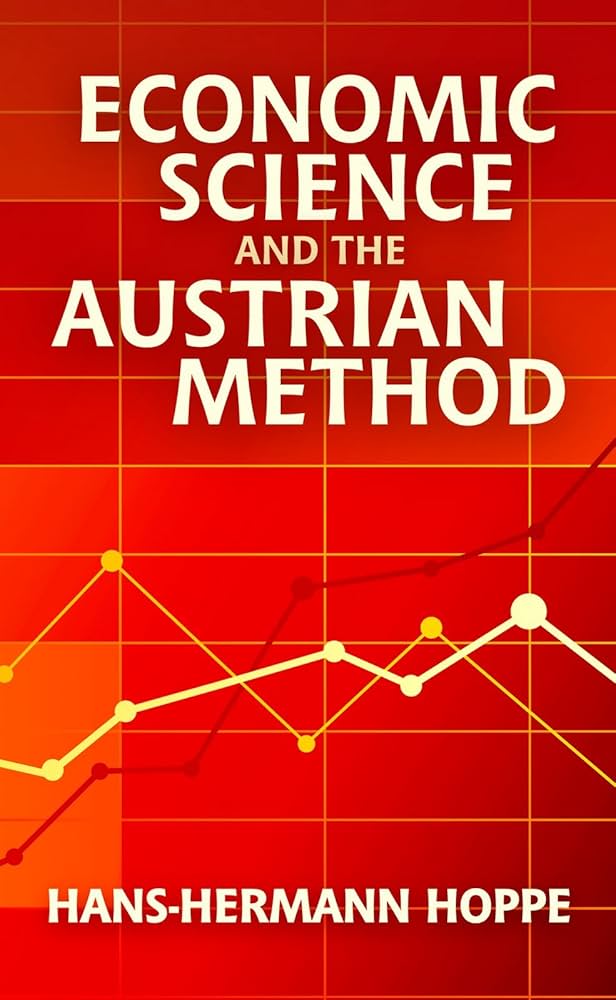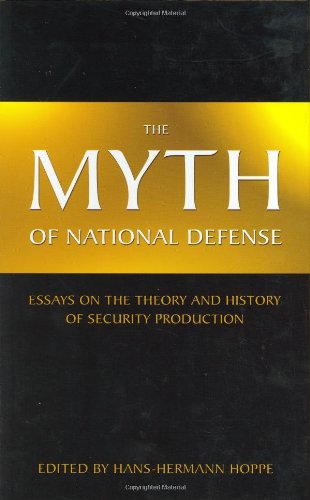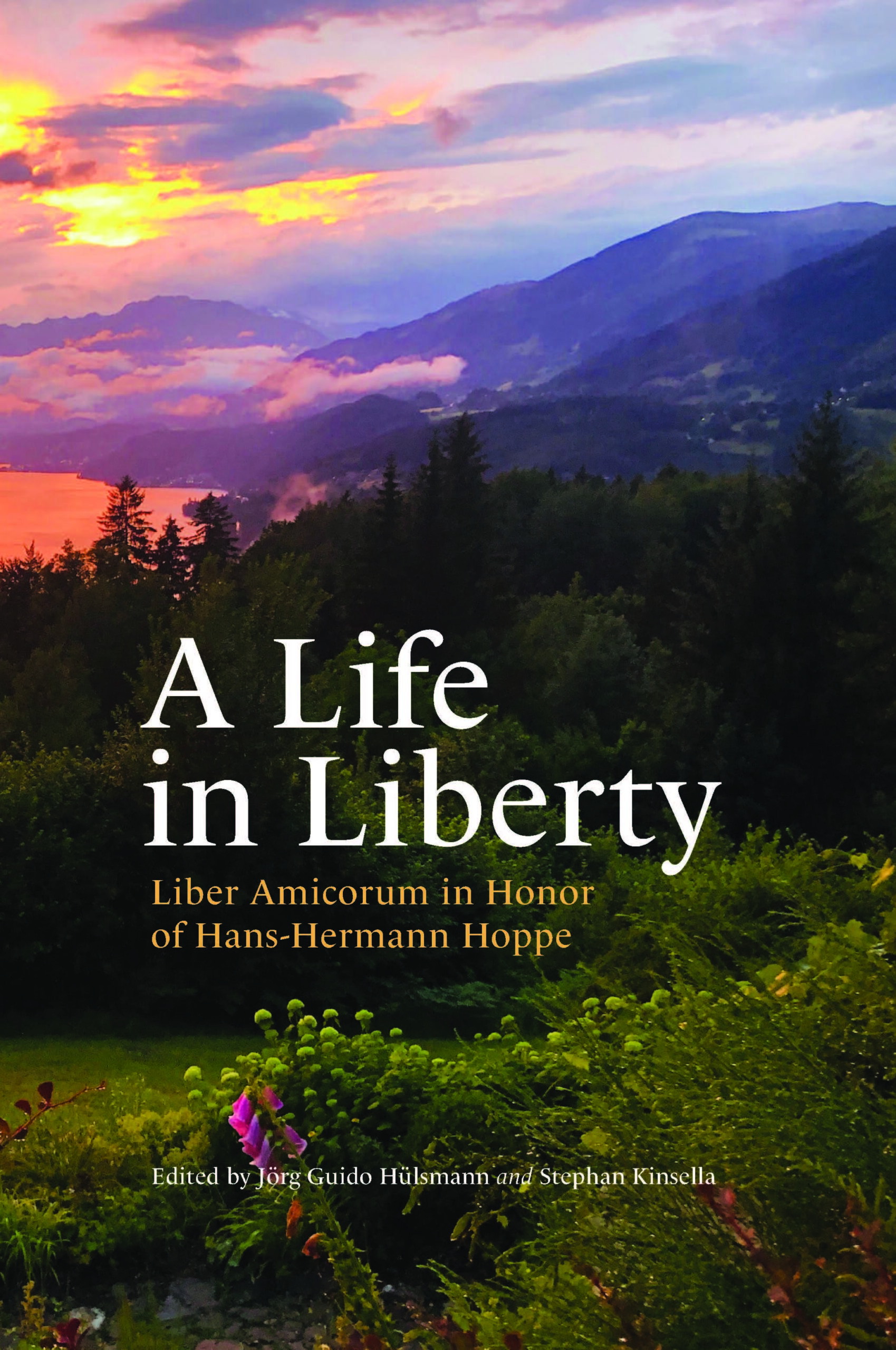This is an extract of Juan Gamón’s Spanish translation of Hans-Hermann Hoppe’s “In Defense of Extreme Rationalism: Thoughts on Donald McClosky’s The Rhetoric of Economics” (1989). The full translatation can be found here.
For more Spanish translations, click here.
El racionalismo y los fundamentos de la economía
Este es un extracto del ensayo de Hans-Hermann Hoppe titulado originalmente «In Defense of Extreme Rationalism».
En la segunda parte de su crítica al empirismo-positivismo, los hermenéuticos fracasan al igual que fracasaron en la primera. Y es nuevamente el racionalismo filosófico —igualmente crítico con la hermenéutica y el empirismo— el que se reivindica. Sin embargo, McCloskey señala un punto más que vale la pena mencionar, al recordarnos que la hermenéutica moderna es una extensión de la disciplina de la interpretación de la Biblia.1 En línea con esta orientación tradicionalista, la defensa de la hermenéutica se reduce en última instancia a una apelación acrítica y una aceptación de la autoridad. McCloskey nos pide que abracemos el nuevo viejo credo porque ciertas autoridades nos dicen que lo hagamos. En su opinión, el empirismo no está equivocado como tal (de hecho, hubo un tiempo en que seguir el consejo empirista estaba bastante bien). Pero eso fue cuando todas las autoridades filosóficas se habían vendido al empirismo. Mientras tanto, el empirismo no goza del favor de los monarcas de la filosofía y solo los profesionales de la ciencia todavía se aferran a él (sin darse cuenta de que la moda ha cambiado). Ya es hora, pues, que cambiemos y sigamos a los nuevos marcadores de tendencia. McCloskey escribe: «El argumento que Hutchison, Samuelson, Friedman, Machlup y sus seguidores dieron para adoptar su metafísica era un argumento de autoridad, correcto en su momento, es decir, que eso era lo que los filósofos decían. La fe en la filosofía fue un error táctico, porque la filosofía en sí misma estaba cambiando mientras hablaban» (p. 12). Y lo mismo vale para la matematización de la economía. Alguna vez algo bueno; se convierte ahora en algo malo. Los vientos de la moda cambian y es mejor que estemos atentos a esto. «Los economistas antes de dar acogida a las matemáticas cayeron de cabeza (…) en confusiones que unas pocas matemáticas habrían aclarado». Imaginen que
no podían tener claro, por ejemplo, la diferencia entre el movimiento de toda una curva y el movimiento a lo largo de una curva… Pero ahora, tanto tiempo después de la victoria, uno se podría preguntar si la fe que la sustentó tiene aún una función social. Uno se podría preguntar si la estridente plática científica en economía, que fue útil al aportar claridad y rigor a dicho campo, ha mantenido su utilidad. (pp. 3-5)
Seguramente, esto está de nuevo a la altura de las formas genuinamente relativistas. Pero, como hemos visto, no hay en el mundo ninguna razón para aceptar tal relativismo. El relativismo es una posición que se contradice a sí misma. Y al igual que es imposible defender el relativismo hermenéutico como la metodología actual, es imposible defender el empirismo-positivismo de ayer. El empirismo-positivismo, también, es una doctrina que se contradice a sí misma, y no solamente por su monismo observacional, el cual no se puede afirmar sin admitir implícitamente su falsedad y sin aceptar una dualidad de fenómenos, observables y significativos, que se han de comprender gracias a nuestro conocimiento de la acción y la cooperación. La distinción fundamental del empirismo entre proposiciones analíticas, empíricas y normativas es igualmente indefendible. ¿Cuál es entonces la situación de la proposición misma que introduce esta distinción? Suponiendo que el razonamiento empírico es correcto, tiene que ser una proposición analítica o una proposición empírica o debe ser una expresión de emociones. Si se entiende como analítica, entonces, de acuerdo con su propia doctrina es meramente una expresión verbal, que no nos dice nada sobre la realidad, sino que solamente es definición de un sonido o de un símbolo por medio de otro, y por tanto uno simplemente tendría que limitarse a contestar: «¿Y qué?». La misma respuesta sería apropiada, si, en cambio, la proposición básica empirista se considerase empírica. Porque si esto fuera así, no solo se tendría que admitir que las proposiciones bien podrían estar equivocadas. Lo que es más decisivo es que, como proposición empírica, a lo más que podría aspirar es a establecer un hecho histórico por lo que sería totalmente irrelevante a los efectos de determinar si sería o no imposible que llegara jamás a producir proposiciones verdaderas a priori, que no fueran analíticas, o proposiciones normativas, que no fuesen emociones. Y, por último, si se supone que la línea empirista de razonamiento constituye un argumento emocional, entonces, conforme a sus propias conclusiones, carece cognitivamente de sentido y uno no tendría que prestarle más atención que al ladrido de un perro. Luego, tenemos que llegar a la conclusión de que el empirismo-positivismo es un completo fracaso. Si fuese correcto, su premisa básica ni siquiera podría considerarse como una proposición cognitivamente significativa; y si se pudiera considerar como tal y el empirismo hubiera en efecto formulado la proposición que todos pensamos, entonces quedaría demostrado que la distinción analítica-empírica-normativa es falsa porque lo sería la mismísima proposición que la introduce.2
¿Cómo es entonces posible que se haya considerado correcto seguir una doctrina falsa? Concebir a la economía, o más precisamente a las acciones, como hace el empirismo y, en consecuencia, tratar a los fenómenos económicos como variables observables, medibles y manejables mediante el razonamiento matemático, siempre debe haber sido un error. Y la aparición del positivismo en el campo de la economía nunca podía añadir claridad, sino que desde el principio ayudó a introducir cada vez más falsedades en ese campo.
Hay un conocimiento empírico que es válido a priori. Y ese conocimiento nos informa que nunca ha sido correcto representar las relaciones entre los fenómenos económicos en términos de ecuaciones que tengan como presupuesto constantes empíricas causales, porque concebir las acciones como causadas por variables antecedentes y como predecibles sobre la base de variables antecedentes es algo contradictorio. Es más, el propio conocimiento apriorístico nos revela que es en todo momento incorrecto concebir a las variables económicas como magnitudes observables. Por el contrario, todas las categorías de la acción deben ser entendidas solamente como interpretaciones subjetivas de los acontecimientos observables existentes. El hecho de que el conocimiento y la charla son las de un actor y que vengan limitados por nuestra naturaleza como actores es algo que no se puede observar, sino que más bien es algo que se ha de comprender. Tampoco es sencillo observar la causalidad o el tiempo objetivo, pero el conocimiento que tenemos de ellos está basado en nuestro conocimiento previo de lo que es la acción. Y lo mismo sucede con respecto al resto de las categorías económicas, como sobre todo Mises ha demostrado. No hay valores que puedan ser observados, sino que solo gracias a nuestro conocimiento previo de la acción podemos asignar valor a las cosas. De hecho, lo que llamamos acciones tampoco son algo observable, sino algo que se ha de entender. No se puede observar que con cada acción un actor persiga un objetivo y que, cualquiera que sea este, el hecho de que un actor lo persiga revela que está asignándole un valor relativamente mayor que a cualquier otro en el que pudiera haber estado pensando al iniciar su acción. Además, tampoco se puede observar que para conseguir su objetivo más valorado un actor deba interferir (o decidir no interferir) en un momento previo en el tiempo para producir algún resultado después, ni que esas interferencias invariablemente impliquen el empleo de ciertos medios escasos (al menos los del cuerpo de los actores, el espacio que ocupan y el tiempo empleado en la interferencia). No es observable (1) que estos medios también deben tener valor para un actor —un valor derivado del objetivo que persiguen— porque el actor debe pensar que su empleo es necesario con el fin de lograr efectivamente el objetivo y (2) que las acciones solo pueden ser realizadas de forma secuencial, siempre que impliquen la realización de una elección (es decir, tomando el curso de acción que en algún momento dado en el tiempo promete el resultado más valorado por el actor y que al mismo tiempo excluye la persecución de otros objetivos menos valorados). No se puede observar que, como consecuencia de tener que elegir y dar preferencia a un objetivo sobre otro —de no ser capaz de realizar todos los objetivos simultáneamente— cada acción implique incurrir en costes (es decir, renunciar al valor asignado al objetivo alternativo de más valor que no se puede realizar o cuya realización debe ser pospuesta porque los medios necesarios para conseguirlo están destinados a producir otro objetivo aún más altamente valorado). Y, por último, no es observable que en este punto de partida, se tenga que considerar que todos los objetivos de la acción (1) valen más para el actor que sus costos y (2) que son capaces de producir un beneficio (es decir, un resultado cuyo valor se ha clasificado más alto que el de las oportunidades perdidas), y que, sin embargo, toda acción está también siempre abierta a la posibilidad de una pérdida cuando un actor descubre, en retrospectiva, que el resultado en realidad obtenido —contrariamente a sus expectativas previas— tiene, de hecho, un valor inferior al que habría obtenido con la alternativa a la que renunció.
Todas estas categorías (valores, fines, medios, elecciones, preferencias, costes, pérdidas y ganancias, tiempo y causalidad) están implícitas en el concepto de acción. Para que uno sea capaz de interpretar las experiencias inherentes a esas categorías se requiere que uno ya sepa lo que significa actuar. Nadie que no sea un actor podría jamás llegar a entenderlas, ya que no vienen «dadas», listas para ser experimentadas, sino que la experiencia se expresa en estos términos a medida que la construye un actor. Y luego, tratar a tales conceptos, como haría el empirismo-positivismo, como cosas que se extienden en el espacio y que son susceptibles de mediciones cuantificables es errar por completo el objetivo. Independientemente de lo que uno pueda explicar siguiendo los consejos empiristas, no tiene nada que ver con explicar las acciones y experiencias inherentes a las categorías de la acción. Estas categorías son inevitablemente subjetivas. Y sin embargo, representan conocimientos empíricos en la medida en que son organizaciones conceptuales de eventos y sucesos reales. Son definiciones que no son meramente verbales; son definiciones reales de cosas reales y observaciones reales.3 Además, no solo son conocimiento empírico; contrariamente a todas las aspiraciones relativistas, incorporan un conocimiento empírico a priori válido. Porque está claro que sería imposible refutar su validez empírica, ya que hacerlo sería a su vez una acción dirigida a un objetivo, que requiere medios, con exclusión de otras líneas de actuación, que incurre en costos y somete al actor a la posibilidad de alcanzar o no el objetivo deseado y así obtener una ganancia o sufrir una pérdida. La posesión de ese conocimiento no se puede negar, y la validez de estos conceptos no puede ser falsada por ninguna experiencia contingente, puesto que disputar o falsar algo presupone ya su propia existencia. De hecho, una situación en la que estas categorías de acción dejaran de tener una existencia real nunca podría llegar a observarse, puesto que hacer una observación equivale en sí a una acción.
El razonamiento económico tiene su fundamento en este conocimiento apriorístico del significado de la acción.4 Se ocupa de fenómenos que, aunque objetivamente existentes, no pueden ser medidos físicamente, sino que deben ser entendidos como eventos conceptualmente distintos. Y trata de fenómenos que no se pueden predecir a partir de causas que operen constantemente; y nuestro conocimiento predictivo acerca de tales fenómenos, en consecuencia, no se puede decir que esté limitado por leyes empíricas contingentes (es decir, leyes que uno tendría que descubrir mediante experiencias posteriores). En su lugar, se trata de objetos y eventos que se ven limitados por la existencia de unas leyes y restricciones válidas, lógicas o praxeológicas a priori (es decir, leyes cuya validez es totalmente independiente de cualquier tipo de experiencia a posteriori). El razonamiento económico consiste en (1) una comprensión de las categorías de la acción y del significado de un cambio en los valores, preferencias, conocimientos, medios, costes, beneficios o pérdidas y así sucesivamente, (2) en una descripción de una situación en la que estas categorías asumen un significado específico y en la que individuos concretos son descritos como actores, con cosas determinadas especificadas como sus objetivos, medios, beneficios y costes, y (3) una deducción lógica de las consecuencias que resultan de la introducción de alguna acción específica en esta situación o de las consecuencias que se derivan para un actor si esta situación cambia de una manera específica. Siempre que no haya ningún fallo en el proceso de deducción, las conclusiones a las que se llega con ese razonamiento son válidas a priori debido a que su validez, en última instancia, se remonta al axioma indiscutible de la acción. Si la situación y los cambios introducidos en la misma son ficticios o supuestos, entonces, las conclusiones son ciertas a priori solamente en un mundo que sea posible. Si, por otra parte, la situación y los cambios se pueden identificar como reales, percibidos y conceptualizados como tales por actores reales, entonces, las conclusiones son proposiciones a priori verdaderas sobre el mundo como realmente es. Y tales conclusiones realistas, que son la principal preocupación de los economistas, actúan como limitaciones lógicas sobre nuestras predicciones actuales de los acontecimientos económicos del futuro. No garantizan predicciones correctas —incluso si los presupuestos empíricos son de hecho correctos y las deducciones son impecables— porque en la realidad, pueden estar ocurriendo simultáneamente todo tipo de cambios en la situación o después del cambio introducido explícitamente en los datos del mundo de la acción. Y a pesar de que también afectan a la forma de las cosas que están por llegar (y cancelar, aumentar, disminuir, acelerar o ralentizar los efectos derivados de otras fuentes), esos cambios concurrentes nunca se pueden, en principio, predecir o mantener constantes experimentalmente, porque concebir el conocimiento subjetivo (en el que cada cambio tiene un impacto en la acción) como predecible sobre la base de variables antecedentes y como susceptible de permanecer constante es algo totalmente absurdo. El experimentador que de este modo quisiera mantenerlo constante, de hecho, tendría que presuponer que su conocimiento, específicamente su conocimiento con respecto al resultado del experimento, no se podría asumir que fuese constante en el tiempo. Sin embargo, aunque no pueden hacer que cualquier específico evento económico futuro se dé por seguro o sea incluso predecible sobre la base de una fórmula, semejantes conclusiones apriorísticas, no obstante, restringen sistemáticamente el rango de predicciones posiblemente correctas. Las predicciones que no se ajustan a ese conocimiento estarían sistemáticamente viciadas y conducirían a un aumento sistemático en el número de errores de las previsiones: no en el sentido de que quien haga sus predicciones sobre los eventos económicos futuros basándose en el razonamiento praxeológico correcto tenga que hacerlas necesariamente mejor que alguien que las obtenga a partir de deducciones lógicas erróneas y cadenas de razonamiento viciados, sino en el sentido de que a largo plazo, certeris paribus, obtendría en promedio mejores resultados.
Con respecto a cualquier pronóstico específico, es muy posible fallar a pesar de haber identificado correctamente un cambio de la situación que se describe en términos de las categorías apriorísticas de la acción y haber analizado correctamente las consecuencias praxeológicas de dicho cambio, porque uno puede equivocarse a la hora de identificar algún otro cambio concurrente. También es posible que, habiéndose descrito correctamente el cambio experimentado en una determinada situación, se obtenga un pronóstico correcto a pesar de ser praxeológicamente incorrectas las consecuencias extraídas de ese cambio, porque otros eventos simultáneos podrían contrarrestar la errónea evaluación de sus efectos. Sin embargo, si se asume que, en promedio, los pronosticadores con o sin un sólido conocimiento de las leyes y las constantes praxeológicas están, por igual, ambos bien equipados para anticipar los distintos cambios concurrentes en el mundo de la acción y dar cuenta de ellos en sus predicciones, entonces, el grupo de pronosticadores que haga sus predicciones reconociendo esas leyes y ajustándose a las mismas tendrá más éxito que quienes no lo hagan.
Al igual que todos los teoremas económicos, la ley de la demanda (que genera considerable malestar tanto a los empíricos como a los hermenéuticos por la posición central apodíctica que asume en economía) constituye a priori una verdadera restricción en cuanto a las consecuencias de ciertas acciones. El empirismo nos dice que hemos de entenderla como una hipótesis en principio falsable sobre las consecuencias de los cambios en los precios. Sin embargo, si lo aceptamos y sometemos a esa ley a pruebas empíricas, es frecuente descubrir que un incremento de precios, por ejemplo, va de la mano con un aumento de la cantidad demandada o que una disminución del precio se ve acompañada de una disminución de la demanda. La ley se cumple a veces y para algunos bienes, pero en otras ocasiones, respecto de los mismos o de otros bienes, no se cumple. ¿Cómo, pues, concluye el empirismo, pueden los economistas asignar a esta ley la posición axiomática que ocupa en la teoría económica y construir una red compleja de ideas basadas en ella? Hacer eso, debe parecer a ojos de un empírico, que no es sino mala metafísica que ha de ser expulsada cuanto antes de la disciplina para devolver a la economía a la senda correcta.5
La hermenéutica no tiene más éxito a la hora de justificar la ley de la demanda. McCloskey se da cuenta de que la defensa empirista de la ley es débil en el mejor de los casos. Sin embargo, él cree que es aceptable aferrarse a ella, ya que —a pesar de su empirismo profeso, la mayoría de los economistas, de hecho, lo hacen— porque la ley de la demanda es supuestamente convincente a la luz de otras pruebas hermenéuticas (pp. 58-60). Las supuestas evidencias que la sustentan provienen de la «introspección», de «experimentos mentales» y de historias de casos ilustrativos; está el hecho convincente de que los «empresarios» creen en la ley al igual que «muchos sabios economistas»; la «simetría de la ley» hace que sea estéticamente atractiva; una «simple definición» le da fuerza; y «por encima de todo, existe analogía. Que la ley de la demanda es cierta para el helado y las películas, cosa que nadie se atrevería a negar, hace que sea también más convincente para la gasolina» (p. 60). Nada de esto, sin embargo, puede hacer que la ley de la demanda esté mejor fundada ni le proporciona la autoridad que de hecho ejerce. Es indudable que la introspección es la fuente de nuestro conocimiento de la ley de la demanda. Esta particular ley, como la lógica o las matemáticas, no se basa en observaciones. Sin embargo, la introspección como tal, o los experimentos mentales, no pueden establecer la ley de la demanda más y mejor de lo que pueden hacerlo las pruebas que resultan de la observación. También la evidencia introspectiva es experiencia contingente. Aquí y ahora, alguien llega a esa idea y más tarde, en otro lugar, otra persona llega a la misma o a una diferente conclusión. Como el propio McCloskey afirma, «si uno está bien familiarizado con la economía», tanto la introspección como los experimentos mentales hacen que la ley parezca muy convincente (p. 59). Pero, mutatis mutandis, entonces, si uno no está tan familiarizado con ella, la introspección podría hacer que la ley fuese mucho menos atractiva. En cuyo caso, sin embargo, la introspección, como tal, es difícil que pueda prestarle ningún apoyo sistemático. De hecho, apelar a la evidencia introspectiva de los economistas implica plantear una petición de principio ya que, en primer lugar, tendría que explicar por qué tiene uno que aceptar esa familiarización con lo económico o semejante lavado de cerebro. Igualmente, el registro histórico de casos o las convicciones de ciertos empresarios o de algunos sabios economistas no prueban nada. Los criterios estéticos y las meras definiciones, tampoco, tienen ningún valor epistemológico. Y las conclusiones, por analogía, solo son concluyentes si puede decirse que la propia analogía es correcta; aparte del hecho de que ciertamente no sería imposible que alguien dijera que la ley de la demanda suena poco convincente hasta para los helados y las películas.6 Por lo tanto, la hermenéutica no ofrece nada sustantivo para reivindicar nuestra creencia en la ley de la demanda.
Y sin embargo, la ley de la demanda es objetivamente cierta a pesar de no estar basada en experiencias contingentes externas o internas. Su fundamento radica más bien en nuestra comprensión introspectiva de la acción como presupuesto práctico de nuestras experiencias externas e internas y en el reconocimiento del hecho de que esa comprensión debe ser considerada epistemológicamente como previa a cualquier acto contingente de comprensión en cuanto no sería posible que fuese falsada por el mismo. El hecho de que para intercambiar sucesivas unidades de un bien A por unidades sucesivas de un bien B, la relación de canje entre A y B ha de disminuir es algo que se desprende de la ley de la utilidad marginal: conforme la oferta de A disminuye y la utilidad marginal de una unidad de A aumenta, la oferta de B aumenta y la utilidad marginal de las unidades de B disminuye, y por tano sucesivas unidades de A serán canjeables por unidades sucesivas de B sólo si contrarrestando estos cambios divergentes en la valoración de A y B que siguen a cada intercambio, B se vuelve sucesivamente más barata en términos de A. Y como fundamento de la ley de la demanda, esta ley de la utilidad marginal resulta directamente de la innegable proposición de que todos los actores prefieren siempre lo que les satisface más a lo que les satisface menos.7 Como entonces cualquier incremento en una unidad adicional que se produzca en la oferta de un bien homogéneo (es decir, de un bien cuyas unidades se considera que son intercambiables y tienen la misma capacidad de servir o utilidad) solamente puede emplearse como medio para conseguir un objetivo considerado de menor valor (o para eliminar un malestar que se considera menos urgente) que el objetivo menos valioso satisfecho por una unidad de ese bien si su oferta fuera una unidad inferior.8 Y como cualquier ley apriorística requiere y, nuevamente con independencia de cualesquiera experiencias contingentes, esta ley también delimita con precisión su rango de aplicación y explica qué posibles ocurrencias no pueden considerarse excepciones o eventos que la falsen. Por un lado, la validez de la ley de la utilidad marginal decreciente no está afectada en absoluto por el hecho de que la utilidad de la unidad marginal de un bien pueda aumentar y disminuir con el tiempo. Si, por ejemplo, se hallara un uso desconocido hasta ahora para una unidad de algún bien que se estimara más valioso que el uso actual de menor urgencia de una unidad de este bien, la utilidad derivada de su empleo marginal sería mayor ahora que antes. Pero a pesar de ese aumento de la utilidad marginal, no se trata de algo así como una ley de la utilidad marginal creciente. Porque no sólo haría que el actor, cuyo suministro del bien en cuestión se mantuviera sin cambios y que se diese cuenta de semejantes nuevos usos, tuviera que renunciar a un deseo satisfecho anteriormente para satisfacer otro; sino que renunciaría al menos urgente. Además, si con este nuevo estado de cosas en cuanto al conocimiento de un actor sobre posibles usos para las unidades de algún bien dado, su suministro aumentase en una unidad adicional, su utilidad marginal disminuiría ya que la emplearía precisamente en satisfacer ese deseo a cuya satisfacción había antes renunciado por su relativamente menor urgencia.
Tampoco es una excepción a la ley de la utilidad marginal decreciente que un aumento en la oferta de un bien de n a n+1 unidades pueda conducir a un aumento de la utilidad asignada a una unidad de ese bien si esa mayor oferta, considerada y evaluada en su conjunto, puede emplearse para la satisfacción de una necesidad considerada más valiosa que el valor asignado a toda la satisfacción que se podría conseguir si las unidades de la oferta fuesen cada una empleada por separado para los distintos objetivos que se podrían lograr por medio de una unidad individual de ese bien.9 Sin embargo, en ese supuesto, el aumento de la oferta no sería unidades de oferta de la misma utilidad, ya que las unidades sencillamente ya no se evaluarían por separado. Sino que lo que más bien pasaría es que con el aumento de la oferta de n a (n+1) se crearía una nueva y distinta unidad de un bien de mayor tamaño que se evaluaría como tal, y la ley de la utilidad marginal decreciente se aplicaría después a ese bien de la misma forma que se aplica a un bien de menor tamaño en cuanto a que la primera unidad de este bien de tamaño n+1 se dedicaría de nuevo a satisfacer el uso más urgente al que un bien de este tamaño podría destinarse, la segunda unidad suministrada de dicho bien de mayor tamaño se emplearía para el segundo objetivo más importante que deben cumplir los bienes de ese tamaño, y así sucesivamente.
La ley de la demanda entonces, así basada en este teorema válido a priori, nunca ha hecho la predicción absoluta de que se comprará una menor cantidad de un bien si su precio sube. Más bien, establece que ese será el caso solo ceteris paribus, es decir, si con el tiempo no se produce un aumento en la demanda del bien en cuestión y si el aumento de su oferta no afecta a un bien cuyas unidades sean de mayor tamaño y, mutatis mutandis, la demanda de dinero no disminuye ni su menor oferta tampoco afecta a unidades monetarias de menor tamaño evaluadas separadamente.10 Como es imposible disponer de una fórmula que le permita a uno predecir si tales cambios se producen simultáneamente con un aumento dado de los precio (al ser tales cambios dependientes del futuro estado de conocimiento de la gente y ser el conocimiento futuro, en principio, impredecible al estar basado en causas que operan constantemente) entonces, ese conocimiento apriorístico tiene una utilidad bastante limitada a los efectos de predecir el futuro económico de uno. Sin embargo, actúa como una limitación lógica sobre las predicciones en la medida que, de entre todos los pronosticadores que aciertan correctamente que semejante cambio concurrente tendrá lugar, solamente el que reconozca la ley de la demanda hará efectivamente una predicción correcta, mientras que el que mantenga convicciones que estén en desacuerdo con esa ley fallará. Tal es la lógica de las predicciones económicas y la función del razonamiento praxeológico.
El empirismo recomienda la ley de la demanda porque supuestamente luce bien —aunque ni podamos verlo ni supere una demostración empírica—. La hermenéutica, por el contrario, la recomienda porque supuestamente suena bien —aunque a algunos les suena mal—. Y sin algún criterio objetivo y extralingüístico de distinguir entre lo bueno o lo malo, es imposible decir nada más en defensa de la ley de la demanda excepto que hubo alguien que dijo que era buena.
Los austriacos, como ya debería estar claro a estas alturas, no tienen razón alguna para tomarse muy en serio ni a los viejos empiristas ni a los nuevos hermenéuticos. En cambio, deberían tomarse más en serio que nunca la posición del racionalismo extremo y la praxeología tal como hizo por encima de todo el «doctrinario» Mises, por muy pasada de moda que esa posición pueda estar ahora.
Traducido originalmente del inglés por Juan José Gamón Robres. Revisado y corregido por Oscar Eduardo Grau Rotela. El artículo original se encuentra aquí.
Notas
1 Véase sobre esto H. Albert, Traktat ueber kritische Vernunft (Tubingen: Mohr, 1969), especialmente el capítulo 5. V, VI.
2 Mises escribe:
La esencia del positivismo lógico es negar el valor cognitivo de un conocimiento apriorístico señalando que todas las proposiciones apriorísticas son meramente analíticas. No proporcionan nueva información, sino que son meramente verbales y tautológicas (…) Solamente la experiencia puede llevar a proposiciones sintéticas. Hay una obvia objeción contra esta doctrina, a saber, que esta proposición —que quien esto escribe piensa que es falsa— es en sí misma una proposición sintética a priori, ya que manifiestamente no puede ser establecida por la experiencia (The Ultimate Foundation of Economic Science [nota 13], p. 5).
Es notable observar que los empiristas reaccionan con total impotencia ante los argumentos de ese tipo que defienden proposiciones apriorísticas sintéticas. Como atestigua, por ejemplo, Mark Blaug, The Methodology of Economics (nota 19), pp. 91-93, en el que se enzarza en un ataque de desprestigio total contra Mises («los últimos escritos de Mises (…) sobre los fundamentos de la ciencia económica son tan irritantes e idiosincráticos que no deja de maravillarnos que alguien los haya tomado en serio», p. 93) sin presentar ni un solo argumento y sin darse cuenta de lo extraña que resulta su confianza en sí mismo y que el carácter apodíctico con la que presenta sus pronunciamientos metodológicos antiapriorísticos contrasta con el falsacionismo que profesa. La misma discrepancia entre una completa falta de argumentos, por un lado, y la arrogancia apodíctica, por otro, también caracterizan su «tratamiento» de Rational Economic Man de Hollis y Nell (nota 15) en las pp. 123-26.
3 Los empíricos, por supuesto, tacharían estas definiciones como tautológicas. Sin embargo, debe quedar perfectamente claro que la precedente definición de la acción es de naturaleza categóricamente diferente a una definición de soltero como «hombre no casado». Mientras que esta última es de hecho una estipulación verbal completamente arbitraria, las proposiciones que definen la acción definitivamente no lo son. De hecho, mientras que uno puede definir cualquier cosa que a uno le plazca, no se puede dejar de hacer las distinciones conceptuales entre fines y medios y así sucesivamente ya que «definir algo en términos de otra cosa» sería a su vez una acción. Es por tanto contradictorio negar, como hace el empirismo-positivismo, la existencia de «definiciones reales». Hollis y Nell (nota 15) observan que «Las definiciones honestas son, desde un punto de vista empírico, de dos clases, léxicas y estipulativas» (p. 177). Pero
Cuando se trata de justificar [este] punto de vista, presumiblemente, se nos ofrece una definición de la definición. Cualquiera que sea la categoría de definiciones en la que se encuentre una definición, no tenemos que aceptarla como carente de todo valor epistemológico. En efecto, no sería ni siquiera una potencial tesis epistemológica, a menos que no fuese ni léxica ni estipulativa. El enfoque [entonces] es a la vez inconveniente y se refuta a sí mismo. Una opinión contraria que cuenta con una larga tradición es que hay definiciones ‘reales’, que capturan la esencia de la cosa definida. (p. 178)
Véase también B. Blanshard (nota 11), p. 268f.
4 Hollis y Nell (nota 15, p. 243) sostienen que el concepto primario sobre el que la economía, concebida como una ciencia apriorística, descansa no es ninguna «acción» sino en «la reproducción del sistema económico». Dándose cuenta del desacuerdo que existe entre los aprioristas, Caldwell (nota 10, p. 131 y ss.) llega a la curiosa conclusión de que algo debe estar mal con el apriorismo, y a abogar después por el pluralismo de comprometerse con nada (véase la nota 10). Sin embargo, tal razonamiento es tan concluyente (o, mejor dicho, no concluyente) como inferir del hecho de que existan discrepancias entre las personas, en cuanto a la validez de ciertas proposiciones empíricas, que no hay hechos empíricos y, por tanto, que ninguna ciencia empírica es posible. De hecho, la conclusión de Caldwell es aún más curiosa, dado que en la controversia en cuestión, la solución es clara como la luz del día: sea lo que sea que un «sistema» económico pueda ser, puede ciertamente no existir o no ser susceptible de ser reproducido de no haber agentes que actúen. Es más, decir que la «reproducción del sistema» es el concepto primario para el análisis económico es claramente contradictorio —a menos que fuese simplemente sinónimo de decir que en eso consiste la acción— porque para decirlo se necesita de un actor que efectivamente así lo diga.
5 Sobre la posición de los empíricos respecto a la ley de la demanda, véase Mark Blaug (nota 19), capítulo 6.
6 Además, ¿por qué no habría de ser también válido ese argumento entendido en sentido contrario? Si empíricamente la ley de la demanda no parece funcionar para algunos bienes, ¿por qué no ponerla en cuestión por analogía en aquellos casos en los que sí que funciona? (Debo este argumento a David Gordon).
7 Sobre esto, véase Ludwig von Mises, Human Action (note 13), p. 124.
8 Robert Nozick («On Austrian Methodology» en Synthese, 36, 1977) cree que los austriacos son incoherentes (1) al sostener que las acciones muestran invariablemente preferencias (y nunca indiferencia) y (2) al emplear la idea de la «homogeneidad» y el de la «idéntica utilidad» de los bienes en su formulación de la ley de la utilidad marginal (p. 37 ff). Sin embargo, semejante acusación solo sería correcta si la «preferencia» y la «indiferencia» fueran ambas consideradas como categorías del mismo tipo. Esto ha sido correctamente señalado por Walter Block («On Robert Nozick’s ‘On Austrian Methodology’», Inquiry, 23, 1980), quien insiste en que la «indiferencia» no es, a diferencia de la «preferencia», una categoría praxeológica. Aun así, su clasificación de la indiferencia en cambio como una «categoría psicológica» (p. 424) también es incorrecta. De hecho, la «igualdad» es una categoría epistemológica: los humanos son conocedores y actores; solo actúan porque conocen y solo conocen porque actúan. Que algo es igual (o diferente) de otra cosa lo sabemos por nuestra condición de actores que conocen (Efectivamente, la «igualdad» es una categoría epistemológica universal en la medida en que uno ni siquiera podría decir nada, por ejemplo respecto de las acciones, sin la noción de que algo es una instancia de algún tipo particular de cosa). Que algo que se sabe que es igual nunca pueda ser realmente tratado con indiferencia, lo sabemos como conocedores que actúan. La ley de la utilidad marginal decreciente es entonces una ley sobre conocedores que actúan.
9 Véase Ludwig von Mises, Human Action (nota 13), p. 125; M.N. Rothbard, Man, Economy, and State (nota 13), p. 268 ff.
10 Los empíricos se quejarán de que una formulación de la ley como esa la convertirá en tautológica e infalsable. Ambas acusaciones son falsas. Claramente, el descubrimiento de un nuevo uso, más altamente valorado para, por ejemplo, una unidad de un bien dado, es decir, el evento «aumento de la demanda» y el evento «se paga un precio más alto por ello» son dos eventos conceptualmente distintos y relacionar lógicamente este tipo de eventos es, pues, una cosa categóricamente diferente a estipular que «soltero significa ‘no casado’» (véase también la nota 45). Por otra parte, que el uso de cláusulas ceteris paribus en economía implica una estrategia de inmunización sería cierto únicamente si las proposiciones económicas se refirieran efectivamente a leyes causales empíricas contingentes. En ciencias naturales, donde, por ejemplo, las leyes sí que tienen ese estatus, semejante queja sería apropiada —y sin embargo en ese ámbito, curiosamente, uno casi nunca se encuentra con cláusulas ceteris paribus—. En ciencias naturales, las hipótesis predictivas que siguen la estructura «si… entonces» son en realidad tratadas como aplicables siempre que se da la condición del ‘si’ sin que importe cual sea esta. Y solo es por eso que tales hipótesis se pueden validar (solo hay una manera de probar las hipótesis que versan sobre relaciones causales empíricas y contingentes: en y mediante su aplicación a los hechos). Si, por el contrario, uno exigiera que para aplicar una hipótesis o repetir su aplicación se ha de contar con una descripción completa del mundo existente en el momento de su aplicación o que todo sea igual en la segunda aplicación que en la primera (más allá de la igualdad de condiciones establecida explícitamente en la cláusula si-entonces), la hipótesis se haría inaplicable y, por lo tanto, estaría vacía por la razón práctica de que semejante demanda implicaría literalmente describir todo el universo y por la razón teórica de que nadie en cualquier punto en el tiempo podría posiblemente saber cuáles son todas las variables que componen ese universo (ya que esta cuestión sigue abierta a nuevos descubrimientos).
La situación es completamente diferente en economía, y es muy curioso que esto no se haya puesto de manifiesto —considerado el hecho de que el uso de las cláusulas ceteris paribus en las ciencias empíricas haría que dichas ciencias fueran inútiles cuando, sin embargo, lo cierto es que dichas cláusulas se emplean constantemente en economía—. ¿Por qué, entonces, no considerar seriamente la idea de que la economía podría ser una ciencia totalmente diferente? De hecho, como ya hemos visto, así es. Las proposiciones económicas se pueden validar de forma independiente de cualquier aplicación fáctica al venir implícita (o no) en el axioma indiscutible de la acción y en ciertas situaciones y cambios de situación que se describen en términos de las categorías de la acción. Sin embargo, entonces, las cláusulas ceteris paribus son totalmente inofensivas. De hecho, su uso simplemente sirve para recordarnos que las consecuencias que se obtienen solo se dan si la situación es, en efecto, como se describe (y no es, según la lógica praxeológica, diferente), y que en todas las aplicaciones reales de los teoremas económicos (es decir, cada vez que la situación analizada pueda ser identificada como real) no es posible mantener el ceteris experimentalmente constante (ya que «mantener constante», en principio, sólo se puede hacer lógicamente por medio del pensamiento-experimentación). Sobre esto véase también Hans-Hermann Hoppe, Kritik der kausalwissenschaftlichen Sozialforschung (nota 40 [en el ensayo original]), pp. 78-81.