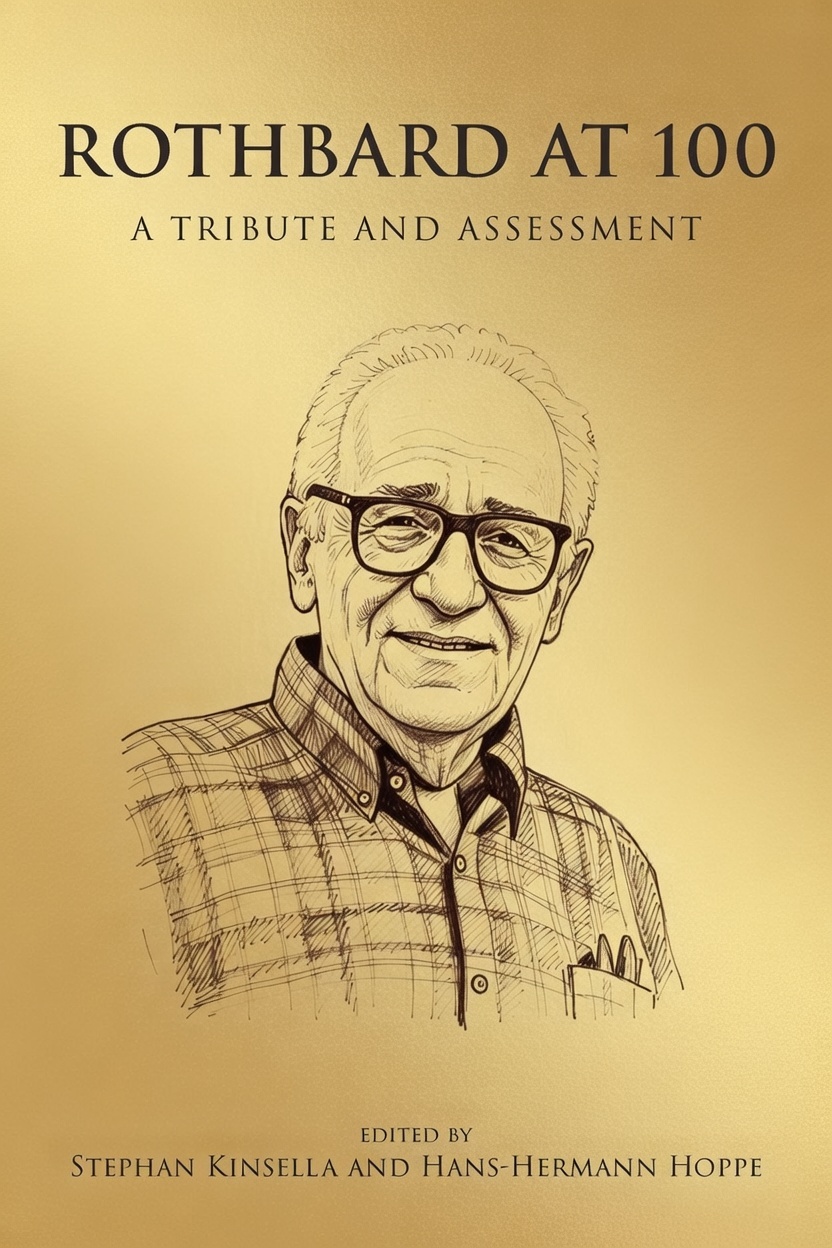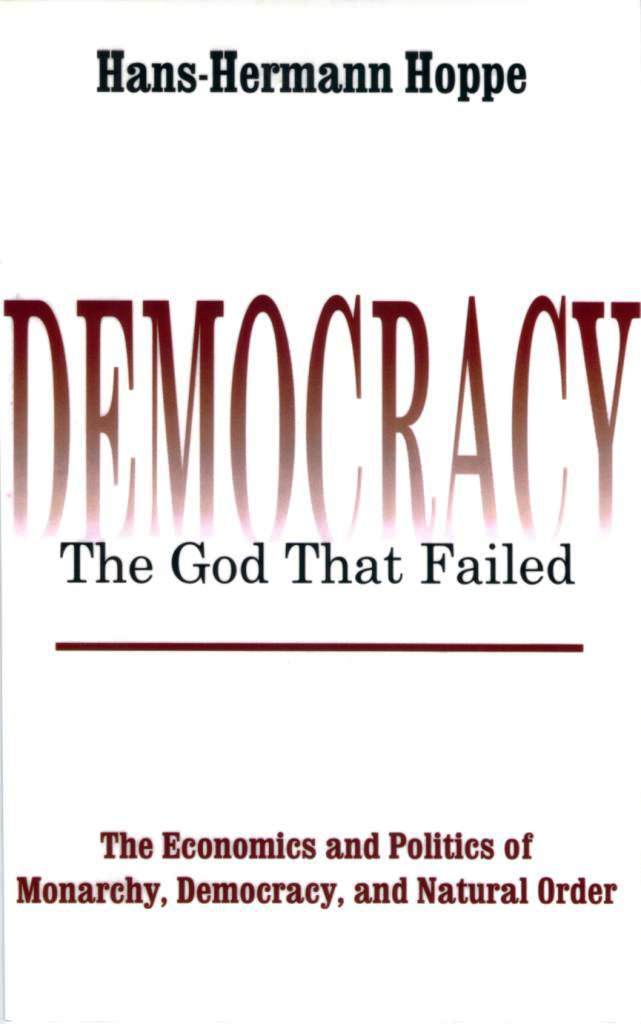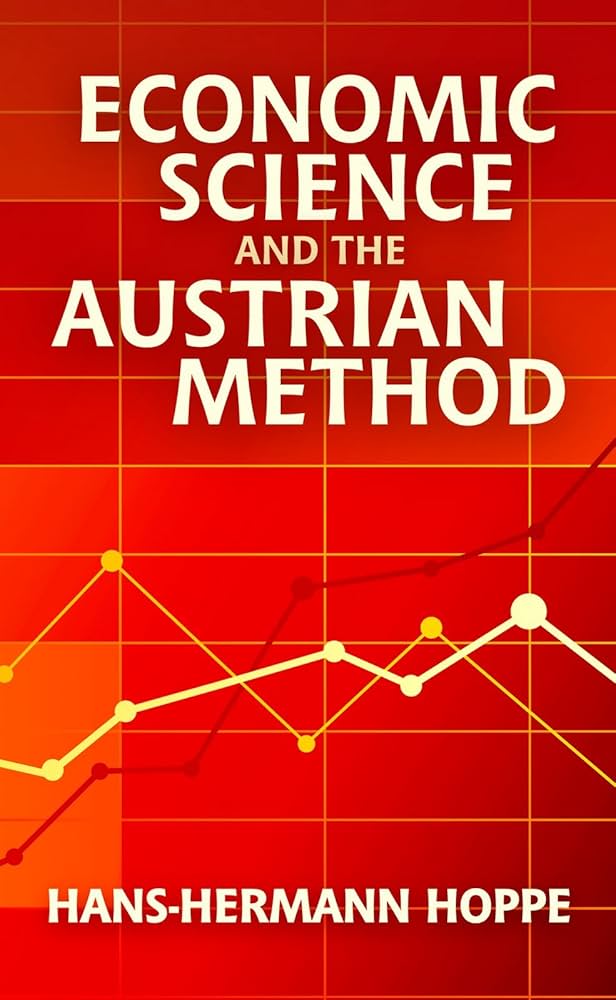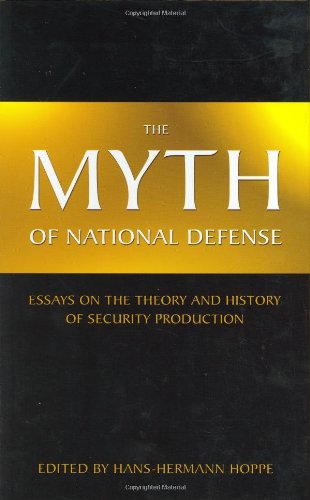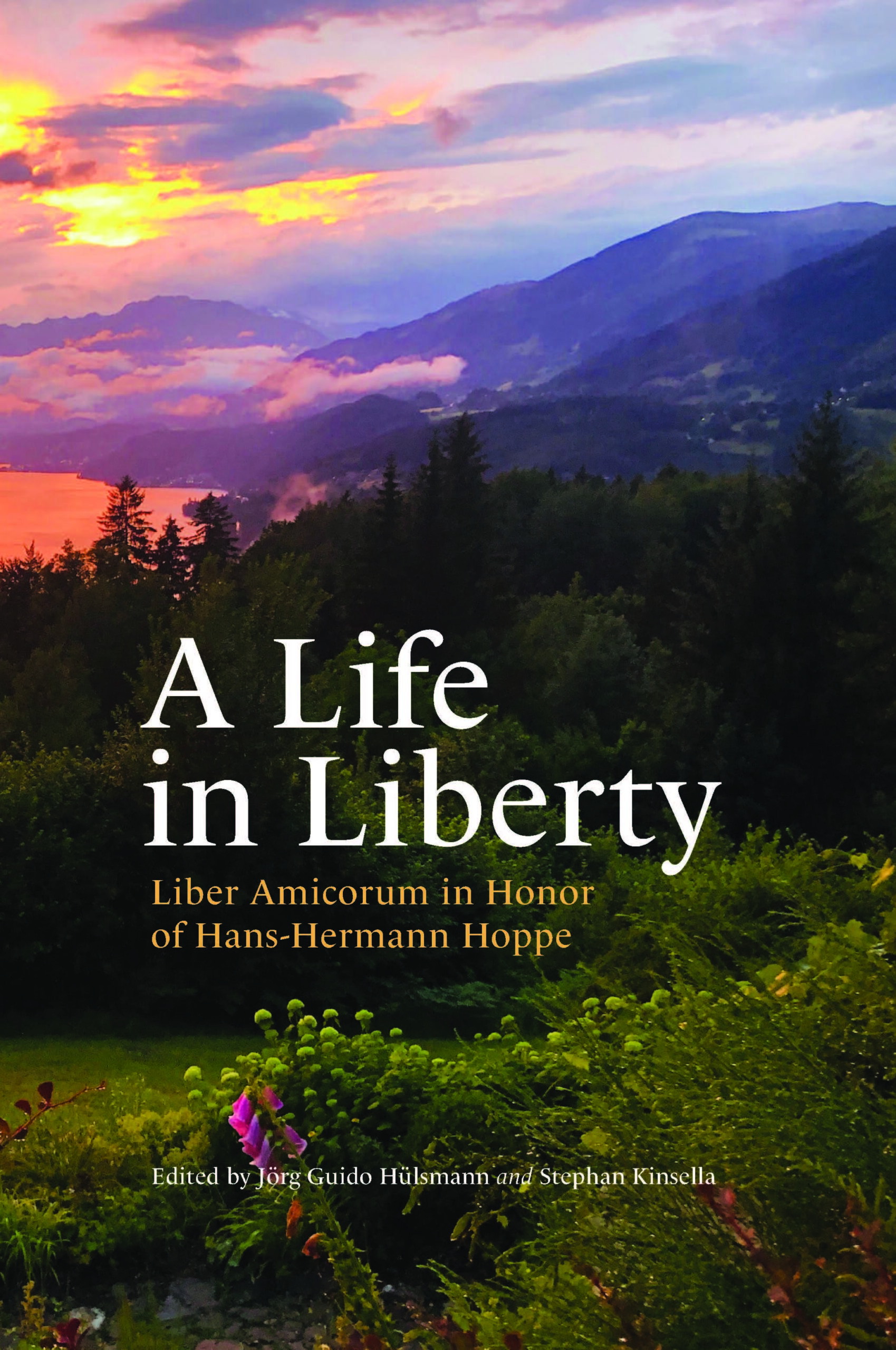Oscar Grau has translated into Spanish Hans-Hermann Hoppe’s “On Theory and History. Reply to Benegas-Lynch, Jr.” (1997). Published in Values and the Social Order, Vol. 3.
For more Spanish translations, click here.
Sobre la teoría y la historia. Una respuesta a Benegas Lynch, (h)
Publicado en Gerard Radnitzky, ed., Values and the Social Order, Vol. 3 (Aldershot: Avebury, 1997).
En su comentario sobre mi ensayo, el profesor Benegas Lynch, (h), me acusa primero de desdibujar la naturaleza del gobierno al introducir la distinción entre gobierno privado y gobierno público, y luego prosigue a ofrecer evidencia empírica con el fin de refutar mi afirmación respecto al poder explicativo (y predictivo) de esta distinción. Esta primera crítica puede ser descartada rápidamente, en cuanto demuestra simplemente una lectura menos que cuidadosa por parte de Benegas Lynch (BL). La segunda crítica merece ser tratada con más detalle, debido a que revela un error fundamental sobre el papel de la teoría (ciencia económica) y de la historia en las ciencias sociales.
En cuanto a la primera acusación, solamente se necesita señalar que en la primerísima oración de mi ensayo, se explica la naturaleza del gobierno (el Estado) inequívocamente: el gobierno es una institución coercitiva y explotadora (la misma antítesis de la propiedad privada y los mercados libres); y la tercera parte de mi ensayo, sobre la idea del «orden natural», aclara que no soy un defensor de ninguna forma de gobierno, ya sea privado o público, sino de la anarquía ordenada (o el autogobierno, como BL prefiere llamarla). Me resulta incomprensible cómo BL, entonces, puede eventualmente afirmar que mi uso del término gobierno privado insinúa «que el gobierno es el resultado de acuerdos privados, es decir, voluntarios». El propósito de mi distinción entre gobierno privado y público no fue desdibujar la naturaleza del gobierno como una institución coercitiva, sino ofrecer una herramienta analítica para el análisis comparativo de tales instituciones coercitivas.
La misma confusión elemental en cuanto a cuál es mi tesis es exhibida cuando BL plantea el problema de que mis argumentos en favor del gobierno privado (comparado con el gobierno público) parecen suponer «un argumento en favor de la esclavitud». No lo hacen. Más bien, mis argumentos implican que «la esclavitud privada», como existió, por ejemplo, en el Estados Unidos anterior a la Guerra de Secesión, es preferible ante «la esclavitud pública», como existió, por ejemplo, en la ex Unión Soviética. Aunque de esta proposición no se sigue que uno está en favor de la esclavitud. Lo que sencillamente implica es que si uno no tuviera otra opción que la de ser un esclavo, uno preferiría racionalmente ser un esclavo privado antes que uno público. Esta proposición no niega en lo más mínimo que puede ser incluso más preferible —que en verdad lo es— no ser ningún esclavo en absoluto, ya sea privado o público. Es una proposición respecto al análisis comparativo de «mejores segundas opciones» y la elección entre el menor o el mayor de dos males.
Lo mismo es cierto para el gobierno. Así como la distinción entre la esclavitud privada y la pública es significativa y de aparentemente gran poder explicativo para analizar la malvada institución de la esclavitud,1 también se afirma que la distinción entre el gobierno privado y el público es significativa y de gran poder explicativo para analizar la malvada institución del gobierno. Mis argumentos tan solo implican que si uno no tuviera otra opción que la de ser explotado por un gobierno, uno preferiría ser explotado por uno privado antes que por uno público.
En cuanto a la segunda y principal crítica de BL —de que la historia refuta mi teoría de gobierno comparativo— no sorprende para nada que tal acusación sea presentada, sino que haya sido presentada por BL. Porque BL, en su beneficio, no es un adherente de la ‘ortodoxa’ metodología de investigación positivista-falsacionista, de acuerdo a la cual todas las leyes económicas son hipótesis, siempre sujetas a la comprobación empírica. En lugar de eso, como BL sabe, las leyes económicas afirman ser proposiciones empíricas no hipotéticamente —apodícticamente— verdaderas (leyes ‘praxeológicas’); por lo tanto, sería un error categórico considerarlas de ser alguna vez ‘confirmadas’ o ‘falsadas’ por la experiencia histórica. La experiencia y la historia solamente pueden ilustrar, pero nunca comprobar o refutar, las leyes económicas. Sin embargo, afirmar de este modo el estatus apodíctico para las leyes económicas no implica afirmar la infalibilidad. Solamente implica que una teoría económica solamente puede ser atacada y eventualmente refutada por otro argumento no hipotético (así como las demostraciones o los argumentos lógicos y matemáticos solamente pueden ser refutados por otros argumentos lógicos y matemáticos, y no por contraejemplos empíricos).
La ley de la demanda, por ejemplo, —que más (menos) se comprará si el precio baja (sube)— no está sujeta a la comprobación empírica cada vez que alguien sube o baja el precio de sus bienes o servicios. Si se baja el precio de la leche y se compra más leche, esto no confirma la ley de la demanda; y si se baja el precio y se compra menos leche, esto no la falsa. Más bien, la primera experiencia ilustra algo que puede saberse de ser cierto con independencia de cualquier ilustración y experimentación; y la segunda experiencia ilustra que la cláusula de ceteris paribus, que es parte de todas las leyes económicas, debe haber sido violada y es entonces explicada no hipotéticamente por la misma ley de la demanda como el resultado de un cambio (disminución) en la demanda de la leche. Que ningún precio o cambio de precio y ninguna cantidad comprada puede posiblemente establecer o refutar la ley de la demanda, no obstante, no hace a esta ley empíricamente insignificante (vacía) o arbitraria e inmune de toda crítica. La ley tiene un claro significado empírico: indica algo sobre eventos reales, y es aplicada constantemente por nosotros en nuestras propias actividades como también en nuestra comprensión e interpretación de las actividades de otros. De hecho, ¡es difícil imaginar cómo alguien sin ninguna compresión de la ley podría sobrevivir en la sociedad! Tampoco es esto ninguna sorpresa, porque la ley de la demanda puede ser derivada lógicamente de, y encuentra su justificación en, otra ley empírica no hipotética aún más fundamental: la ley de la utilidad marginal, conforme a la cual siempre que el suministro de un bien homogéneo aumenta en una unidad adicional de un tamaño determinado, la utilidad marginal —la utilidad subjetiva vinculada a una unidad del bien de un tamaño determinado— debe disminuirse, porque solamente puede ser utilizado para satisfacer un fin de menor rango —de todos los fines realizables por una unidad de este bien— que el fin de menor rango satisfecho por una unidad del bien si el suministro ha sido de una unidad menos. De este modo, si uno quisiera refutar la ley de la demanda, uno tendría que demostrar que no puede ser en realidad deducida de la ley de la utilidad marginal (además del supuesto del intercambio interpersonal), o que la ley de la utilidad marginal en sí misma es errónea al contradecir otra ley aún más fundamental (como la de que todas las acciones demuestran preferencias subjetivas). Si bien esto ha sido intentado repetidamente, ningún intento ha tenido éxito, y ningún intento futuro parece tener alguna chance de tener mejores resultados.
Sorprendentemente, mientras BL parece saber todo esto, en su crítica de mi teoría de gobierno comparativo prosigue como si fuera un positivista confundido que, en lugar de reconocer la historia como comprendida por e ilustrativa de la teoría económica, la considera su escenario de comprobación. Aunque citar contraejemplos contra mi teoría económica de gobierno comparativo, como hace BL, es un error tan categórico como el de citar contraejemplos en un intento de ‘refutar’ la ley de la demanda. La teoría presentada en mi ensayo es también una teoría no hipotética que no puede ser establecida o refutada por datos históricos. Más bien, como la ley de la demanda, nos permite comprender el curso de la historia.
De nuevo, esto no significa que la teoría no pueda ser criticada o resultar ser incorrecta. De hecho, en vista del hecho de que la teoría de gobierno comparativo es más compleja que la teoría de la demanda, más espacio para la crítica y el posible error debe existir en la primera que en la segunda. Sin embargo, ya que incluso la teoría de gobierno comparativo es bastante simple, debe ser difícil de refutar. La teoría descansa esencialmente en tan solo tres supuestos y distinciones empíricamente significativos (aplicables): la suposición de un gobierno como monopolista territorial de la coerción y explotación, y la de los súbditos al gobierno como las víctimas de la acción gubernamental; la suposición y distinción entre un monopolio de la explotación poseído de manera «privada» (exclusiva), vendible y heredable por un lado, y por el otro, un monopolio de la explotación no vendible ni heredable a cargo de «encargados» en lugar de propietarios; y la suposición del interés propio por parte de los agentes del gobierno explotador y de sus súbditos explotados (los agentes del gobierno prefieren más riqueza, ingreso y poder antes que menos, y sus victimizados súbditos prefieren más riqueza, ingreso y libertad —la ausencia del poder— antes que menos). Desde estas suposiciones, la teoría deduce esencialmente una conclusión fundamental: que ceteris paribus un «propietario» del gobierno tendrá un nivel menor de preferencia temporal y estará más interesado en la preservación de los valores de capital, y por tanto explotará comparativamente menos que un «encargado» del gobierno. Esta conclusión no es nueva ni revolucionaria, y se presenta casi de manera tan sencilla como la conclusión de que un «propietario» privado de esclavos cuidará mejor de su esclavo que un «encargado» público de esclavos. Si él quisiera criticar mi teoría de gobierno comparativo, BL tendría que demostrar un error en esta conclusión y sus premisas. No hace nada parecido.
Para ser claros, BL escribe que «los incentivos [en el gobierno y en los mercados] operan de manera diferente y también lo hacen las características de los procesos que se dan lugar en ambos casos». Pero esto es meramente una afirmación, no un argumento. Uno querría saber por qué y cómo esto afectaría nuestras estructuras de incentivo. Los agentes del gobierno (y dueños de esclavos) pueden participar en actos coercitivos, y pueden incrementar los recursos o usos de recursos bajo su propio control a expensas de una correspondiente pérdida de recursos o usos de recursos bajo el control de otros. Los participantes del mercado, en contraste, están impedidos de todas las actividades coercitivas, y pueden incrementar los recursos o usos de recursos a su disposición ya sea produciendo más (sin afectar de ese modo el suministro de recursos a disposición de otros) o mediante el intercambio voluntario (al incrementar simultáneamente el suministro de bienes de otros). Sin embargo, esta diferencia en los incentivos frente a los agentes gubernamentales y no gubernamentales nunca ha estado en discusión. Su reconocimiento es visible en mi ensayo literalmente desde la primera a la última oración. Lo que BL tendría que mostrar es que, dada esta diferencia, la distinción entre la propiedad privada y la pública no puede ser aplicada por igual a instituciones coercitivas y no coercitivas, y que los incentivos introducidos por esta distinción llevan a resultados fundamentalmente diferentes fuera del gobierno que dentro del mismo. En mi ensayo se sostiene que los incentivos producidos por esta distinción entre propiedad privada versus propiedad pública son siempre los mismos: fuera del gobierno, dentro de una sociedad de mercado (un orden natural), la propiedad privada de recursos es más productiva que la gestión pública de los bienes comunes; y dentro del marco del gobierno (o la esclavitud), incluso aunque no es estrictamente hablando productiva (porque cada gobierno o esclavitud, de cualquier tipo, saca provecho parasitariamente de la riqueza existente antes que contribuir a su producción), la propiedad privada es comparativamente menos improductiva y menos destructiva de la formación de riqueza que un sistema de gobierno público (o esclavitud). En contraste, BL tendría que tomar la posición de que, si bien fuera del gobierno la propiedad privada es más productiva que la propiedad pública, dentro de un sistema de gobierno (o esclavitud) los mismos incentivos no operan de la misma manera sino de manera opuesta, y la propiedad privada conduce a más antes que a menos explotación y destrucción de la riqueza. Pero BL no presenta argumentos en este sentido. Tampoco es aparente cuáles podrían ser tales argumentos.
En lugar de analizar y criticar lo que legítimamente puede ser analizado y criticado, BL nos obsequia con una cantidad de presuntos contraejemplos a mi teoría de gobierno comparativo —el rey Juan de Inglaterra, Felipe II de España, Luis XV de Francia— como también una abundancia de citas de: Thomas Paine, Thomas Jefferson, James Madison, Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill. ¿Cuáles de estos ejemplos? Supongamos que la ley de la demanda fuera una hipótesis en necesidad de «comprobación empírica». En este caso, según la crítica positivista-falsacionista (popperiana), uno desearía hacer todo el esfuerzo para encontrar contraejemplos, porque el progreso científico solamente resulta de la falsificación. Buscar ejemplos que confirmen sería considerado como una «inmunización», como un intento de ralentizar el progreso. Como un resultado, la ley de la demanda tendría que ser abandonada como irremediablemente falsa, porque literalmente cientos de miles de contraejemplos existen (donde a pesar de un precio más alto —o más bajo— de varios bienes en varios lugares más —o menos— es comprado). Pero supongamos, por otro lado, que la ley de la demanda fuera una proposición empírica no hipotéticamente verdadera en necesidad de «ilustración» empírica. En este caso, sería apropiado un procedimiento completamente distinto. Uno haría todo el esfuerzo para seleccionar ejemplos “«que confirmen”», y uno estaría interesado en ejemplos que «no confirmen» solamente siempre y cuando uno quisiera ilustrar el significado del ceteris non paribus. Lo mismo aplica a mi teoría de gobierno comparativo. Si ella fuera una teoría hipotética, BL estaría en lo correcto al señalar sus ejemplos como evidencia contradictoria. Pero ya que la teoría es una no hipotética —la sección III de mi artículo es titulada aclaratoriamente «Evidencia e ilustraciones» (no: Comprobación)—, antes que contradecir la teoría, la selección de ejemplos de BL en realidad ayuda a esclarecer un punto completamente diferente: que al ilustrar la teoría económica uno nunca debe olvidar tener en cuenta la cláusula de ceteris paribus. Que la propiedad privada promueve menor preferencia temporal y mayor visión de futuro, por ejemplo, no es contradicho por el hecho de que hay propietarios de propiedad privada que desperdician o arruinan su herencia. Este hecho solamente muestra que las personas con altos niveles de preferencia temporal existen. Es decir, siendo iguales las otras cosas, si las mismas personas hubieran sido los encargados antes que los dueños de los mismos recursos, habrían desperdiciado y arruinado los mismos aún más rápido.2
Curiosamente, en algún punto, BL insinúa que pueda ser yo, antes que él mismo, quien es culpable de no «notar apropiadamente el ceteris non paribus» al «comparar periodos históricos remotos». Sin embargo, si acaso algo, esta acusación indica todavía más confusión. En primer lugar, la proximidad histórica o la lejanía de varios fenómenos de ninguna manera tiene que ver con la pregunta de si una teoría económica puede ser aplicada o no. Una teoría puede ser aplicada, siempre que las condiciones que se indican en la teoría sean cumplidas.3 La teoría de los precios o de los controles de precios, por ejemplo, puede ser igualmente aplicada a la antigua Roma y a la contemporánea Ciudad de Nueva York, a los alemanes y zulúes. Asimismo, mi teoría de gobierno comparativo puede ser aplicada siempre que las condiciones para su aplicación sean satisfechas; es decir, siempre que un gobierno es en verdad de propiedad privada (una monarquía hereditaria) o de propiedad pública (una república democrática). BL, puede uno asumir con seguridad, no es un historicista que negaría la existencia de leyes económicas universales; por lo tanto, él estaría probablemente de acuerdo hasta aquí. En este caso, su advertencia sólo puede significar lo siguiente: Obviamente, ninguna sociedad puede ser una monarquía y una república democrática al mismo tiempo, así como ninguna sociedad puede estar caracterizada simultáneamente por la existencia e inexistencia de controles de precios. De este modo, siempre que uno desee ilustrar los efectos comparativos de configuraciones institucionales distintas —mutuamente exclusivas—, uno debe comparar sociedades diferentes o las mismas sociedades en distintos puntos del tiempo. Por ende, con el fin de ilustrar las conclusiones teóricas de uno, cada intento debe ser realizado para comparar sociedades que, aparte de la distinción teórica en consideración, son tan similares como fuese posible. Sería un error, por ejemplo, ilustrar mi teoría de gobierno comparativo al contrastar monarquías europeas con democracias africanas o monarquías africanas con democracias europeas. Ya que los caucásicos poseen, en promedio, un nivel significativamente menor de preferencia temporal que los negroides,4 cualquier comparación tal constituiría una distorsión sistemática de la evidencia. Al contrastar monarquías europeas con democracias africanas, las diferencias predichas teóricamente entre el gobierno monárquico y el democrático pasarían a ser sistemáticamente sobrestimadas, y al contrastar monarquías africanas con democracias europeas, las diferencias pasarían a ser sistemáticamente subestimadas.
Sin embargo, no sólo no he tenido la intención de semejante error garrafal —toda la evidencia empírica presentada en mi ensayo alude exclusivamente a sociedades europeas (occidentales); y si fuera el caso, he errado —aunque inevitablemente así— en el lado de la democracia. Al intentar ilustrar mi teoría de gobierno comparativo, un periodo más temprano de la historia tenía que ser contrastado con uno posterior, porque si bien la historia ofrece un ejemplo para la transición de la monarquía a la democracia, no existe ningún ejemplo comparable para la transición de la democracia a la monarquía. Esto en realidad implica apilar las cartas contra la monarquía y en favor de la democracia: Porque, como ha sido indicado en mi ensayo, el desarrollo de la especie humana está marcado por una tendencia suprasecular hacia las preferencias temporales decrecientes (la orientación hacia el futuro incrementada). Como un resultado de estándares de vida incrementados, la utilidad marginal de los bienes presentes disminuye en relación a la de los bienes futuros. Asimismo, aumenta la esperanza de vida en general, y esto disminuye aún más los niveles de preferencia temporal y ejerce una influencia adicional en la dirección de mayor visión de futuro e inteligencia. En vista de esta tendencia que también ha sido referida como el «proceso civilizatorio» y el «proceso de civilización»,5 y dado que la predicción principal de mi teoría de gobierno comparativo tiene que ver con el mismísimo fenómeno de preferencia temporal que es afectado por esta tendencia secular, el hecho histórico de que existe una vasta variedad de ejemplos para un cambio de la monarquía a la democracia (pero difícilmente algún ejemplo para un cambio en la dirección opuesta) implica que el intento de ilustrar los efectos diferenciadores del gobierno privado frente al público resultará en una subestimación antes que en una sobrestimación de sus diferencias: la evidencia comparativamente favorable presentada para el gobierno monárquico parecerá en realidad indebidamente negativa porque se refiere a periodos históricos anteriores, y la evidencia comparativamente desfavorable presentada para el gobierno democrático parecerá indebidamente positiva porque se refiere a periodos históricos posteriores.
Al no entender el rol distinto de la teoría y de la historia en las ciencias sociales, BL no solamente fracasa en reconocer todo esto, sino que de ese modo también se priva a sí mismo del único medio de comprender el curso de la historia moderna. Así como alguien que no conoce la teoría de la demanda debe terminar en la total confusión respecto al fenómeno de los precios y los cambios de precio (de comprar y vender), también el curso de la historia política moderna debe parecer un rompecabezas sin la teoría de gobierno comparativo. Como resultado, BL no puede sino terminar esparciendo mucho de la visión ortodoxa —estatista— de la historia. Así, por ejemplo, cae víctima de la popular pero completamente falaz visión de los textos de estudios del periodo del feudalismo europeo como una etapa oscura del poder ilimitado de la realeza.6 Cae víctima, como ya señalado, de la incluso más popular («políticamente correcta») —aunque igualmente falsa— visión que asocia las dictaduras con las monarquías hereditarias (antes que con el republicanismo democrático).7 Más preocupante, no obstante, es la visión mistificada de BL de la democracia y la política democrática en sí misma.
Esta mistificación sale a la luz cuando BL pregunta por qué la democratización —la expansión del voto— implicaría un incremento del poder del gobierno (antes que una disminución, como parece creer él), y alcanza su punto máximo cuando parece asociar la democracia con la libertad (ser libre).8 En cuanto a las razones por las cuales la democracia es incompatible con la libertad y conduce a la tiranía, si BL no pudiera encontrar ninguna en mi ensayo, sólo tenía que continuar leyendo a los fundadores de los Estados Unidos que cita con tanta admiración. Cualesquiera que puedan haber sido de otra manera sus fallas intelectuales, no fueron ciertamente demócratas.9 Despreciaron la democracia. Como John Randolph de Roanoke lo resumió, «Soy un aristócrata: Amo la libertad, odio la igualdad». Ellos comprendieron la emoción humana de la envidia, y supieron que el voto universal sería la herramienta por la que varios grupos cambiantes de ‘los que no tienen’ votarían constantemente para sacarles su propiedad a grupos igualmente cambiantes de ‘los que tienen’. Aparentemente BL no ha sabido nunca de este argumento alguna vez habitual en círculos de liberales clásicos. Peor aún, su propia caracterización del republicanismo democrático como un sistema de numerosas «barreras institucionales» y «contrapesos al poder político» y, por ende, de «poder limitado» (y de una monarquía hereditaria como un sistema con ninguno de esos contrapesos y, por tanto, de «poder ilimitado»), delata casi la confusión total. Bajo un sistema de gobierno privado, el ejercicio del poder es limitado porque todos —excepto el rey— están excluidos de «la política», es decir, de apropiarse de la propiedad de otros en nombre del «bien común». Todos excepto el rey participan en actividades normales productivas o «económicas», incluyendo la de mantener a raya el poder real. En distinto contraste, bajo un sistema de republicanismo democrático, el ejercicio del poder es ilimitado porque nadie está excluido de la política. Todos pueden intentar echar mano a la propiedad del resto.10 En consecuencia, habrá más políticos y más política bajo el republicanismo democrático. Además, como un resultado de la competencia política, «mejores» políticos —es decir, los detentadores del poder más eficientes y así peores enemigo de la propiedad y la libertad— llegarán a la cima del gobierno. Por lo tanto, si bien una monarquía no puede garantizar el ascenso al poder de los «buenos y sabios» gobernantes solamente y puede degenerar en tiranía, el republicanismo democrático hace prácticamente imposible que una persona «buena y sabia» pueda llegar alguna vez a la cima del gobierno, y asegura virtualmente la tiranía.
En vista de esta idea sobre la clara diferencia estructural-institucional entre una monarquía hereditaria y una república democrática, el desafío «decisivo» planteado por BL puede ser finalmente resuelto rápidamente: Y si Clinton se convirtiera en el rey hereditario de los Estados Unidos; ¿dejaría las cosas peor de lo que están ahora con él como presidente? La respuesta es un decisivo No. Primeramente, dado el nivel obviamente alto de preferencia temporal de Clinton, al convertirlo en dueño en lugar de encargado de los Estados Unidos su tasa efectiva de preferencia temporal disminuiría (así tan alta como pueda ser aún). Más profundo e importante, no obstante, la transición de una presidencia de Clinton a una monarquía de Clinton requeriría cambios institucionales sustanciales (por ejemplo, la abolición del congreso y de las elecciones del congreso, la eliminación de la Corte Suprema, y el abandono de la Constitución), y estos cambios no podrían ser implementados eventualmente sin que el rey Clinton pierda así la mayor parte de su poder actual como presidente. Debido a que todos excepto Clinton y los clintonistas excluidos de la política y la participación política, y con Clinton instalado como el dueño personal de todas las tierras y propiedades anteriormente públicas (federales) como también el juez y legislador final para todo el territorio de los Estados Unidos, la oposición popular contra su excesiva riqueza y poder y los de su clan terminaría con su reinado antes de siquiera hubiera empezado. De este modo, si Clinton realmente quisiera conservar su posición real, tendría que renunciar en el presente a la mayor parte de la propiedad, los ingresos fiscales y los poderes legislativos del gobierno (republicano democrático). Incluso entonces, en vista de la historia personal y el antecedente familiar menos que ejemplar y brillante de Clinton, su Estados Unidos de América sería enfrentado casi sin duda con un inmediato aumento de fuerzas secesionistas a lo largo de todo el país y rápidamente se desintegraría, y Clinton terminaría, en el mejor de los casos, como Rey Bill de Arkansas.
Traducido del inglés por Oscar Eduardo Grau Rotela. El artículo original se encuentra aquí.
Notas
1 Véase Hans-Hermann Hoppe, «Time Preference, Government, and the Process of De-Civilization – From Monarchy to Democracy», Journal des Economistes et des Etudes Humaines, vol.5, no.2/3, 1994, esp. pp.336f..
2 Por tanto, la referencia de BL a Luis XV su pronunciamiento «apres moi le deluge» es completamente irrelevante. El siglo XX nos dio a John Maynard Keynes y su «en el largo plazo estamos todos muertos». La pregunta es si las actitudes de alta preferencia temporal como estas de Luis XV o Keynes son más o menos probables bajo la monarquía (gobierno privado) o la democracia (gobierno público). La respuesta a esto, yo sostengo, es tan clara como la luz del día.
3 Mientras que esto parece obvio, no está claro si BL lo ha entendido. ¡¿Porque cómo de otra manera podría él considerar una crítica de mi teoría que «en siglos anteriores» los monarcas fueran a menudo bastante inseguros en cuanto a su posición y sus posesiones?! Si así y en la medida en que fuera, mi teoría no sería refutada. ¡Simplemente no se aplicaría! Una confusión similar se presenta cuando BL intenta de alguna manera asociar dictaduras con mi definición de gobierno privado. En verdad, las dictaduras —a diferencia de las monarquías hereditarias— son ejemplos de gobierno de propiedad pública. El dictador no es considerado, y no se considera a sí mismo, como el dueño de un país, sino como su encargado popular. Característicamente, las dictaduras, desde Napoleón a Lenin, Mussolini, Stalin, y Hitler, se apoyaron en gran medida en políticas democráticas (participación de masas, referéndum y elecciones). En distinto contraste con la Alemania del kaiser o la Rusia zarista, la Alemania de Hitler y la Rusia de Stalin fueron decididamente repúblicas democráticas.
4 Véase J. Philippe Rushton, Race, Evolution, and Behavior (New Brunswick: Transaction Publishers, 1995).
5 Véase Norbert Elias, Ueber den Prozess der Zivilisation (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1968) [The Civilizing Process (New York: Urizen Books, 1978)]; de Hans-Hermann Hoppe, «Time Preference, Government, and the Process of De-Civilization».
6 Véase Robert Nisbet, «Feudalism», en: ídem, Prejudices (Cambridge: Harvard University Press, 1982); también Lord Acton, «The History of Freedom in Christianity», en: ídem, Essays in the History of Liberty (Indianapolis: Liberty Classics, 1986); de Bertrand de Jouvenel, On Power (New York: Viking, 1949); ídem, Sovereignty (Chicago: University of Chicago Press, 1957); de Fritz Kern, Kingship and Law in the Middle Ages (London, 1939).
7 Véase Guglielmo Ferrero, Macht (Bern: Francke, 1944); también de Erik von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited (Washington, DC: Regnery, 1990).
8 Pues él escribe, que en su opinión «son las ideas reinantes y no las instituciones libres las responsables de algunos de los indicadores y tendencias negativos que observamos». No existe ningún desacuerdo sobre la importancia de las ideas. De hecho, la sección III de mi ensayo se trata explícitamente de las ideas y enfatiza el papel de las mismas como determinantes finales de la historia humana. Lo que está en discusión no es la importancia de las ideas, sino los efectos diferenciadores de ideas particulares y claramente diferentes sobre el gobierno: la idea de una monarquía hereditaria frente a la idea de una república democrática. Lo que se discute, y en donde BL se equivoca, está en la declaración implícita de que la idea reinante de la democracia no tiene en particular nada que ver con «los indicadores y tendencias negativos que observamos», porque de alguna manera las instituciones democráticas son «instituciones libres».
9 Véase Lord Acton, Essays in the History of Liberty, cap. 20; de Erik von Kuehnelt-Leddihn, Leftism Revisited, cap. 6.
10 Véase Hans-Hermann Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat (Opladen; Westdeutscher Verlag, 1987), esp. pp. 182-188. La multiplicidad de controles y equilibrios institucionales típica de una república democrática moderna, que BL cree que son restricciones sobre el ejercicio del poder, son en realidad una expresión de la expansión del poder del gobierno. Son controles y equilibrios intragubernamentales, que dan por hecho la existencia del gobierno y el ejercicio del poder gubernamental desde el principio. La existencia de una constitución y de una corte constitucional, por ejemplo, no representan limitaciones en el poder del gobierno. Más bien, como parte y paquete del aparato estatal, son vehículos institucionales para la expansión del poder estatal. Este ensayo ha sido publicado primeramente en Gerard Radnitzky, ed., Values and the Social Order, Vol. 3. Voluntary versus Coercive Orders (Aldershot, UK: Avebury, 1997), pp. 393-403.